“Yo no soy un agente del Gobierno nacional”: Héctor García, rector (e) de la UdeA

El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio de Educación Nacional apartó de la rectoría a John Jairo Arboleda y designó a Héctor Iván García como rector encargado. En esta entrevista García asegura no tiene intención de aspirar a este cargo en el futuro, habla sobre sus primeras acciones al frente de una universidad atravesada por la crisis y sobre los cuestionamientos sobre la autonomía universitaria. https://youtu.be/v5kw5GKdEBQ?si=DaqO9ziGP4JZoNZu El 20 de enero de 2026, Héctor Iván García García asumió la rectoría de la Universidad de Antioquia. Ese mismo día, abrió una cuenta en X (antes Twitter) y publicó tres videos donde aclaró que su encargo es excepcional y transitorio, que ya comenzó el empalme con el Comité Rectoral y que, tras el desembolso de los recursos del Ministerio de Hacienda, la Universidad ya empezó a cubrir sus obligaciones financieras con docentes, empleados y proveedores. Esa tarde, en entrevista con De la Urbe, habló sobre cómo no está acostumbrado a que lo graben y, antes de empezar —con las cámaras y los micrófonos ya encendidos—, aclaró entre risas lo asustado que estaba La entrevista estaba agendada para cinco días antes, pero fue cancelada a última hora debido a la renuncia de John Jairo Arboleda a la rectoría. El viernes 16 de enero, mediante una carta a la comunidad universitaria, Arboleda afirmó que la decisión del Ministerio de Educación Nacional (MEN) de imponer su reemplazo es «ilegal, arbitraria e injusta». Aunque las decisiones del MEN, anunciadas durante las vacaciones colectivas de fin de año, han sido cuestionadas por sus implicaciones a la autonomía universitaria, estas están amparadas por la Ley 1740 del 2014, que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. García es médico cirujano de la UdeA, donde también realizó una maestría en Salud Pública y otra en Epidemiología Clínica. Es profesor vinculado de la Universidad desde 1995 y justo antes de asumir la rectoría era el director del Instituto de Estudios Médicos. Horas después de empezar funciones, en el balcón del bloque 16 adjunto a la oficina de la que se despidió Arboleda un día antes, García habló sobre las expectativas que tiene respecto a la duración de su encargo y de sus planes para afrontar la crisis. *** ¿Ya asumió el cargo de forma plena? ¿Cómo se hace un empalme en estas condiciones tan atípicas? Acabamos precisamente, hace una hora, de hacer la firma de la posesión como rector en propiedad de la Universidad. El trámite universitario consiste en que, ya que yo soy un profesor vinculado con funciones de docencia, extensión e investigación, para poder asumir cargos administrativos debo tener una resolución de una comisión administrativa; dejar de ejercer como profesor y empezar a ejercer como rector. En cuanto al empalme, desde ayer [19 de enero], ya con el equipo rectoral actual hemos establecido comunicación y les hemos solicitado la información que requerimos para poder conocer la situación académica y financiera de la universidad. Sabemos que las vacaciones colectivas de la Universidad apenas terminaron y que todas las labores administrativas apenas están empezando, ¿pero cómo han estado estos días especialmente hoy, que por ejemplo ya sabemos que se hizo efectivo el desembolso de 70 mil millones de pesos del Ministerio de Hacienda? En primer lugar yo debía terminar y hacer entrega de las actividades y las funciones que tenía como profesor en la Facultad de Medicina y director del Instituto de Investigaciones Médicas, ese fue el trabajo de ayer [19 de enero]. Hoy he estado dedicado a informar a la comunidad universitaria cuáles son las directrices principales que tenemos en esta rectoría, invitar a la comunidad universitaria a participar en todas las deliberaciones que debemos tener para trazar la hoja de ruta de este periodo de transición y adicionalmente he empezado a reunirme con distintos actores: profesores, estudiantes y los distintos estamentos para conocer cuáles son las inquietudes que tienen y cuáles son las propuestas que tienen para contribuir a salir de la crisis en la que estamos en este momento. Fotograma de la entrevista con Héctor Iván García García. Cámara: Miguel Ángel Becoche Quintero. ¿Cómo llegó su nombre al Ministerio de Educación, es cierto que Carolina Corcho fue la que lo recomendó? Yo no podría responder con precisión quién me recomendó, si fue Carolina Corcho o alguien más. Hay que reconocer, que eso es de vox populi, que yo tengo una relación desde hace muchos años con la doctora Carolina Corcho porque al contrario de lo que se dice ella fue mi estudiante. Cuando ella empezó su carrera de Medicina en la Facultad, desde el segundo semestre se vinculó al Grupo de Investigación en Violencia Urbana, del cual yo era integrante, y estuvo durante todo el tiempo de su formación. Incluso cuando hizo un posgrado en Bogotá estuvo vinculada con actividades del grupo. Posteriormente, una vez fue nombrada ministra de Salud, yo fui nombrado por el rector John Jairo Arboleda, en su momento, como el enlace entre el Ministerio de Salud y las actividades que tenían planeadas para ser realizadas con la Universidad. Ahí estuve en contacto nuevamente con ella, trabajé con ella y luego de su salida, seguimos participando en todo lo que ha sido el proceso de reforma [a la salud]. Yo fui avisado por el equipo del ministro de Educación en diciembre para asistir a una reunión en la cual me plantearon que mi nombre estaba dentro de los posibles candidatos para asumir como rector y luego de yo hacer las consultas respectivas, sobre todo con mi familia, tomé la decisión y anuncié que aceptaba. En conclusión, no les podría decir a ciencia cierta si fue ella o alguien más, pero lo que sí les puedo decir con toda claridad es que, a pesar de todas las coincidencias y acuerdos que podamos tener con Carolina, mi trabajo y mi posición en esta rectoría es completamente independiente de sus decisiones y de sus opciones políticas que tiene hoy y que son absolutamente legítimas. ¿Cree que la renuncia de John Jairo Arboleda, que todavía
¿Cómo funciona el comercio privado en una universidad pública?

Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano de la Universidad de Antioquia explican la lógica del comercio formal (y privado) dentro de la universidad pública más importante del departamento**. Mapa de la oferta comercial en Ciudad Universitaria. Fuente: Página web Universidad de Antioquia. En medio de las llamadas «asambleas por convivencia», el impacto de la Resolución Rectoral 52880 del pasado lunes 10 de noviembre y el revuelo que ambas causaron en la comunidad universitaria, desde De La Urbe nos preguntamos cómo funciona el comercio privado dentro de Ciudad Universitaria, el campus principal de la Universidad de Antioquia y por qué, aún siendo una universidad pública, la mayoría de los locales son de privados y con precios elevados, parecidos al mercado externo a la U. Para esto, hablamos con Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario, y Karen Ramírez, jefa del Departamento de Desarrollo Humano, quienes explican cómo funciona el comercio formal y privado dentro de la UdeA y por qué, aún con esa oferta, siguen creciendo las ventas informales, incluso al lado de locales activos como los Domo Café, en un campus en el que cada día circulan entre 28.000 y 30.000 personas. ¿Cómo es el proceso para alquilar un local dentro de la Universidad? Juan Gabriel García: En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión. Fue una directriz de [la oficina] jurídica, entonces ahora se hace de esa forma. Cuando tenemos un local desocupado porque alguien se fue, que renunció a la concesión y no firma la renovación o no pide renovación, el local se libera. Hay otras formas en las que los locales se liberan: cuando las personas no cumplen con el pago de la concesión mensual, tienen muchos atrasos o presentan dificultades con la interventoría que se les hace a los locales. ¿Cómo se hace la concesión? Juan Gabriel García: A través del portal se hace una convocatoria con el estudio de cuánto más o menos puede costar el local en el mercado. Las propuestas que lleguen a la Universidad se estudian y a la más pertinente se le asigna el local. ¿Hace cuánto funciona el modelo de concesión? Karen Ramírez: Desde hace cinco años estamos llevando contratos de concesión. ¿Quién hace la interventoría? Karen Ramírez: Lo que tiene que ver con los locales está pasando a la Vicerrectoría Administrativa para hacer la ordenación del caso, o sea, para actuar como los representantes de la Universidad que suscriben el contrato, y la interventoría la hace la División de Infraestructura Física. Hasta este momento era el Departamento de Desarrollo Humano el que tenía la interventoría técnica, pero siempre nos acompañamos de la Escuela de Nutrición y Dietética, con la que tenemos un acta de compromiso para que desde el punto de vista técnico realicen la interventoría a cada uno de los expendios de alimentos. ¿Cada cuánto se hace la interventoría? Karen Ramírez: A los locales se les realizan visitas periódicas. Podemos hacerlo una vez cada mes, cada dos meses o según la necesidad. Por ejemplo, si tenemos algún reporte ante cualquier situación, la interventoría de inmediato actúa. ¿Cuántos locales hay en total en Ciudad Universitaria? Juan Gabriel García: En Ciudad Universitaria tenemos 33 locales comerciales. Obviamente no todos son de alimentos. Tenemos un local que ocupa la Cooperativa de Profesores de la Universidad (Cooprudea), tenemos papelerías. De alimentos tenemos 21. «En la Universidad ya no hacemos alquiler de locales, eso se hacía hace ya mucho tiempo. Ahora lo que hacemos son contratos de concesión». Juan Gabriel García, director de Bienestar Universitario ¿Cuánto cobra la Universidad por cada local? Karen Ramírez: Dentro de la convocatoria se hace un análisis de mercado según las circunstancias concretas del momento específico. Se establece un precio, se saca una convocatoria donde se dice cuál es el valor, se establecen los requisitos, entendiendo que hasta el momento que nosotros administrábamos [antes del paso a la Vicerrectoría Administrativa] hay un incremento anual del 8 % y quienes están interesados se presentan y se les asigna con ese valor. ¿Cuánto duran las concesiones? Karen Ramírez: La idea es hacer prórrogas. No son automáticas. Una vez está por terminar el contrato, se hace una renovación con las partes que suscriben la prórroga por el periodo de un año. ¿En qué se invierte ese dinero que la Universidad recauda? Juan Gabriel García: Hasta el momento, porque este proceso está pasando a la Vicerrectoría Administrativa, el recurso llega a unos fondos especiales de la Dirección de Bienestar. Esos recursos se invierten en apoyos económicos a estudiantes, entre los que está el bono de alimentación. ¿Qué va a pasar [con el cambio de administración]? No lo tenemos todavía seguro, pero se está revisando. Los locales comerciales se han visto muy deteriorados en la Universidad y con la escasez de recursos no se alcanza a hacer adecuaciones. Entonces, con el paso a la División de Logística e Infraestructura de la Vicerrectoría Administrativa, se está revisando cuánto del ingreso va a pasar para apoyos a estudiantes por parte de Bienestar y cuánto para la readecuación y sostenimiento de los locales comerciales. ¿Han recibido quejas por los precios específicamente? Juan Gabriel García: Nosotros no hemos tenido quejas formales por los precios, sí hemos tenido comentarios de algunos decanos en reuniones donde nos dicen que en ciertos locales los precios son muy elevados. Sabemos que en la Universidad tenemos algunos productos que son muy específicos y que compran las personas que tienen los recursos, pero también tenemos otros apoyos en Bienestar como el servicio de alimentación para las personas que realmente tengan la necesidad y por eso pasan por una revisión con un trabajador social […] Digamos que en la Universidad hay una variedad de precios donde las personas pueden comprar. ¿Existe alguna regulación sobre los precios que deben tener los locales? Karen Ramírez: Habíamos reglamentado, inclusive, que un palito de queso tuviera un valor específico, que el
Las caras del turismo
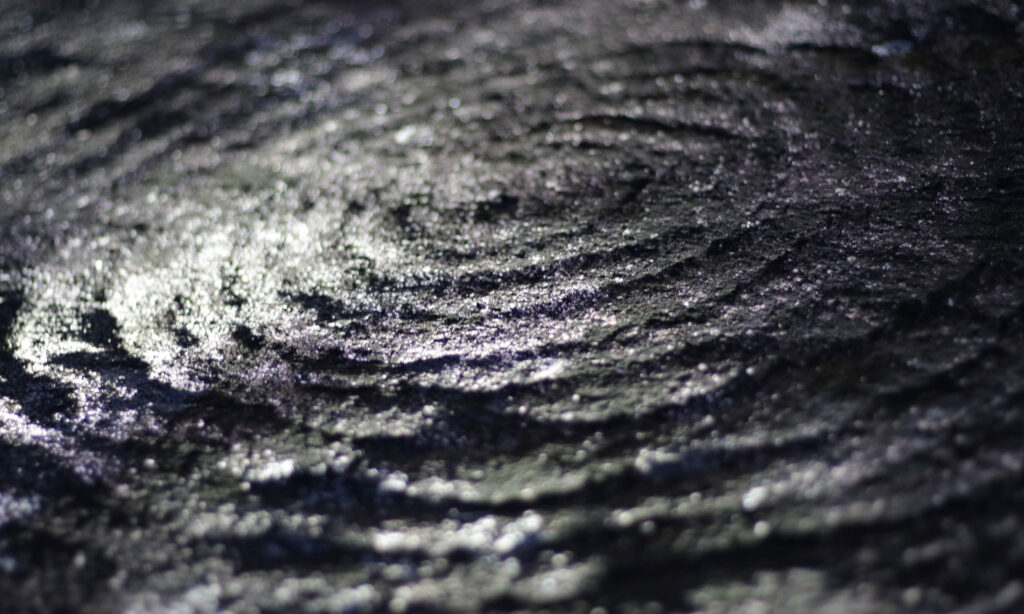
En Támesis, caminar el territorio también es una forma de resistir. Entre montañas, petroglifos, aves y caminos nocturnos, el turismo aparece como una promesa y una contradicción: puede proteger la vida y la memoria, pero también ponerlas en riesgo. Las Caras del Turismo recorre este municipio del suroeste antioqueño para escuchar a quienes habitan, guían y cuestionan una actividad que se cruza con la defensa del patrimonio, la biodiversidad y la resistencia frente a la minería. Aquí, el turismo no es solo un viaje: es una decisión política, cultural y ambiental.
“La libertad de prensa está en fase terminal”: dirigente gremial ante nueva ola de censura en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado restricciones a la libertad de prensa en Venezuela tras las noticias del Nobel a María Corina Machado y el atentado a activistas venezolanos en Bogotá en octubre. El periodista y dirigente gremial Edgar Cárdenas explica cómo se vive hoy la censura en el país vecino. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Foto: TalCual. En pasado mes de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela alertó sobre nuevos casos de censura en medios venezolanos cuando se conoció que la líder opositora María Corina Marcha recibiría el Premio Nobel de la Paz y tras la cobertura del atentado en Bogotá contra Luis Peche y Yendri Velásquez, activistas venezolanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Los episodios de censura más notorios fueron las suspensiones de los espacios radiales de los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, ambos transmitidos por el circuito radial Unión Radio, tras informar sobre el Premio Nobel concedido a Machado. Denuncia del SNTP ante nueva ola de censura. Para profundizar en la situación actual de la libertad de prensa, y en el marco de la reciente entrega del Premio Nobel a Machado en Oslo, conversamos con Edgar Cárdenas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, quien detalla cómo se manifiestan hoy las restricciones informativas en el país. ¿Usted percibió la censura que denuncia el SNTP? Sí, ciertamente hay una política de censura que forma parte de una política de agresiones a periodistas y medios, y lo que busca es silenciar la información. Se trata de que la gente no conozca lo que acontece. Según la visión del Gobierno venezolano, los ciudadanos deben conocer los hechos noticiosos solamente a través de las plataformas que dependen del sistema de medios públicos del Estado venezolano o de aquellos medios que les son afectos. Lo que implica, por supuesto, que no hay libre circulación de las ideas, que no hay pluralidad. Volviendo a los dos casos particulares [el caso de dos jóvenes activistas venezolanos que fueron atacados en Colombia y el caso del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado], ciertamente reventaron y colapsaron las redes sociales, pero hubo prohibiciones en los distintos medios de comunicación. María Corina Machado, líder opositora venezolana, y los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez. ¿Cómo se presentan estas prohibiciones? ¿de qué manera? Antes los institutos oficiales emitían una comunicación prohibiendo los contenidos, ahora no. Ahora son llamadas, no dejan rastro. Ahora es una llamada de una alta autoridad, de una alta esfera gubernamental, que le dice a un canal de televisión o a una emisora de radio que no puede tener este dictado, que no puede decir aquella otra palabra, y los medios, por supuesto, tratando de sobrevivir, asumen ese tipo de posición. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas utiliza el gobierno para censurar? En Venezuela actualmente tenemos 18 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por informar con imputaciones por “terrorismo” o por “incitación al odio”. Se ha venido estructurando un andamiaje jurídico que permite silenciar la información a través de estos instrumentos que lo que buscan es criminalizar la opinión y legitimar la censura. Hay una cantidad de condiciones que, por supuesto, limitan el ejercicio de la profesión, es arbitrario y termina aterrorizando a los medios de comunicación y periodistas porque es una forma de decir: «Esto es lo que les puede ocurrir a los periodistas que siguen informando de contenido sensible». Algunos periodistas ya llevan más de tres años privados de la libertad. Entonces, yo diría que la libertad de expresión en Venezuela no está en una situación ni siquiera complicada, está en una situación de fase terminal. Porque a medida que el gobierno intente ser el que fije la pauta noticiosa, en esa medida entonces estamos entregando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si ahora nos encontramos con que es el Estado o es el gobierno quien dicta esas pautas, la libertad de expresión prácticamente queda en cero. ¿Qué se puede decir de la autocensura? ¿La hay? Y si la hay, ¿es por miedo? Sí, por supuesto. Ejercer el periodismo, hoy en día, es de alto riesgo, sobre todo en Venezuela, y por supuesto que hay miedo. Vemos cómo todas esas detenciones arbitrarias de periodistas ocurren solamente por el hecho de informar. Hay casos tan lamentables como el de un colega periodista que por cubrir una protesta por falta de agua en una población del interior del país fue detenido e imputado por incitación al odio. ¿Qué se les aconseja a los periodistas desde el CNP en este contexto? Aquí lo más importante, en lo que nosotros insistimos, es que hay que salvaguardar la vida, por supuesto, pero también apegarse a los preceptos éticos que nos obligan a cumplir con nuestra labor, siempre y cuando la seguridad nos lo permita. Sin embargo, las audiencias hoy en día, y más en estos procesos con gobiernos donde la censura y la persecución a los periodistas es prácticamente parte del día a día, ya han comenzado a entender el contenido entre líneas. Por eso, los periodistas tienen que aprender a escribir precisamente ese contenido entre líneas, y sobre todo cuidar el uso de todas aquellas frases que puedan ser sensibles al gobierno, porque el problema de las altas esferas gubernamentales hoy día es su alta sensibilidad sobre determinados temas. ¿Cómo ve el panorama a mediano plazo? Yo no veo la posibilidad de que esto disminuya, pienso que esto va a seguir arreciando más bien, porque se perfeccionan más las fórmulas y las técnicas para censurar. Vemos ahora que sin cartas, sin documentos, solamente por una llamada ya te pueden censurar. Todo esto a raíz de que dos periodistas conocidos en la radio hicieron un simple comentario sobre que se le otorgó el premio Nobel a Maria Corina Machado e hicieron que el medio los retirara, es decir, salieron de los medios de comunicación [al
Recetario para cosechar resistencias

En Támesis los campesinos siembran los cimientos para la defensa del territorio. Las familias Montoya Buitrago, Escobar Ramírez y López Zapata son apenas tres de las cientas que con sus emprendimientos agrícolas no solo se abastecen a sí mismas y a sus compradores, sino que también se suman a la resistencia colectiva frente a la posible llegada de la minería.
Voces que siembran siempre y resisten cuando toca

Támesis es un municipio de vocación agrícola, tranquilo y con un paisaje imponente. Así lo defienden tres voces campesinas que resisten a la minería: Eradio Toro, Saira Ramírez y Sergio Ruiz. Los tres hablan sobre las preocupaciones ante la llegada de las mineras y una oposición que, aunque no se moviliza constantemente, no ha permitido la explotación de sus minerales y ha generado aprendizajes.
Conversación con la curadora de la BIAM 2025: “Aprender a ver, a escuchar, es un factor definitivo para comprender el arte”

Collage: Sara Hoyos Vanegas. La Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín significó un reencuentro con la memoria, con la ciudad y con un territorio que necesitaba engrandecer sus vínculos con el arte contemporáneo. El evento, que acaba de clausurar, contó con más de cien mil visitantes y acogió 160 artistas nacionales e internacionales. Detrás de este proceso estuvo la arquitecta, museógrafa, curadora y divulgadora de arte, Lucrecia Piedrahita, responsable de articular una edición que se extendió por 15 municipios, recuperó líneas históricas y construyó una lectura de la libertad anclada en Epifanio Mejía, el poeta que escribió en el himno, «yo que nací altivo y libre sobre una sierra antioqueña / llevo el hierro entre las manos porque en el cuello me pesa». Su trayectoria comenzó al regresar de estudiar crítica de arte en Florencia, Italia, cuando asumió la dirección del Museo de Antioquia y apostó por una formación de públicos que consideraba imprescindible. Fue allí, todavía como directora, cuando el maestro Botero tomó la decisión de donar su obra a la ciudad en un gesto que redefiniría el vínculo de Medellín con el arte. Más tarde dirigiría el Festival de Arquitectura, Arte y Ciudad, realizaría curadurías en distintos lugares del país y fuera de él, escribiría, enseñaría en universidades, impartiría clases particulares y sostendría durante quince años un programa de radio en Radio Bolivariana. Su trabajo, como ella misma lo define, ha sido insistir en una mirada cada vez más consciente y selectiva, convencida de que divulgar arte es también una manera de construir ciudadanía. En esta conversación, Piedrahita habla sobre el proceso de curaduría, de la idea de libertad que guió la bienal, de la necesidad de «llevar el arte a la gente» y de por qué el arte contemporáneo es, más que nunca, un lenguaje para pensar nuestro tiempo. Antes de entrar en la curaduría y en lo que implicó revivir una Bienal después de casi medio siglo, me parece interesante que nos cuente cómo llegó a ser la curadora de la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín 2025. Llego como curadora de la Bienal por una trayectoria que he tenido desde que llegué de estudiar en Italia. He hecho muchísimas curaturas a nivel nacional, internacional, y, como arquitecta y curadora, me considero una divulgadora del arte. Fui llamada por Roberto Rave, director del ICPA, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y comencé en mi responsabilidad de curar una bienal después de 44 años. Esa es una cifra muy grande. Estamos hablando de casi medio siglo de donde Medellín no tenía una bienal. Una bienal se hace cada 2 años y es importante por varias razones: una de ellas es el evento más importante al que aspira un artista, visual en este caso. Permite el intercambio internacional y nacional de los de los artistas, de los museos, de los coleccionistas […] una bienal como esta ha puesto a Medellín y Antioquia en el mapa y eso lo consideramos supremamente importante y permite que volvamos a encontrarnos. La bienal se ha tejido en 15 municipios de Antioquia, en muchas sedes de acá de la ciudad y del área metropolitana, y eso ha hecho que nos volvamos a encontrar alrededor del arte, de la cultura, de las mediaciones para leer las obras de arte desde un pensamiento interdisciplinar. ¿Cómo fue el proceso de curaduría de esta edición? Llevo un año y 11 meses al frente de esta curaduría. Una bienal se estructura alrededor de unas figuras capitales del arte nacionales e internacionales. Invité a Ibrahim Mahama, el artista de África, ghanés, 38 años, catalogado esta semana entre los 25 artistas más importantes del mundo. Está considerado entre las 100 voces más influyentes de África. Y que él nos hubiera dicho «Sí, quiero quiero ir a Medellín, quiero ir a Antioquia» para nosotros fue un respaldo y una credibilidad. Tener a Delcy Morelos, la artista colombiana del momento con una notoriedad tremenda, donde las galerías la están esperando, donde las bienales la esperan. Tener a Pedro Reyes, el artista político, A Azuma Makoto, el artista botánico de Japón y los maestros nuestros que vieron las bienales anteriores: Luis Fernando Peláez, Hugo Zapata, la maestra Martha Elena Vélez, y así un grupo bastante amplio nos permitió tener, como digo yo, la cúpula de la bienal. Y de ahí empieza un trabajo de entrevista, revisión de portafolios de artistas con una carrera muy sólida. Luego, artistas que fueron llamados a presentar un proyecto específico, porque una Bienal expone el pensamiento de un artista. Entonces, un artista de Bienal nos hace ver su obra en medio de una escala distinta a la que vemos normalmente, hay un trabajo de inmersión de una tectónica de cómo su obra nos implica. Hubo convocatorias, como la convocatoria de Arte joven, y se abrieron otras tres convocatorias para Antioquia, en el país y obviamente Medellín. Entonces, esos son básicamente los procedimientos de cómo se curó la bienal. La bienal asumió un concepto tan amplio como complejo: la libertad. ¿Qué idea de libertad fue la que definió el eje curatorial de esta edición? La bienal asume un compromiso con un concepto que es muy amplio. Si hablamos de libertad, creo que cada uno podría tener una definición. Pero en este caso Roberto Rave [director de la BIAM 2025] estuvo muy interesado en que ese concepto de libertad estuviera anclado en Epifanio Mejía, porque escribió el himno antioqueño. Un gran poeta, gran ensayista, intelectual. Concluimos que el concepto de libertad para Epifanio Mejía es la ecuación en equilibrio entre arte, naturaleza y paisaje. Pero además es esa relación de esos elementos con nosotros como colectividad. Ese concepto de somos libres y tenemos una relación de igualdad con la naturaleza del paisaje fue definitiva porque sabemos que el gran rompimiento que tuvo la pandemia era que hubo sin duda un tocar los límites que no podíamos; es decir, un maltrato a la naturaleza, al paisaje, eso devino en la catástrofe que fue. Epifanio
“Una cosa es el carro eléctrico y otra es el mundo eléctrico”: José Clopatofsky habla del panorama de la movilidad eléctrica en Colombia
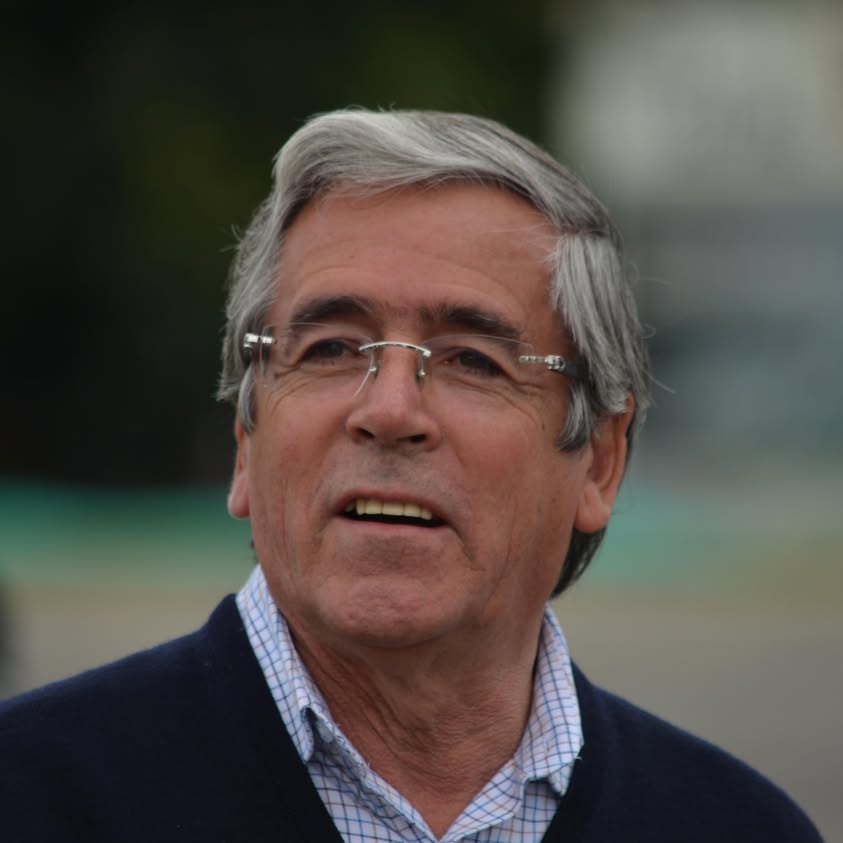
El periodista, reconocido por su larga trayectoria como director de la revista Motor, muestra su postura respecto al aumento de ventas de vehículos eléctricos en el país. Foto: Facebook Jose Clopatofsky. José Clopatofsky se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del sector automotor en Colombia. Su trayectoria en la Casa Editorial El Tiempo abarca 58 años, en los que ha cubierto deportes, política y múltiples frentes informativos. Sin embargo, su especialización en el mundo del automóvil —campo en el que fue pionero hace más de cuatro décadas y en el que hoy dirige la revista Motor— lo ha convertido en referente indiscutible en el análisis y la divulgación de la movilidad en el país. En esta entrevista, comparte su visión sobre los retos y el futuro de la movilidad eléctrica en el país, a propósito del aumento en las ventas de este tipo de vehículos en el país. Las ventas de automóviles eléctricos hasta agosto de este año, comparado con la etapa entre enero y agosto del año pasado, han crecido en un 176 %, según datos de Fenalco. ¿A qué se debe ese crecimiento? Hay varias razones. Proporcionalmente los automóviles eléctricos tienen un precio relativamente accesible en Colombia debido a que no pagan impuestos. Si estuviera en el mismo régimen de todos los demás carros serían muchísimo más caros. Segundo, hay una tendencia de moda de la gente interesada en vincularse a esto, de la experiencia del carro eléctrico, no solamente de acá, de Colombia, es de la clientela mundial. Mucha gente lo está comprando para eludir el pico y placa también. La marca que más ha aumentado sus ventas en cuanto a vehículos eléctricos es una marca china. ¿De alguna u otra manera rompe ese pensamiento de que los vehículos que vienen de China son de mala calidad? Están llegando carros de China mucho mejor confeccionados, la calidad de ese país ha progresado una barbaridad y esto obedece también a las órdenes del gobierno chino, porque hace muchos años les dieron a todos los comerciantes una pauta de comportamiento de calidad. Pero hay que esperar. Estamos juzgando un carro que tiene un año o dos en el mercado mundial, contra los vehículos que tienen toda una historia. Obviamente, hay otro factor que facilita mucho, y es que la mecánica eléctrica es muy simple. El motor eléctrico tiene muy pocos componentes, es un motor genérico que está inventado, lo hay en la licuadora, en la nevera, lo hay en mil cantidades de máquinas. El carro tiene un futuro, pero no es un futuro total. Hay que mezclar todas las tecnologías para la movilidad del mundo. Los objetivos gubernamentales con los vehículos eléctricos se impulsan por toda una narrativa de cuidar el medio ambiente. ¿Usted considera que ese objetivo sí se cumple? Seguramente muchas personas lo hacen por una conciencia ambiental, muy bienvenida, pero no hay una proporcionalidad conocida al respecto. Yo creo que hay un problema y es que, pues es muy fácil sentarse en un escritorio, en un parlamento, hacer unos votos y decir en el año 2035 todos los carros deben ser eléctricos. Es muy fácil, como dijo el presidente cuando era alcalde o ahora, que el año siguiente todos los taxis de Bogotá y del país deben ser eléctricos y no ha llegado al primero. Está totalmente claro que en el 2035 no hay forma de atender el parque mundial de eléctricos, no hay forma de producirlos, ni de introducirlos, ni de cargarlos. Entonces, eso es una cosa utópica, bastante fantasiosa, todas esas cifras que se dan no son reales, no son cumplibles y tiene que haber un ajuste. El ciudadano, en general, puede desconocer ese contraste entre dónde se fabrican y dónde van a ser utilizados estos vehículos finalmente. Por ejemplo: la geografía o la infraestructura del territorio, de alguna manera, puede ser un factor que se vea como un obstáculo para los fabricantes. ¿Qué avances hay en ese aspecto? Hay muchas cosas que todavía falta conciliar, porque una cosa es el carro eléctrico y otra es el mundo eléctrico. Un carro eléctrico está inventado, pero alimentarlos, cargarlos, darles viabilidad operativa, es muy complicado. Uno dice, bueno, en Estados Unidos ya pusieron 120 mil cargadores, pues necesitan 500 mil; en Colombia hay 40, o 50, o 60, necesitamos 400. Entonces todo ese mundo eléctrico falta por desarrollarlo para que el automóvil eléctrico fuera universal y único. Eso no va a pasar, no puede pasar. La industria del automóvil no vende electricidad, no vende gasolina. A ellos les dijeron ‘hagan carros cero emisiones.’ Ahí están, pero los gobiernos tienen la obligación, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de proveer la energía para que ese tipo de vehículos funcione con la misma capacidad y autonomía de los de gasolina o diésel. Con toda esta información, ¿usted qué le puede recomendar a la persona que en ese momento planea comprar un nuevo vehículo? Pues yo le diría que haría un revuelto: los híbridos, los que son de verdad híbridos y que aportan electricidad. Son una solución bastante inteligente y neutra con respecto a todas las cosas que hemos planteado, porque funciona en gasolina indefinidamente, aporta electricidad y aporta beneficio al medio ambiente; no tiene pico y placa, tiene también reducciones en impuestos, el híbrido de alguna forma ofrece lo mejor de los dos mundos. El comprador de eléctrico debe conocer muy bien el mundo donde se va a meter, conocer bien la forma como va a operar y ver que eso le convenga, que le funcione para su diaria movilidad, porque el carro eléctrico no se puede comprar por goma. Usted anteriormente ya había hablado un poco sobre el tema de la vida útil de estos vehículos, mencionando que una batería tiene un costo bastante considerable respecto al valor del carro. ¿Vale la pena lo que se supone que uno se ahorra en cuanto a gasolina y demás, respecto a los costos por esto de la vida útil? A ver, ese cuento con la gasolina que me ahorro 100 mil o 150 mil pesos mensuales, pues realmente no es significativo en un carro que vale 140 o 150
Del papel a la escena: conversación con Simon Mesa Soto
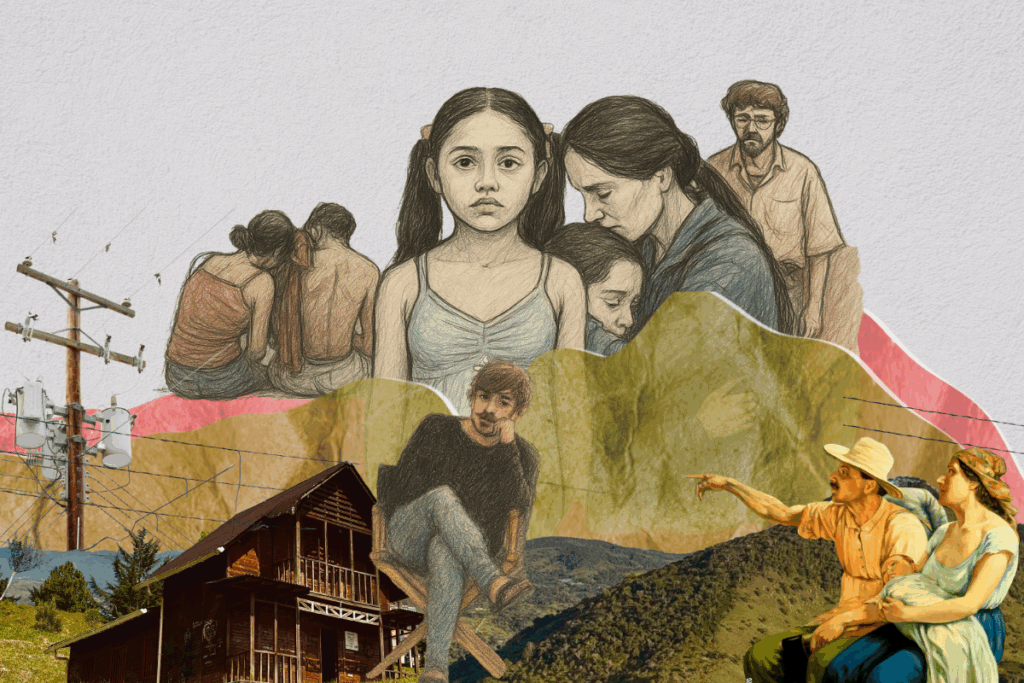
Collage de Ana Luisa Villegas Suárez. Simon Mesa Soto le ha entregado a Colombia y al mundo, retratos de la sociedad antioqueña, de verdades que transitan la cotidianidad paisa, en voces que se convirtieron en cine. Hoy, cuando estrena Un poeta y su obra sigue recorriendo festivales internacionales, realizarle una entrevista resultó inevitable; no sólo porque sus películas le han proyectado al mundo una Antioquia íntima y contradictoria, sino porque ha logrado abrir un espacio donde lo personal y lo social se funden en imágenes que invitan a la reflexión colectiva. Perteneciente a una de las primeras generaciones del pregrado en Comunicación Audiovisual y Multimedial, de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y magíster en Dirección de Cine en la Escuela de Cine de Londres, Simon Mesa Soto, comienza a entretejer un mapa de identidades dentro de un hilo narrativo que se transforma en sonido e imagen. Una de las primeras percepciones que marcarían su forma de contar a través del cine, apareció en el Estadio Atanasio Girardot: cuando su hermano partía en un camión del ejército mientras su madre lo despedía. Él, todavía niño, junto con su madre observaban la partida de su hermano. Años después, ese recuerdo se transformó en Amparo, su primer largometraje, una película que retrata la experiencia de una madre al enfrentarse con la entrada de su hijo a ese contexto tan austero; una realidad de muchas familias en Colombia. “Uno de los recuerdos que más me marcó fue de cuando estaba muy pequeño y acompañaba a mi mamá al estadio. Mi hermano iba a presentarse al Servicio Militar, y recuerdo verlo salir en un camión rumbo al pueblo donde prestaría servicio. La imagen de mi mamá despidiéndolo, moviéndole la mano mientras él se iba, se me quedó grabada. Creo que de esa escena partió la historia, o al menos es el recuerdo más fuerte que conservo” La realidad, que se impone como protagonista de sus películas, transpone sus propios sentires en el papel y va trazando aquello que, en determinado momento, el espectador llegará a ver. Esa realidad se convierte también en inicio, nudo y desenlace de experiencias personales que se sumergen en el sentir común de una sociedad. Por eso, lo esencial es atender a la voz, que en escena, cuenta la historia: una voz que, detrás, sostiene el guión y la claqueta del director de cine. Esta relación entre la experiencia propia y el cine no es abstracta, está atravesada por las búsquedas y dilemas del director: “Mis películas terminan siendo el reflejo de mi propio proceso como ser humano. Uno no puede desligarse de eso. En especial, Un poeta, es una forma de expresar mis preocupaciones y dilemas frente al entorno en el que vivo, frente al arte y a la creación artística, y frente a todos esos conflictos que, en últimas, son también los míos” Esta simbiosis entre lo íntimo y lo social, que atraviesa toda su obra, inicia un viaje en el que aparecen caminos, personas y voces diversas que terminan dictando la trama. Ese recorrido se articula como un tejido de realidades e interpretaciones, que configuran la experiencia de lo habitado. Por ejemplo, ¿cómo hablar de un tema tan complejo como la explotación sexual a través de imágenes y secuencias que, al mismo tiempo, inviten a la reflexión de toda una sociedad? Tal vez la respuesta esté en observar de cerca el contexto y, luego, atender a la forma que toma la historia en el papel, hasta convertirse en un cortometraje: Leidi o Madre. Sobre este proceso, Simon recuerda: “Tras hacer Leidi, una fundación en Suecia que luchaba contra la explotación sexual infantil me contactó porque quería realizar un proyecto: cinco cortometrajes en distintas partes del mundo que, juntos, formaran una sola película sobre el tema. Me invitaron a participar y me financiaron un corto. Me interesaba mucho ser parte de eso, así que acepté. En ese momento, en 2015, me acerqué a la Secretaría de Inclusión Social en Medellín. Allí pude comprender mejor la problemática a través de los programas que existían y, además, visitar algunos de ellos. Eso me permitió ver la realidad de cerca y entender al sujeto, al personaje que habita esa historia” Foto de Simón Mesa Soto en collage de Ana Luisa Villegas Suárez En la película Un poeta, esta tensión alcanza un punto de quiebre, pareciera que el personaje funciona como un alter ego del director, como si fuese un espejo donde se cruzan la crítica, la ironía y la autoconciencia del artista. En palabras de Simon: “En él están también mi visión del fracaso y mi idealización del arte y del reconocimiento. Me veo en él, yo soy él. Y al mismo tiempo me río de él como me río de mí mismo, de mis dilemas y del arte. Al final, mis películas son parte de mí, se vuelven parte de mi vida y de mi proceso” Al mismo tiempo que el personaje funciona como espejo del artista, también se convierte en espejo de quien lo observa, de quien es consciente de su existencia. Contar las experiencias inscritas en la sociedad es, entonces, dar voz a situaciones que buscan visibilizarse. En ese sentido, lo que se transmite en la pantalla es una hermenéutica de la sociedad, una lectura colectiva que permite entender que cada corto o largometraje está hecho, en últimas, por la sociedad misma. Desde su experiencia, Simon, lo expresa de la siguiente manera: “Las películas siempre tienen múltiples interpretaciones, y eso es muy bello. Cuando uno las hace, no parte únicamente de una visión propia, ya sea como guionista o como director. Después, mucha gente entra a la película y empieza a sumar sus puntos de vista. En realidad, una película son las decisiones de muchas personas, y más tarde está también la interpretación que hace el público: cada espectador la recibe de una manera particular. Eso es lo fascinante, porque al final se convierte en un juego de interpretaciones” El verdadero punto
¿Cómo prepararnos ante emergencias por las lluvias? Un bombero responde

El bombero Juan Pablo Osorio explica que toda familia debería tener un plan frente a las posibilidades de que su hogar se vea afectado por las lluvias. Tenga en cuenta estas recomendaciones, pues las autoridades pronostican que durante mayo seguirá lloviendo en Medellín y sus alrededores. Juan Pablo Osorio, Bombero del cuerpo de bomberos de la Pintada, Antioquia. Foto: cortesía. Tras las fuertes lluvias en Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez declaró el estado de calamidad pública el pasado martes 29 de abril. Según las cifras del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), más de 1.721 personas pertenecientes a 532 familias resultaron afectadas en menos de una semana, entre finales de abril e inicios de mayo. Los sectores más afectados fueron los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado. El DAGRD identificó otros puntos críticos en las comunas 15 (Guayabal) y 16 (Belén). Juan Pablo Osorio, de 26 años, oriundo de Medellín, es integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Pintada, Antioquia. Es bombero desde hace 5 años y es tecnólogo en Atención prehospitalaria de la Corporación Universitaria Adventista. Aunque trabaja en La Pintada, a finales de abril atendió una emergencia por un deslizamiento de tierras donde había casas en construcción en el barrio Buenos Aires. Desde su experiencia atendiendo desastres de este tipo, cuenta que ante todo hay que estar atentos al terreno, a las grietas y a procurar, en la medida de lo posible, no realizar obras mayores en época de invierno. Frente a la llegada de la temporada de lluvias, las autoridades de Medellín han fortalecido sus estrategias de prevención para reducir el riesgo de emergencias. Osorio explicó que la Alcaldía cuenta con un plan para actuar en estos casos: “La Alcaldía de tiene un plan de acción específico para la recuperación (PAER) el cual se socializa y se pone en marcha junto al Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres. Allí hay varias dependencias, como bomberos, organismos de socorro y secretarías del Distrito, donde disponen de recursos para la atención de estos eventos.” No obstante, la prevención no solo depende de las entidades oficiales, sino también de la comunidad. Osorio menciona que las recomendaciones pueden ser muy variadas: mantener canoas, bajantes y desagües limpios, por ejemplo, son algunas de las más sencillas. Agrega que el riesgo en las zonas más vulnerables muchas veces se manifiesta a través de señales que la comunidad debe aprender a identificar: “Hay cambios muy sutiles, otros probablemente no tanto, como grietas en el terreno, pequeños movimientos de tierra, o los árboles cambiando su grado de inclinación”. “No solo tienen algo planeado para actuar frente a una emergencia, también hay planes para actuar previo a los sucesos, y también existe el SIATA, por ejemplo, que se encarga del monitoreo de laderas y cauces mediante drones, sensores y algunos otros equipos.” Juan Pablo Osorio En caso de presentarse una inundación o un deslizamiento cerca de una vivienda, recomienda, ante todo, mantener la calma: “Todas las familias deberían tener un plan familiar de emergencias, donde tengan planeado cosas como qué van a llevar y dónde se van a encontrar en caso de evacuar”. Él menciona que es necesario tener en cuenta qué tipo de emergencia es, ya que todas son cambiantes y diferentes. Posterior al hecho, recomienda seguir todas las recomendaciones que den los organismos de socorro y las instituciones que realizan acompañamiento en las zonas afectadas. Osorio también destaca la importancia de las capacitaciones comunitarias como un pilar clave en la gestión del riesgo. Según él, tanto el DAGRD como los cuerpos de bomberos, en conjunto con las comisiones y comités de gestión del riesgo, brindan apoyo a las comunidades en los asuntos de preparación, prevención y mitigación, entre los cuales incluyen la creación de planes familiares de emergencias o primeros auxilios, entre otras. En estos esfuerzos también juegan un papel clave los líderes barriales y las juntas de acción comunal, quienes pueden ser los primeros en multiplicar el mensaje preventivo: “Realizando campañas para la limpieza de los cauces de afluentes hídricos, haciendo sensibilización a la comunidad del cómo actuar, permaneciendo alerta a laderas, fuentes hídricas y construcciones”, menciona. Por otro lado, es importante que la comunidad sepa cómo reportar posibles amenazas antes de que se conviertan en una emergencia. Osorio aclara que para reportar cualquier novedad como agrietamientos en laderas, edificios o represamientos de agua, el canal oficial es la línea única del 123. Finalmente, agrega que Medellín cuenta con protocolos claros para los distintos escenarios climáticos. No solo se piensa en la reacción ante la emergencia, sino también en su anticipación, además de los planes para otro tipo de emergencias que se puedan presentar en temporadas secas: “No solo tienen algo planeado para actuar frente a una emergencia, también hay planes para actuar previo a los sucesos, y también existe el SIATA, por ejemplo, que se encarga del monitoreo de laderas y cauces mediante drones, sensores y algunos otros equipos.” Según información del Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales), en Medellín, hay dos temporadas lluviosas, la primera entre finales de marzo y principios de junio, y la segunda desde finales de septiembre extendiéndose hasta diciembre. Ante las emergencias por las lluvias, se puede hacer uso de herramientas que brinda el Siata (desde su app o su versión web), que hace predicciones climatológicas útiles para la prevención al momento de tomar decisiones en el día a día.
