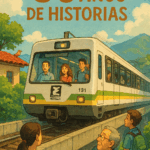La labor de madres buscadoras como Marta Soto y Flor Vásquez es valiente y heroica, pero también agotadora. En el proceso, sacrifican su bienestar y su carga se hace más pesada con cada día en que no obtienen respuestas. Sus hijos desaparecieron después de la firma del acuerdo de paz de 2016, por lo que tienen que lidiar con los tiempos y las formas de la justicia ordinaria.

En un cuarto pequeño de suelo veteado Marta Soto espera que el fiscal le permita acceder a la audiencia virtual en la que pretende obtener una orden de exhumación para buscar el cuerpo de su hijo Bleyder Alexander Aguirre Soto. La acompañan Luz Ceballos y Rubiela López, dos madres a quienes la guerra les quitó a sus hijos, y Juan David Toro, defensor de derechos humanos y fundador de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza, quien también ha acompañado a Marta en los procesos legales de su búsqueda. Son las 9:15 de la mañana del 17 de marzo de 2025 y van 15 minutos de retraso para la audiencia.
Buscadoras con Fe y Esperanza es una colectiva de mujeres que buscan a sus hijos, la mayoría de ellos desaparecidos después de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc-EP en 2016. El grupo inició en 2020 de la mano de Juan David, que para entonces acompañaba, desde el equipo de atención a víctimas de la Alcaldía de Medellín, varios procesos de mujeres cuyos hijos desaparecieron después del primero de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo. “Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’”, cuenta Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva. Los casos de las primeras madres que formaron el grupo eran de muchachos barristas mochileros del Nacional o Medellín que desaparecieron siguiendo a sus equipos.
Los casos de desaparición forzada posteriores al acuerdo de paz no son investigados por la Justicia Especial para la Paz ni por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), sino por la justicia ordinaria, es decir, la Fiscalía. Juan David y Jessica coinciden en que por esta razón la búsqueda que realizan madres como las de Buscadoras con Fe y Esperanza está aún más llena de trabas y demoras. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, entre la firma del acuerdo de paz en 2016 y diciembre de 2024 hubo 1929 víctimas de desaparición forzada en Colombia. No obstante, los registros de la Fiscalía son más altos: 13.836 víctimas entre enero de 2017 y marzo de 2025, de las cuales 2400 son de Antioquia, es decir, el 17.3 % del total nacional.
Ante las demoras o la falta de resultados de la Fiscalía en los procesos de estas madres, muchas han tenido que convertirse en las detectives de sus propios casos. Son ellas quienes buscan pruebas y testigos que puedan ayudarles a dar con el paradero de sus hijos, lo que las lleva a ponerse en condiciones de vulnerabilidad física y emocional. Días después de la desaparición de Bleyder, Marta recibió imágenes del cuerpo de su hijo junto con la ubicación de donde lo habían enterrado. En 2023, la Fiscalía hizo prospecciones en ese lugar y encontró tres cuerpos, pero ninguno fue identificado como Bleyder Alexander.
“Las reuniones empezaron con cuatro mamás, luego fueron llegando otras por el voz a voz. Nos decían: ‘Es que a mí también me pasó esa situación, yo no tengo quién me oriente o me acompañe, ayúdenme’”
Jessica María López, comunicadora y cofundadora de la colectiva Buscadoras con Fe y Esperanza
“Ese estado permanente de búsqueda puede llevar a afectaciones cognitivas y en la memoria; también hay mujeres buscadoras que han muerto de cáncer, de accidentes cerebrovasculares y problemas cardiovasculares propiciados por las condiciones de su búsqueda”, afirma Nidia María Montoya, psicóloga de la UBPD. “Su situación les demanda 24/7 de su tiempo, por eso dejan de resolver sus asuntos personales o familiares y dejan de preocuparse por su salud y bienestar, porque eso es lo primero a lo que renuncian: su bienestar”, concluye.
Cuando van 40 minutos de retraso en la audiencia, Juan David refresca la página por décima vez con la esperanza de que en una de esas el fiscal ya esté en la videollamada. Mientras esperan, Marta les cuenta a Luz y Rubiela que piensa aceptar un microcrédito de tres millones y medio para poder pagarles a los tres pagadiarios a los que les debe. Ella vende mangos frente a un colegio, pero desde que su hijo desapareció el 27 de octubre de 2020 trabajar es cada vez más duro, pues es ella quien ha hecho toda la investigación del caso. Esto no solo le quita tiempo para trabajar, sino que le implica gastos adicionales, porque el propósito de encontrar el cuerpo de su hijo le roba la paz y el sueño.
“¿Nada que te responde el fiscal?”, le pregunta Juan David a Marta cuando está por cumplirse una hora de retraso para la audiencia. Minutos antes, le había escrito al fiscal para avisarle que lo esperaban. Ella niega con la cabeza. No para de tocarselos dedos de las manos, mira a todos lados como buscando un escape del cuarto, se agarra la frente y se tapa los ojos mientras murmura “Dios mío, Dios mío, Dios mío”. Con cada minuto de retraso se ve más agotada.
“La desaparición forzada no es azarosa. Las condiciones socioeconómicas son un factor asociado al tema de la desaparición porque hay unas vulnerabilidades en la población que la hace propicia a ser carnada para actores del conflicto”, explica Nidia. También menciona que para algunos actores armados su muerte no es más que una supuesta “limpieza social”.

“Si usted tiene un familiar, sea bueno o malo, ¿usted quisiera que lo desaparecieran?”, pregunta Flor Alba Vásquez Serna, madre buscadora de la colectiva, en referencia a los comentarios negativos que ha recibido por buscar a Yoryin Adrián Hernández Vásquez, su hijo desaparecido en 2018. A diferencia de otras madres que sospechan del paradero de sus hijos o de quién pudo ser el responsable, Flor solo sabe que el primero de julio de ese año, durante el cumpleaños de su suegra, su hijo salió a fumar marihuana con un amigo en el barrio Santa Cruz, en Medellín. Antes de irse le pidió a su abuela que le guardara torta, pero ni a Yoryin ni a su amigo los volvieron a ver. Su torta duró cinco días en la nevera, hasta que se dañó.
Cuando Yoryin llegaba a casa le silbaba a Flor para avisarle que era él, y ella le respondía con otro silbido como quien envía un pulgar arriba para decir “recibido”. Ahora, cada que escucha un silbido, piensa que es él. Por eso no se va de la casa, aunque haya querido hacerlo muchas veces por el dolor que le traen los recuerdos y por las miradas juzgadoras de los vecinos. “Si me voy y él no me encuentra, la desaparecida sería yo”, dice Flor con dolor en los ojos. Con cada día que pasa la carga de no saber dónde está su hijo se hace más agotadora.
¿Dónde estará?, ¿qué dejé de hacer?, ¿quién lo tiene?, ¿cómo fallé?, ¿por qué le hicieron eso? son algunas de las preguntas que se hacen las buscadoras. Y es en esa búsqueda de respuestas que empiezan los deterioros físicos y mentales. “La alimentación o el sueño son cosas que, por estar en la búsqueda, las personas omiten, esto genera unas afectaciones físicas”, explica la psicóloga Nidia. Pero también se afectan sus relaciones sociales. Flor cuenta cómo desde la pérdida de su hijo se ha aislado en su casa y en su habitación de cortinas negras. Para ella hay días grises en los que le huye al baño, a la gente, a despertarse y a vivir. En medio de su encierro, la única respuesta que le da la justicia es que cuando va a la Fiscalía el encargado de su proceso le responde: “Ah, sí, su caso me suena”.
En el cuarto de suelo veteado ya va una hora y media de retraso. “Esa audiencia ya no fue hoy”, dice Juan David. “Todo el tiempo es lo mismo”.
Marta, Luz y Rubiela hablan de otras cosas. Marta jura tener un dolor en el hígado, pero las otras dos la molestan diciéndole que ella ni sabe dónde queda.
–¿Dónde queda el hígado?
–Creo que a la derecha.
–Mmmm, yo creo que a la izquierda –responde después de pensarlo un momento y, por primera vez en esa sala, sonrió. Luego, el recuerdo de la audiencia incumplida vuelve y la sonrisa se va de su rostro: “Dios mío, Dios mío, Dios mío”.
Es irónico. El dolor colectivo que une a estas madres parece desaparecer cuando se juntan. Se reúnen cada 15 días en la sede de la corporación Primavera, una casa en Aranjuez de fachada pintada con flores sobre un fondo verde en medio de una zona de talleres. No siempre van todas, pero Flor siempre quiere ir, tanto que se convirtió en una de las voceras de la colectiva, pues para ella estar allá es poder distraerse del peso de su carga.

El 20 de marzo, Jessica y 10 madres integrantes de la colectiva se reunieron con siete funcionarias de la Secretaría de las Mujeres de Medellín. Estaban ahí para escuchar sus necesidades como madres buscadoras, sin embargo, el espacio inició con la instrucción de que se presentaran “pero sin decir a quién buscaban”. El ambiente se sentía distante, frío. Algunas manifestaban lo que necesitaban –apoyos económicos, oportunidades para terminar su bachillerato, aprendizajes que les sirvieran para obtener trabajos–, otras hacían malacara, como si la presencia de esa figura institucional fuera intrusiva. Quizá porque esa institucionalidad es la que ha pintado de gris los murales donde las madres exigen justicia, y tachado de mentirosas a sus compañeras las “cuchas”. Entre ellas cuchicheaban mientras las funcionarias hablaban de sus programas y proyectos.
Después de hora y media, las funcionarias se marcharon y las madres continuaron con su reunión. Juan David llegó en ese momento y con él cambió la dinámica del espacio. Ahora todas las madres querían hablar, proponer temas, marchas y plantones; como el cacerolazo que hicieron el 9 de abril frente al Palacio de Justicia para conmemorar el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y exigirle a la Fiscalía celeridad con sus procesos; se explayaban planeando pintadas de murales y se paraban duro cuando ocurría alguna diferencia, se reían y payaseaban juntas.
A Vilma, una de las madres más nuevas en la colectiva, le llevaron ese día el distintivo que tenían todas las integrantes: una camiseta polo negra con el logo del grupo, el nombre y una foto del hijo al que busca. “¡Que se la ponga, que se la ponga!”, vitoreaban todas. La pena no dejó que Vilma les diera el desfile de modelo que ellas le pedían, pero recibió sonriente ese símbolo.
Esa tarde, al rodearse de otras madres que conocen mejor que nadie el dolor de no saber el paradero de sus hijos, de lo que menos hablaron fue de ese dolor.
"Yo soy como un ave fénix, renazco de mis cenizas”
Flor Vásquez, madre buscadora
“Cuando uno sale a las reuniones, sale triste, pero después uno llega con otro semblante a la casa, como más despejado, más livianito”, dice Flor sobre los encuentros. Cuenta que a lo largo de su búsqueda ha experimentado episodios de ansiedad y depresión que la aíslan durante semanas enteras, pero cuando va a las reuniones, las cosas cambian. “Yo soy como un ave fénix, renazco de mis cenizas”, dice tras contar que dejó la medicación que le había recetado un psiquiatra de su EPS porque la estaba volviendo “como una zombi”, todo el día tirada en la cama sin ganas de nada. Según Nidia Escobar, al sistema de salud colombiano le falta en muchas ocasiones un enfoque psicosocial que considere la realidad social de los pacientes. No es lo mismo medicar a una madre buscadora con dolores asociados a esa depresión, que a una persona que sufre una afectación biológica.
Flor habla de la desaparición de su hijo con la naturalidad con la que se cuenta que uno perdió unas llaves. No le gusta mostrar su dolor ni generar lástima, pero hay momentos en que la olla a presión explota. Su búsqueda la llena de cansancio, es un proceso que la ha hecho pensar en tirar la toalla, pero, como ella misma dice, resiste porque no hay otra forma de buscar a un familiar desaparecido que no sea en medio del cansancio.
A las 10:55 de la mañana, la audiencia programada de 9:00 a 11:00 no es más que una falsa esperanza. Media hora antes, Juan David apagó y guardó los equipos mientras repetía “eso no fue hoy”, como si decirlo muchas veces cambiara el resultado. Después, Marta, Luz y Rubiela conversan sobre unas ayudas humanitarias que necesitan reclamar, mientras Juan David les indica los documentos que deben conseguir. En eso, a Marta le entra una llamada. Es el fiscal. Marta responde afanada, con ojos de esperanza.
Ella cree saber dónde enterraron a su hijo porque hizo la investigación que el Estado no pudo. Dice que está en Tarazá, Antioquia, al lado de un árbol de mango, junto a un río. Sabe, incluso, dónde está el árbol, solo necesita la orden de prospección, pero está tan desesperada que ha pensado en ir ella misma a desenterrarlo. Al otro lado del teléfono, el fiscal le pide disculpas: “Qué pena, estaba en otra audiencia”, y le dice que la llama “ahorita”. Ese ahorita se vuelve otra espera más. “Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿dónde estará enterrado mi hijo?”. Cansada, mira al suelo veteado con los ojos al borde del llanto.