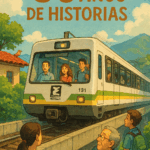No sembrar equivale a no cosechar. La falta de garantías para los campesinos ha hecho que los más jóvenes migren a las ciudades en busca de mejores oportunidades, aunque eso signifique dejar en los territorios rurales del país una fuerza de trabajo con una tradición envejecida pero resiliente.

Damaris Arango tiene 48 años y vive en la vereda San Juan, a 20 minutos del casco urbano de La Unión, en el Oriente antioqueño. En su finca cosecha papa, alverja, zanahoria y frijol, pero el producto estrella, el que más vende, es la fresa. Todo esto lo hace junto con Yesid Valencia, su esposo, y cuatro vecinas madres cabeza de familia de la vereda. No trabaja con jóvenes porque ya no hay.
Según la Encuesta de Calidad de Vida de 2023, realizada por el Dane, el 20.3 % (10.640.000) de la población del país es campesina y mayor de 15 años. De estos, el 53.7 % (5.719.000) son mayores de 40 años, mientras que ese grupo poblacional representa el 38 % de la población del país. Así, el campo y su gente, la que siembra y cosecha, están envejeciendo y sin un relevo a la vista.
“Hay jóvenes a los que les gusta el campo, pero la mayoría estudian el colegio y se van. El campo lo trabajamos las personas mayores”, dice Yesid sobre un problema que ve como paisaje en San Juan. Tiene 48 años. Trabajaba en una floristería, pero una enfermedad en los huesos lo obligó a pensionarse por discapacidad en 2021 y le impide trabajar el campo tanto como desearía. Desde entonces se ha dedicado a la siembra de diversos productos para la venta y el consumo propio.
Damaris y Yesid conocen de primera mano la migración de los jóvenes, pues tienen dos hijas que se fueron de San Juan para cursar sus estudios profesionales. La escasez de mano de obra joven que se ve en La Unión es el pan de cada día en el campo colombiano: los jóvenes migran a las ciudades o deciden dedicarse a otras tareas.
El peso de una pala
“La agricultura es una moneda al aire”, asegura William Grajales, habitante del corregimiento de Santa Elena, de Medellín, y silletero por tradición familiar. Tiene 51 años y desde pequeño ha sembrado flores, maíz, papa, entre otros, pero hoy dice que no puede depender de ello porque los riesgos de perder son muy altos.
Según el Dane, en septiembre de 2024 la tasa de ocupación laboral de la población no campesina fue del 58.6 %. La cifra no varía mucho en el campo, donde el 56.2 % está ocupado. Sin embargo, según Antioquia Cómo Vamos, la informalidad laboral en el campo de este departamento es del 73.2 %, es decir que tres de cada cuatro campesinos ocupados no cuentan con prestaciones de salud, pensión, vacaciones ni primas, y sus empleos no son estables, pues dependen de cómo salga la cosecha.
Este contexto hace que para familias como la de William o la de Damaris quedarse sea una opción incierta:
“Hemos hablado de irnos, no porque estemos aburridos o no nos guste, sino porque tenemos dos hijas y ambas están estudiando, entonces a veces por querer darles más estabilidad a ellas hemos pensado arrendar lo que tenemos e irnos para la ciudad”.
Damaris Arango
A la inestabilidad se le suma la poca rentabilidad que encuentran los productores. Aunque William ya no cultiva flores, recuerda cómo era la época en que sí: “Cuando teníamos trabajadores, por allá en el 98, nos tocaba pagar a 12.000 pesos el día y sacábamos por ahí 500 paquetes de flores que se vendían a 800 pesos. Eran entonces 400.000 pesos, pero saque de ahí el riego, la luz y lo que se necesita para que crezcan. Eran muchos gastos y cuando a uno le llegaba la plata, ya la debía”.
La figura del intermediario es otro problema. Este hace la compraventa de productos agrícolas y sirve de puente entre los productores y el consumidor final. El momento de mayor desazón para William fue en el 2000, cuando le ofrecieron 20.000 pesos por costales que tenían 112 kilos de papa cada uno: menos de 200 pesos por kilo, mientras que los intermediarios se hacían más del doble cobrando 500 pesos por kilo.
Los intermediarios pueden devaluar los productos porque a menudo los compran a precios bajos y los venden más caros, lo que genera una gran diferencia entre lo que recibe el campesino y lo que paga el consumidor final. Esto se da a pesar de la existencia de normas como la Ley 101 de 1993, que regula la comercialización de productos agrícolas y la infraestructura del mercado; la Ley 1480 de 2011, que protege los derechos del consumidor; o la Ley 1753 de 2015, enfocada en las cadenas productivas agrícolas. Pero la informalidad en las cadenas de comercialización dificulta la regulación y repercute en la volatilidad de los precios.
Además, según German Palacio, gerente de Fedepapa, el 80 % del cultivo de papa proviene de pequeños productores con dos hectáreas cultivadas, por lo que sus ingresos no son altos ni estables.
“Aunque el Gobierno siempre dice que va a apoyar al campesino, no se ve por ningún lado ese apoyo”, dice William. Por su parte, Damaris señala que “se habla de la no repetición de la violencia, pero de lo que debemos hablar es de la no repetición del olvido, porque el campesino siempre ha estado olvidado”.
El exdefensor del pueblo Carlos Camargo Assis aseguró en junio, en la conmemoración del Día Nacional del Campesino, que esta población se encuentra en un contexto de abandono, desatención, victimización y discriminación. Y de ello dan cuenta algunos esfuerzos desde el Estado.
En 2018, con la sentencia STP 2028 de la Corte Suprema de Justicia se le exige al Estado colombiano identificar a la población campesina para generar políticas favorables. Por esto, en 2019 se conformó la comisión de expertos para llevar los registros en encuestas del Dane y desde entonces se realiza la Encuesta de Calidad de Vida Campesina. Además, en 2023 el Congreso modificó el artículo 64 de la Constitución Política para reconocer al campesinado como sujeto político, de derechos y de especial protección.
Estos hitos han sido presionados por organizaciones campesinas que desde décadas atrás le han reclamado al Estado, mediante paros, tutelas y propuestas de proyectos, el reconocimiento de sus derechos y la creación de una política pública que les ayude a superar las brechas de participación, representación y redistribución. En 2019, durante el mandato de Iván Duque, organizaciones campesinas del Cauca lograron que el Gobierno ordenara la creación de dicha política, pero esta no se ha concretado ni en ese Gobierno ni en el actual.
La ausencia de políticas efectivas para los campesinos ha estado atravesada por el conflicto armado que desde hace más de 60 años ha obligado a desplazarse a personas como Damaris y su familia cuando dejaron su finca en 2007 y se fueron para Medellín durante cuatro años por la presencia de grupos paramilitares.
Según el informe Guerra contra el campesinado (editorial Dejusticia), de las 7.275.126 víctimas de desplazamiento por causa del conflicto armado registradas hasta 2018, el 63.6 % (4.631.355) eran campesinos. Además, el Observatorio de Desplazamiento Interno del Consejo Noruego para los Refugiados estima que, para diciembre de 2023, 5.077.150 personas continuaban desplazadas en el país y solo el 5.2 % deseaban retornar a sus lugares de origen.

Sembrar en terrero inseguro
“¿Le digo la verdad? Yo no quisiera que Jhon continuara la tradición campesina”, dice Rosario Posada, una campesina de 58 años de La Unión. Vive en la vereda La Almería con su esposo Jhon Jairo, de 54 años, y con Jhon Fernando, el hijo de ambos. Producen y venden papa, alverja, zanahoria, frijol, maíz, huevos y leche en tres terrenos que suman un poco más de dos hectáreas.
Jhon Fernando tiene 21 años, estudia Música en la Universidad de Antioquia y viaja a Medellín cada que tiene clase. Dejó el campo como productor hace cuatro años. Decidió irse para la ciudad a estudiar y conseguir contactos para encontrar trabajo porque cree que “ser artista en un pueblo cuyo mayor ingreso es la agricultura es como remar contra la corriente”.
El estudio es una de las salidas que ven los jóvenes campesinos para buscar mejores condiciones de vida. Para Jhon Fernando, “las personas del campo asumen que darles a sus hijos una oportunidad de estudio para que no tengan que hacer los trabajos pesados que hay en el campo es la mejor elección para sus proyectos de vida”.
Sin embargo, la educación es un escenario que no representa una posibilidad para todos. Según la Encuesta de Calidad de Vida 2023, solo el 9.1 % de los jóvenes rurales entre 17 y 21 años han accedido a la educación superior, frente al 36.4 % de los jóvenes urbanos.
“Escucho de mis papás que cuando tenían 12 años o cumplían la edad en la que ya podían con el azadón, lo primero que les decían era: ‘mijo, usted es un hombre entonces vaya para la tierra’, ‘mija, usted vaya, cásese y tenga diez hijos como Dios manda’. Y así ellos no estudiaban y los ingresos se reducían a lo que pudieran hacer con el jornal”.
Jhon Fernando Carmona
Esto todavía se da. El boletín de septiembre del Mercado Laboral de la Población Campesina (Dane) reveló una marcada brecha de género en el mercado laboral, pues mientras que la tasa de desempleo para los hombres es del 5.2 %, para las mujeres alcanza el 12.3 %.
Por otro lado, el gerente de Fedepapa asegura que el principal motivo por el cual los jóvenes migran es la falta de condiciones de bienestar para quedarse en el campo. Según el estudio “Jóvenes rurales, territorios y oportunidades: una estrategia de diálogo de políticas 2016/2019”, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, cerca del 40 % de los jóvenes rurales colombianos está en condición de pobreza, y el 16.7 % de jóvenes rurales en pobreza extrema, que es más de tres veces el porcentaje de los urbanos en esta situación (4.8 %). Además, el 38 % de los jóvenes rurales no tiene acceso suficiente a alimentos y el 56 % considera que su hogar sufre inseguridad alimentaria.
Datos del Dane indican que aproximadamente el 30 % de la población rural del país está conformada por personas menores de 30 años, un segmento crucial para garantizar la sostenibilidad y el futuro del campo. De ahí que para contrarrestar la migración a las ciudades y el envejecimiento de la población campesina resulte fundamental generar oportunidades para los jóvenes rurales, tanto en agricultura como en actividades no agrícolas.
El gobierno de Gustavo Petro creó dos líneas de créditos para jóvenes rurales: Joven Rural, que da un plazo de pago de diez años y permite invertir en siembra de cultivos, compra de animales e infraestructura y maquinaria; y una línea especial de crédito para compra de tierras de uso agropecuario, con financiación de hasta 20 años y tres de gracia a bajas tasas. También incrementó el presupuesto para el Ministerio de Agricultura, de 2.45 billones de pesos en 2022 a 9.19 billones de pesos para 2024, según la exministra Jhenifer Mojica. A pesar de esto, para el 2025 el presupuesto del ministerio será de 4.1 billones de pesos.

Cosecha en peligro
Clara Valencia Arango es una de las hijas de Damaris y Yesid. Tiene 23 años, estudia Química en la Universidad de Antioquia y vive hace cinco años en Medellín. A pesar de la distancia se siente muy conectada con sus raíces y dice que tal vez se debe a un proyecto en el que participó de niña, en 2011, cuando una socióloga de la UdeA llegó a San Juan buscando acercar a los niños de la vereda a su historia y la del campo y a la conversación sobre el futuro de ellos como jóvenes campesinos. Clara piensa que eso pudo despertar “la chispita campesina”.
Aunque le gustaría, no va muy seguido a La Unión debido a sus responsabilidades en la ciudad. Esto no le impide ver los cambios que se dan en la vereda y el pueblo que la vio nacer. Por eso asegura que el campo no solo se está quedando sin gente, sino también sin tierra para cultivar. Dice que en las veredas de La Unión se está dando un proceso de urbanización, pues las constructoras compran grandes predios que después parcelan y venden al mejor estilo campestre: “Llegan muchas personas de la ciudad, la tierra se valoriza, los impuestos suben y a los campesinos que no tienen cómo costear esto no les queda de otra que vender e irse”.
Este fenómeno se agrava con la industrialización de los procesos de producción. Jhon Fernando dice que en La Unión hay un crecimiento en la producción de flores, huevos y aguacate. Sin embargo, le preocupa que esto está desplazando la cosecha de productos locales como la papa. “Vamos a ser unos exportadores de huevo y de aguacate excelentes, pero nos va a tocar comprar la papa de Boyacá”, dice.
Según Clara, esto inició hace varios años con la llegada de las floristerías que atrajeron a los campesinos por la estabilidad económica que brindan. Muchos pasaron de trabajar bajo el sol y el agua en cultivos de papa donde se ganaban un jornal, a una floristería en donde el salario llega sí o sí cada quincena con prestaciones sociales.
German Palacio, gerente de Fedepapa, añade que otra de las consecuencias de la migración de los jóvenes es el atraso tecnológico que puede darse en el campo: “Como son productores ancestrales, no adquieren nuevas tecnologías”. Agrega que si no hay jóvenes que lleven novedades al campo, se puede dar el desplazamiento de cultivos por otros más rentables, como el de flores, tal como se da en La Unión.
El futuro del campo es incierto para todos. Más para quienes están allí. La alternativa que encontró William Grajales para quedarse y sostener a su familia fue construir una casa prefabricada para arrendar, como lo hicieron algunos de sus vecinos en Santa Elena. Aunque no reemplaza su pasión por cultivar, le resulta mucho más seguro saber cuánto dinero entrará al mes por medio de un arriendo que dedicarse a sembrar sin saber a cuánto le pagarán por la producción.
Por su parte, Clara y Jhon Fernando quieren retornar en algún momento al campo del que salieron hace algunos años. Eso sí, esperan que no sea la única actividad de la que dependan y por eso planean terminar primero sus estudios, y no estar a la espera de cuánto valdrá la cosecha la próxima vez. “Yo sí deseo volver al campo y creo que muchos de los jóvenes que estábamos en ese proceso también”, dice Clara, recordando ese proyecto del 2011.
Damaris y Yesid llevan 27 años juntos y 20 los han pasado en San Juan: “Me considero netamente sanjuaneña. Yo tengo raíces, aquí estoy y aquí me quedo”, dice ella. Esperan no tener que irse. Mientras tanto, Damaris seguirá liderando procesos en San Juan, cultivando fresa con su esposo para vivir y cuidando la huerta personal con la que provee a su familia y a uno que otro vecino de la comunidad en aquella vereda de La Unión.
*Para Simón, que al igual que hizo con cada mueble de la casa, marcó con sus garritas mi vida y mi corazón.