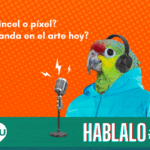Mi primer recuerdo es quizás un sentimiento: miedo. Sentí miedo cuando mi abuela, en su etapa de demencia, me encontró bajo la cama y me haló consigo para que la acompañara en una búsqueda incansable de algo que quizá nunca perdió. Miedo, la primera vez que un familiar no me reconoció. Miedo, cuando mi abuela, en su lecho de muerte, no tuvo conciencia de sí misma ni de las personas que la rodeábamos. Miedo, la primera vez que vi médicos y enfermeros en mi casa explicando la enfermedad. Y claro, siento miedo ahora. Soy Juana y puedo o no ser portadora de un gen degenerativo que mi bisabuelo Oracio nos heredó.
Me asusta pensar que un día ya no voy a estar. Pero me asusta más pensar que no seré capaz de recordarme, recordar mi casa, mis niños. Me asusta pensar que a los 50 dejaré de ser una persona y que ahora me quedan al menos 30 años antes de que empiece a recordar solo los aspectos que para ese momento serán importantes. Me asusta pensar, lo malo es que pienso demasiado.
No sé si lo padezco o lo padeceré en un futuro, pero sí sé que tengo más oportunidades de ganarme esa rifa infame, ese tingo tingo tango con el que nadie quiere quedar. Mi abuela materna lo heredó y ya sabemos, gracias a las investigaciones del Grupo de Neurociencias de la UdeA, que mi tía no lo padecerá; así que el siguiente eslabón sería mi mamá y, con ella, mis hermanos o yo.
En mi familia materna heredamos el gen del alzhéimer familiar, llamado la “mutación paisa” por el doctor Francisco Lopera, ganador en 2024 del premio Potamkin considerado como el Nobel de la investigación contra el alzhéimer. Se trata del alzhéimer autosómico dominante que a diferencia de la forma esporádica, que no se hereda y donde el riesgo aumenta con la edad, está vinculado con alteraciones genéticas específicas que se transmiten de padres a hijos.
A mi familia no le gusta pensar en la idea de no poder recordar, por eso existe una especie de pacto silencioso en el que no le llamamos a la enfermedad por su nombre. Tampoco expresamos cómo nos duele, asusta o enoja haber visto morir a nuestros familiares por esta afección. Por eso no les decimos a las personas que entran en etapa amnésica que son portadores, porque si no lo notan ni se preocupan, quizás la enfermedad no se los lleve tan rápido. El alzhéimer, para nosotros, es un bicho que pica; y susurramos entre grupos de miembros sanos que “la tía ya está picada” o que “la picó hace rato”, pero nunca se lo decimos.

El descubrimiento del olvido
Cuando el doctor Lopera inició su residencia en Medicina en la UdeA, en 1970, su abuela enferma de alzhéimer dejó de reconocerlos a él y a su padre. Que la enfermedad de su abuela no tuviera cura fue el detonante para prometerse que no dejaría a nadie sin esta. En los 80, mientras investigaba el cerebro humano, se encontró con un paciente de 47 años con recuerdos perdidos. Lo estudió e investigó hasta llegar a Yarumal, donde se topó con 25 familias portadoras que sumaban 1200 afectados por la enfermedad. En esta etapa conoció a la psicóloga clínica Lucía Madrigal, quien también tenía una conexión personal con el alzhéimer: una prima suya padeció la mutación paisa. Madrigal se unió al doctor Lopera en la misión de desentrañar los misterios del alzhéimer en Antioquia y comenzaron un riguroso estudio interdisciplinario para abordar la enfermedad desde múltiples ángulos y desmitificarla en la comunidad local.
Los doctores Madrigal y Lopera encontraron en el norte de Antioquia una comunidad que había heredado la enfermedad desde la Colonia; la misma gente del pueblo decía entre murmullos que padecían un castigo, un mal impuesto. La investigación inició en 1984 y continuó hasta el 2000 con un amplio estudio poblacional que da cuenta de enfermos desde 1740 con orígenes en cerebros españoles afectados. Siguieron su estudio por los siguientes 15 años con las nuevas generaciones de familias.
El doctor Lopera continuó su investigación casi hasta el final de su vida. Murió el 3 de septiembre de 2024, a los 73 años, a causa de un cáncer de piel. Desde pequeña escuché, memoricé y repliqué el mismo discurso y las mismas explicaciones durante cada visita que él hacía a la casa de los enfermos. Aprendí que esta enfermedad puede ser causada por factores como la genética o el ambiente.
Desde el punto de vista genético, una de las causas es una deficiencia de acetilcolina en el núcleo de Meynert, una región del cerebro que contiene la mayoría de las neuronas que producen esa sustancia crucial para la memoria. La acetilcolina ayuda a transformar los datos en recuerdos sólidos; cuando hay una deficiencia de esta, los datos no se consolidan adecuadamente en recuerdos, lo que produce que se olviden rápidamente.
Además, en el alzhéimer familiar hay un exceso de producción de una proteína llamada TAU, que es importante en el funcionamiento de la estructura neuronal. Su función es estabilizar los microtúbulos, que son componentes del citoesqueleto neuronal. Sin embargo, cuando hay una producción excesiva de TAU, los microtúbulos se vuelven inestables y rígidos, como mi abuela esperando la comida en el sofá, o como todos nosotros a su alrededor, pensando si cuando nos miraba nos veía y si cuando nos oía escuchaba realmente o solo era un cuerpo cuyas neuronas fallaron hasta perder cualquier tipo de conexión.
La mutación paisa o alzhéimer de inicio temprano es un error genético del cromosoma 14. Esto implica que si uno de los progenitores tiene la mutación, uno de los dos cromosomas 14 estará alterado. Por tanto, es posible que el progenitor transmita tanto el cromosoma normal como el afectado al hijo, las probabilidades son del 50 %. Mis bisabuelos tuvieron muchos hijos e hijas, entre ellos mi tía Piedad y mi abuela Trinidad, ambas hijas del mismo padre enfermo; aunque ambas tenían las mismas probabilidades de heredarlo, una lo padeció y la otra la cuidó cuando el alzhéimer atacó.
El umbral de la incertidumbre
Cuando el doctor Lopera arribó a la casa en la que pasé la mayor parte de mi niñez, la que fue conocida como la casa de la tía Piedad, y que se convirtió con el paso del tiempo en la casa de los enfermos, me preocupé. Pensé que mi abuela materna moriría pronto. Sin embargo, mis miedos fueron disipados cuando me explicaron que estaban allí para darnos una ilusión; ahora lo llamo una fantasía.
Durante esa visita nos dijeron en palabras complejas que estaban haciendo una investigación para prevenir los síntomas de la mutación y que existía una posibilidad, una esperanza. En mi cabeza se formó un escenario en el que ya no tendríamos que interponer tutelas para solventar los pañales Tena de mi abuela, ni ahorrar para sus suplementos alimenticios, ni necesitaría una cama hospitalaria. Pensé que dejarían de sentarla en ese mueble de cuerina café donde pasaba los días mirando hacia el pasillo a las personas que ignoraban su presencia hasta que lanzaba un quejido que indicaba hambre, cansancio, malestar, dolor, angustia o pesar.
Pensé que un día se levantaría después de una inyección, que me vería y me abrazaría como solía hacerlo según me habían contado durante años; que me levantaría en brazos, alegando lo grande que estaba. Pero mi abuela no se levantó, los quejidos no cesaron, mi mamá siguió poniendo tutelas y exigiendo un subsidio que ayudara a financiar los cuidados que ella requería y que aumentaban año tras año; el subsidio llegó un día después de que mi abuela falleciera el 9 de julio de 2017.
Los estudios siguieron. Varios de mis familiares se desplazaban constantemente desde Girardota hacia el centro de neurociencias, en Medellín. La esperanza de que algo mejor pasara después de cada muestra de sangre, de cada acto de memorización, de cada pastilla que les recetaban se mantuvo siempre, pero nunca hubo ningún cambio significativo.
Cuando tenía 14 años fue mi turno de participar bajo la responsabilidad de mi mamá. El 24 de marzo de 2017 nos asignaron una cita a las siete de la mañana. Fueron casi tres horas de preguntas, juegos y cronómetros en los que me pedían recordar un número en todo momento. No recuerdo qué número fue, tampoco lo recordé entonces; eso me preocupó y lloré. También lloré cuando no pude identificar parejas de tarjetas, recordar figuras o contar de tres en tres hacia atrás desde el 100; lloré por la preocupación de mi evaluador y porque mi mamá dijo que se avergonzaba de mi lloradera. En el viaje de vuelta, con los ojos hinchados y la cara triste, le dije que si me entregaban los resultados a los 18 años y salían positivos, me suicidaría en ese instante.
No he vuelto al centro de neurociencias. Mi mamá dice que no van a entregarme los resultados porque no estoy preparada psicológicamente para asumirlos. Sea cual sea la respuesta dentro del sobre, deben evaluarme psicólogos durante tres meses para confirmar que no haré lo que prometí cuando tenía 14. Ahora tengo 21, pero no tengo tiempo de asumir ese tratamiento, ni interés en deprimirme, ni en suicidarme; pero, sobre todo, no quiero saber si estoy enferma, porque eso significa que mi mamá también lo está, y que mis dos hermanos corren el riesgo. No quiero perderme y no quiero perderlos.
Más estudios, más fantasías
En 2020, el Grupo de Neurociencias encontró un gen protector en la paciente Aliria Rosa Piedrahita, llamado mutación de Christchurch. Se trata de una variante del APOE, un gen que puede afectar el riesgo de una persona que estaba destinada a desarrollar la enfermedad de alzhéimer. Aliria, a pesar de haber heredado la mutación paisa, no desarrolló los síntomas como se tenía previsto, sino que gracias a este gen logró vivir una vida digna y funcional hasta sus casi 78 años. Falleció de cáncer el 10 de noviembre de 2020.
Hace dos años, el Grupo de Neurociencias lanzó una pastilla que juramos sería la salvación: Crenezumab. Esta no dio los resultados esperados. Una gran decepción para los investigadores que llevaban más de una década desarrollándola. Cuando hablé de la noticia con mi familia, la respuesta fue aún peor: pura y llana indiferencia, porque no hay nada más que podamos hacer; caras largas, pálidas, tristes y vacías, ojos sin esperanza que ya no creen que el alzhéimer pueda ser revertido.
En 2023 encontraron en otro paciente el mismo gen protector de Aliria, lo que podría cambiar el panorama. Pero mi familia está cansada de escuchar que puede ser curada. Crecemos y vivimos con la incertidumbre, así que ya no quieren tener idea de qué pasa en el mundo científico. Cuando llegué emocionada a hablar del descubrimiento del nuevo gen protector, alguien me lanzó una mirada de reproche, y otra más dijo entre susurros: “¿Por qué no te olvidás de eso?”.
Las familias del doctor Lopera

Francisco Lopera (1951-2024) marcó un antes y un después en la comprensión del alzhéimer en Colombia. Como neurólogo y científico impulsó investigaciones sobre el alzhéimer familiar en Antioquia, donde identificó casos únicos en el mundo. Su trabajo impactó a familias como la mía; más que los avances científicos, abrió la puerta a la comprensión y nos permitió soñar con un futuro en el que esta enfermedad podría ser prevenida.
Cuando mi abuela Trinidad fue diagnosticada con alzhéimer a los 45 años se transformó la historia de toda mi familia. Fue la primera mujer en padecer el gen degenerativo que nos dejó mi bisabuelo. Nadie sabía qué le pasaba o qué hacer al respecto, no teníamos respuestas, hasta que nos encontraron.
La confusión de mi abuela se convirtió en un eclipse sobre nuestra familia. Fue en medio de este vaivén de recuerdos perdidos que conocimos al doctor Lopera. Su primera visita a nuestra casa fue un momento crucial, un punto sin retorno hacia la posibilidad de tener un futuro prometedor. “No están solos en esto”, nos dijo, y esas palabras resonaron en cada uno de nosotros e iluminaron un camino que estaba lleno de oscuridad.
Francisco Lopera comenzó su carrera motivado por el alzhéimer de su abuela. Por medio de su experiencia entendió que la lucha contra esta enfermedad no era solo un desafío científico, sino un llamado humanitario. Así fue como el deseo de ayudar a personas como mi abuela y cambiar la forma como la sociedad entiende y enfrenta el alzhéimer se convirtió en su propósito de vida.
Su dedicación fue decisiva para nosotros. Mientras mi abuela avanzaba en las etapas de la enfermedad, su grupo de investigación no solo se centró en los pacientes, sino que también ofreció un apoyo inquebrantable a las familias afectadas. Mi madre, una joven de apenas 18 años, estaba abrumada por la responsabilidad de cuidar de su madre, pero gracias a las guías del doctor Lopera y su equipo comenzó a entender cómo navegar por este camino incierto.
El doctor Lopera fundó el Grupo de Neurociencias de Antioquia de la UdeA, donde desarrolló programas de atención y sensibilización sobre el alzhéimer, como el estudio clínico API Colombia. Su relevancia en el mundo de la neurología es incuestionable; sus numerosas publicaciones sobre enfermedades neurodegenerativas le han dado un perfil internacional a la neurología colombiana.
A pesar de su esfuerzo incansable y su dedicación, no logró encontrar una cura ni prevenir el alzhéimer que afectó a mi abuela. Ella falleció y nos dejó con un vacío imposible de llenar. Creímos que las investigaciones cesarían en ese momento, pero el doctor Lopera nunca detuvo sus intenciones de prevenirnos a los familiares que aún estamos sanos. Continuó trabajando con nosotros, nos dio apoyo emocional y médico; él era un recordatorio de que debemos seguir luchando por los que aún están aquí.
El fallecimiento de Francisco Lopera dejó una profunda tristeza en nuestras vidas, pero su legado vive en el corazón de todos los que conocimos su trabajo y en los que, gracias a los avances y los estudios, más adelante podrán prevenir el alzhéimer familiar, o como él solía llamarlo, la mutación paisa. Las enseñanzas que nos dejó para el cuidado de nuestros enfermos continúan guiándonos en nuestra propia lucha. Su equipo sigue adelante, comprometido con investigar y apoyar a las familias afectadas por el alzhéimer. En cada encuentro, en cada palabra compartida, recordamos que su pasión por ayudar a los demás sigue presente.