Un genocidio ocurre en Palestina
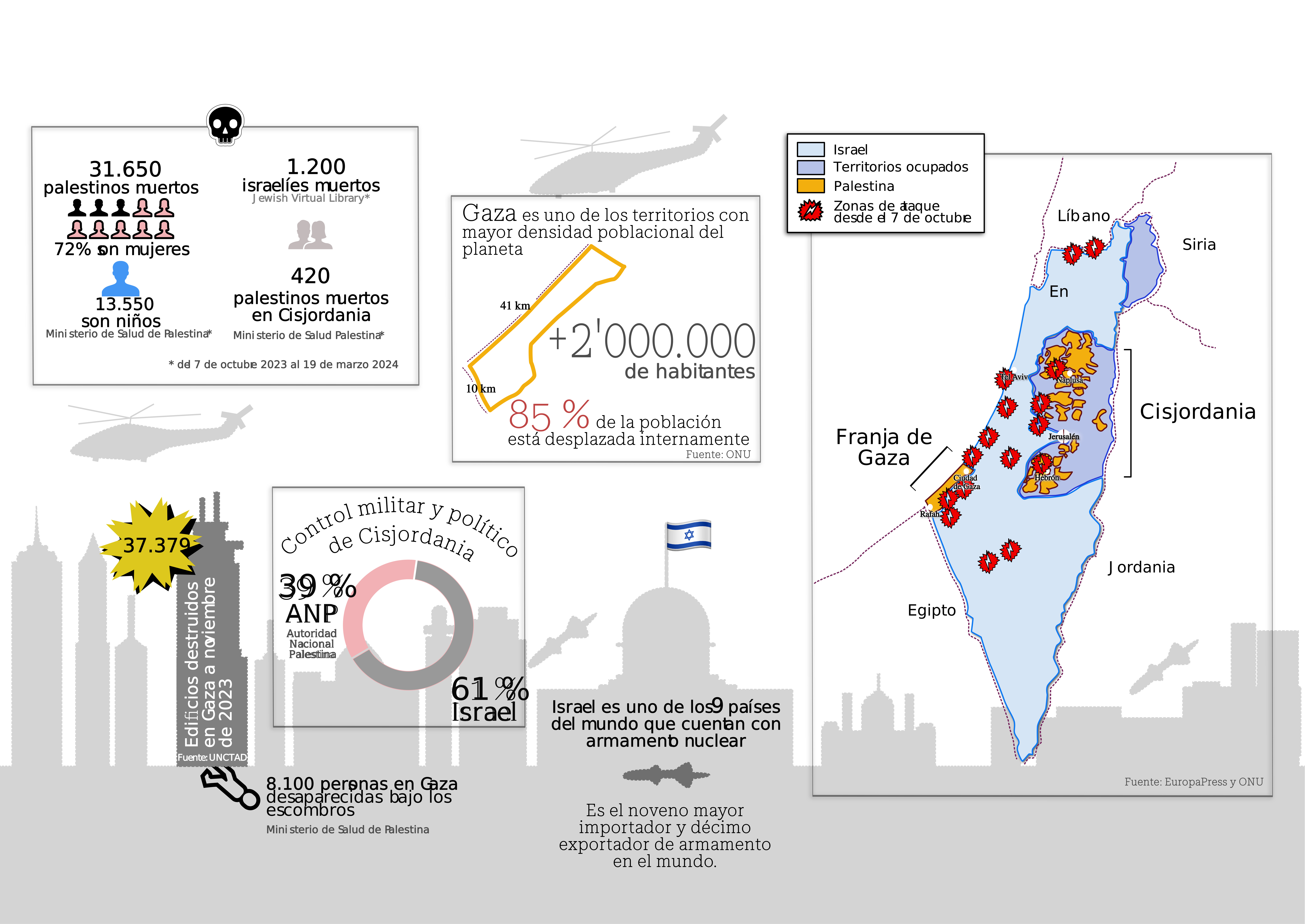
Cuando se habla con palestinos hay algo que, sin saber, repiten todos: “mientras hablamos, un genocidio está ocurriendo”. ¿A qué se refieren? Al bloqueo de la entrada de bienes básicos como comida, medicina y agua, a los bombardeos, a los ataques contra la población civil y a los efectos de años de ocupación en la Franja de Gaza. Waseem Quzmar, de 20 años, y Omar Al Qaisi, de 22, son dos jóvenes palestinos muy distintos: el primero vive en Naplusa, en el norte de Cisjordania, y el segundo vive junto con su familia en Rumania desde que salieron exiliados de Hebrón, en el sur de Cisjordania. Los une el dolor: para Omar y su familia las palabras no pueden explicar el horror que sienten al recibir las imágenes y las historias de lo que ocurre con sus compatriotas en Gaza; Waseem, por su parte, creció rodeado de violencia, escuchando de amigos y conocidos asesinados o apresados. Dice que se volvió insensible y que es una locura que la muerte de inocentes se haya normalizado tanto en su entorno. Ambos están de acuerdo con que los métodos de ocupación israelí en Palestina se han modernizado en los últimos años y que las condiciones de vida de los palestinos no han hecho más que empeorar. La violencia en Gaza empezó mucho antes del ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023. El asedio, como llama Waseem al bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, comenzó en 2007, cuando él era apenas un niño. Ese año, Hamás, que en 2006 había ganado las elecciones, atacó las instalaciones de la Organización para la Liberación de Palestina con el fin de tomar el control total de la Franja de Gaza. En respuesta, Israel, con respaldo de Egipto, promovió un bloqueo que impedía el acceso marítimo, aéreo y terrestre a la Franja, con la justificación de presionar económicamente a Hamás. El bloqueo continúa. “Lo que está sucediendo aquí en Cisjordania no es ni de lejos comparable con lo que la gente en Gaza está pasando y ha pasado durante años”. Waseem se refiere a lo que organizaciones como Human Rights Watch han condenado como “una prisión al aire libre”, ya que se ha impedido el ingreso de bienes, lo que limita las importaciones y exportaciones; en consecuencia, más del 65 % de la población de la Franja de Gaza vive en pobreza, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Y el 63 %, en condición de inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos, también de la ONU. “Lo que pasa aquí es malo, las historias que he escuchado de tanta gente pueden decirme al menos eso, pero lo que está sucediendo en Gaza es un genocidio, sin duda alguna”, agrega Waseem, y con esto se refiere a lo que la ONU define como “un delito perpetrado con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. El escalamiento El 7 de octubre de 2023, Hamás lanzó un ataque sorpresa con cohetes que, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), alcanzaron el 70 % de su territorio. Los combatientes de Hamás asesinaron a más de 1200 israelíes y, de los rehenes que tomaron, más de 100 siguen retenidos o están desaparecidos. Hasta abril del 2024, según la ONU, grupos armados palestinos ‒entre ellos Hamás‒ seguían lanzando cohetes indiscriminadamente hacia Israel; algunos de ellos fueron interceptados por el domo conocido como “Cúpula de Hierro”: un sistema de defensa que cubre gran parte del territorio y que se encarga de frustrar ataques aéreos con misiles, drones y proyectiles. Según la policía israelí, la principal fuente de explosivos de Hamás son municiones que Israel lanzó sobre Gaza en los últimos 17 años y que no estallaron. Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, explica que este ataque “representó una humillación para Israel”, que nunca había sufrido tantas bajas a manos de Hamás. Esto tiene una relación directa con la magnitud del impacto y la duración de la respuesta de Israel, que ha sido mayor en comparación con conflictos previos. Para Jaramillo, hoy es incorrecto hablar de un “conflicto”, pues no se trata de dos enemigos enfrentándose en igualdad de condiciones, sino de una respuesta desproporcionada de Israel en un contexto de ocupación histórica. El profesor añade que lo ocurrido el 7 de octubre “puso en evidencia el dolor de los palestinos ante la incesante opresión sionista”. El sionismo es un movimiento de ideología nacionalista cuyo objetivo es establecer un Estado nacional judío en territorios palestinos al considerar que les pertenecen ancestralmente. Es algo sobre lo que Omar habla con fervor. Después de todo, es el sistema de “brutalidad, redadas, asesinato y discriminación” que le arrebató a su familia su tierra natal y a él sus ganas de volver. El sionismo ha desencadenado un apartheid, que es el término utilizado por la propia comunidad palestina y las organizaciones internacionales para describir la exclusión, las agresiones y la privación de tierras de palestinos a manos de los colonos judíos. Jeremy Laurence, portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escribe en una nota de prensa que miles de palestinos reportaron ser detenidos arbitrariamente dentro y fuera de Gaza, muchos de esos casos se convirtieron en desapariciones forzadas. Algunos de ellos alegaron maltrato y tortura a manos de las FDI. Según la ONU, entre el 7 y el 31 de octubre de 2023, se registraron 203 ataques de colonos hacia palestinos, en cerca de la mitad de estos incidentes participaron las fuerzas israelíes, quienes escoltaban o apoyaban activamente los ataques. Waseem habla de asesinatos que ocurren en su ciudad, Naplusa. La presencia de las FDI en las ciudades de Cisjordania durante el día es inexistente. En cambio, dice que siempre ingresan tarde, entre las dos y las cuatro de la madrugada, ya sea para matar o arrestar a alguien. Moverse entre ciudades es difícil: hay carreteras completamente cerradas y otras con
Así viven los combatientes que salieron de prisión para aliviar la salud y promover la paz

Crédito: Cruz Roja. Uno de los temas en los que han llegado a acuerdos las delegaciones del Gobierno y el ELN son los alivios humanitarios para la población carcelaria de esa guerrilla. Para explicar de qué se trata, visitamos a un grupo de integrantes del ELN que salieron de prisión, debido a sus condiciones clínicas, para ejercer como promotores o gestores de paz. Para llegar a la casa donde residen varios promotores de paz, miembros activos del ELN que estaban en prisión, seguimos las indicaciones de un GPS. Al llegar al punto demarcado, nos comunicamos con Lacides Hernández, presidente de la ONG Confraternidad Carcelaria, quien envió a alguien en moto para llevarnos hasta donde estaba. Cuando nos encontramos, en una zona rural, Lacides subió al carro y dio indicaciones para recorrer, primero, un camino con placa huella, y después, un sendero sin pavimentar. Llegamos a un portón, Lacides bajó del carro, lo abrió, subió de nuevo al vehículo y continuamos el recorrido unos cuantos minutos, hasta que indicó en donde parar. Al sonar la bocina del carro, de inmediato alguien abrió el portón desde adentro. Por, seguridad, no revelamos la ubicación específica de ese lugar. Aparcamos y nos recibió un pastor alemán de unos seis o siete meses de edad que llevaba una pelota de caucho en la boca y buscaba con quién jugar. Había un jardín que daba al lugar toques de colores. Las cercas de arbustos que delimitaban la propiedad no medían más de dos metros de altura y dejaban ver, a lo lejos, algunas casas y grandes parcelas de cultivos. Desde afuera, la casa principal parecía cómoda, lo suficiente como para albergar a cada uno de sus habitantes en un cuarto. Nada parecido a una cárcel, en donde en una celda diseñada para dos personas, tienen que acomodarse hasta ocho según lo que nos contaron los combatientes que ocupan esa casa gracias al acuerdo de alivios humanitarios al que llegaron en 2023 las delegaciones del ELN y el Gobierno Nacional. Las difíciles condiciones de reclusión en las penitenciarías del país las confirma el INPEC, que reportó para febrero de 2024 un 25% de hacinamiento en las cárceles colombianas. Caminamos hacia la casa y, en el corredor, Lacides nos presentó a cuatro hombres, Juan, Carlos, Diego y Alejandro*. “Vengan, sentémonos allí”, nos indicó el primero de ellos, cuyo saludo más que efusivo fue acogedor. Con una sonrisa nos preguntó si queríamos un “tintico”, mientras llegaban dos compañeros que faltaban. Ingresó a la casa a buscar vasos y el termo con el café ya listo. A los pocos minutos llegaron Roberto y Claudia*, la única mujer del grupo. Cada uno dijo su nombre, dónde había nacido, cuánto tiempo llevaba de militancia en el ELN y cuántos de esos años había estado en prisión. Alejandro, el más joven de ellos, era el que menos tiempo había estado en la cárcel: siete años. Por su parte, Roberto, quien físicamente parecía más agotado, había estado 20 años en prisión. Fue Carlos quien tomó la vocería del grupo. De vez en cuando sonreía al contar alguna anécdota de su militancia o de su papel en el proceso de negociación. A diferencia de sus otros cinco compañeros, todos declarados promotores de paz y priorizados por sus estados de salud, Carlos fue designado con una figura diferente, la de gestor de paz. La figura de la gestoría empezó a tomar forma en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, con la Ley de Justicia y Paz, y terminó de reglamentarse en la presidencia de Juan Manuel Santos, con el decreto 1175 de 2016. Este beneficio es otorgado a miembros de Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) con el objetivo de que contribuyan a gestionar e implementar acuerdos humanitarios durante la fase de diálogo con sus respectivas organizaciones. Para estas negociaciones con el ELN, Carlos empezó a formar parte de este grupo de combatientes que, aunque no son delegados en la mesa, sí están vinculados al proceso cumpliendo tareas concretas. En su caso, una de esas responsabilidades fue integrar la comisión humanitaria, un tema que surgió desde el primer ciclo de conversaciones. ¿Qué dicen los acuerdos y qué se ha implementado? Fue en medio de ese primer periodo de diálogos, realizado en Caracas, que ambas delegaciones firmaron el acuerdo número tres o, acuerdo sobre acciones y dinámicas humanitarias. Ese documento habla de dos campos específicos de acción: el primero, la atención de casos humanitarios en territorios y el segundo, la atención a personas privadas de la libertad. El 12 de diciembre de 2022, al finalizar esa primera ronda de diálogos, la mesa firmó el primer acuerdo parcial sobre este tema, donde especificaron acciones humanitarias concretas y de emergencia. En lo territorial, se planteó la creación de una comisión que iba a evaluar y diagnosticar las situaciones de vulnerabilidad de la población afectada, y junto con las caravanas humanitarias, que recorrerían los municipios de Istmina hasta el Bajo Calima, ubicados en el departamento del Chocó, esperaban visibilizar, acompañar y respaldar a las diferentes comunidades. En cuanto a la atención humanitaria de personas privadas de la libertad, el Gobierno acordó presentar siete casos urgentes de presos del ELN ante los jueces, para que cambiaran la medida de privación intramural por domiciliaria con la intención de garantizarles tratamiento médico. De igual manera, para 40 casos identificados que continuaban con la medida de detención intramural, el ELN pidió una serie de acciones que incluían garantizar las medidas sanitarias para la atención en salud. Por su parte, el grupo insurgente en ese mismo acuerdo parcial habló de la liberación unilateral de 20 personas, en su mayoría miembros de la fuerza pública. Cuatro meses después de la firma del acuerdo, el ELN comunicó la muerte de uno de sus integrantes, priorizados en esa lista: “El 11 de abril falleció en una Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica La Samaritana de Bogotá, el militante del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Nelson Enrique Acevedo Durán, después de estar varios meses
Maria José camina hacia su Belén
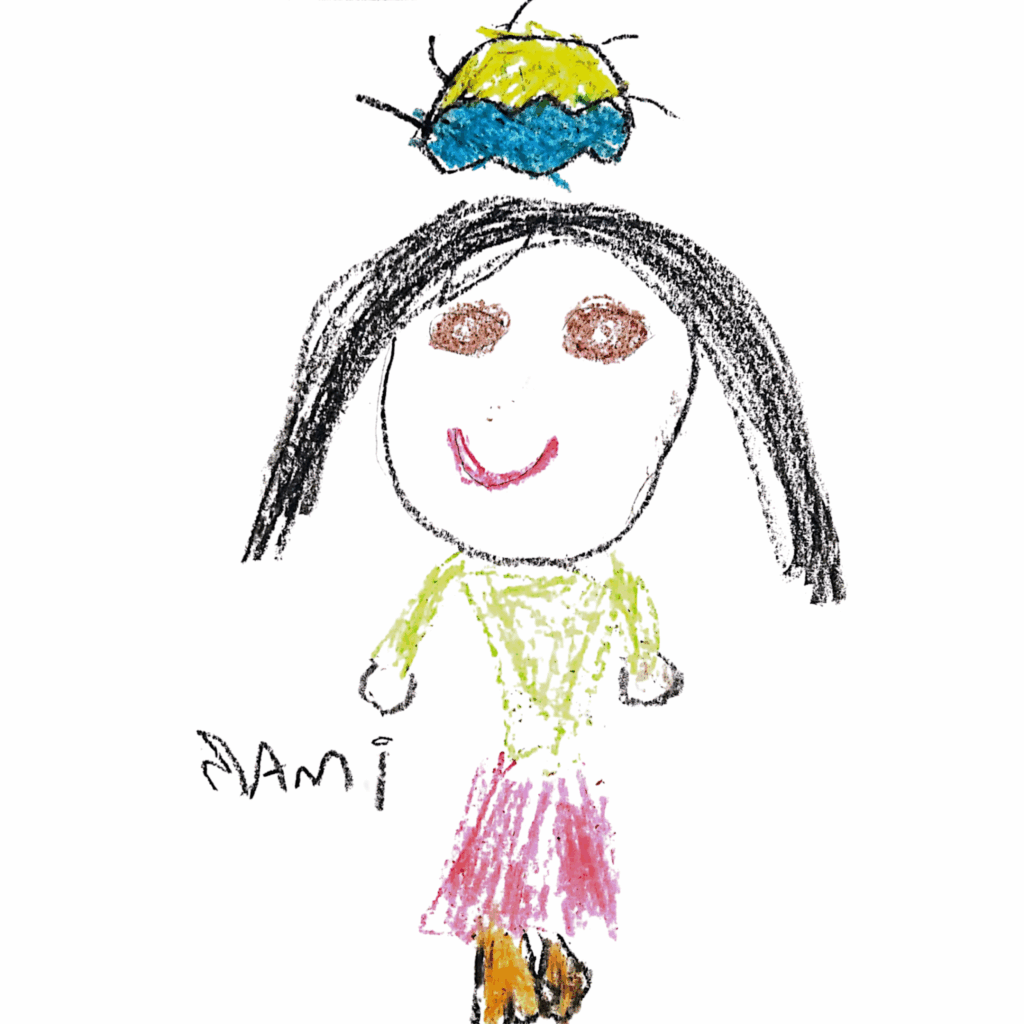
María José se vino caminando desde Venezuela cuando apenas el confinamiento obligatorio había cumplido dos meses en mayo de 2020. En ese momento, tenía un hijo de un año con el que dormía en un asentamiento informal de venezolanos en el barrio La Sierra, mientras de día, salía con él en brazos a caminar las calles del barrio El Poblado con una bolsa de confites pidiendo “una colaboración”. Dibujo elaborado por el hijo de María José respondiendo a la pregunta: ¿cómo es tu mamá? Venir caminando desde el estado de Táchira en Venezuela hasta Medellín, cuando el mundo atravesaba la pandemia por la COVID-19, fue una decisión que tuvo que tomar María José porque llevaba muchos días sin conseguir comida para ella y para su bebé, así como sin tener recursos para ver por su padre anciano, quien sufrió una fractura de cadera hace unos años cuando era albañil. María José comenta que en el camino hacia Colombia encontró mucha ayuda, las personas que la veían caminando con maletas y un bebé en brazos le ofrecían comida y un lugar para dormir. Además, los muleros en la carretera la acercaban cada vez más a Medellín. Cuando logró llegar a su destino se vio obligada a dormir en parques y en aceras, hasta que conoció a una pareja de migrantes venezolanos que le dijeron que en La Sierra había un grupo grande que se habían tomado un lote abandonado y que ahí ella podía armar una «carpita de plástico». A los cuatro meses de llegar acá, en septiembre de 2020, vivió lo que ella dice ha sido «el momento más difícil de su vida». En un operativo de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras ella estaba vendiendo dulces en la calle con su bebé de un año, le solicitaron los papeles del niño, pero ella no los tenía a la mano, así que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió quitárselo para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. María José durmió tres días afuera del centro del ICBF donde ingresaron a su hijo, pero ella no pudo comprobar ante las autoridades que era la madre. Al no encontrar otras opciones ella pidió ayuda a la Línea 123 Migrantes y ellos le ofrecieron dinero para comprar un tiquete de regreso a Cúcuta y que ella retornara a Venezuela para solucionar desde allá la situación. Luego de un año de estar separada de su niño, María José pudo demostrar ante las autoridades colombianas la legitimidad de su hijo. Además, acordó de manera legal una cuota de manutención por parte del padre del niño. Razones que tuvo en cuenta el ICBF para regresar al menor de edad, pero, con la condición de que serían escoltados desde Medellín hasta Cúcuta para que ellos cruzaran la frontera y se quedaran en su país. Meses después, María José volvió a quedar embarazada y emprendió de nuevo hacia Colombia, se radicó inicialmente en Pereira, en donde trabajó limpiando casas para mantener a su familia. Aunque, no contar con un permiso especial de permanencia (PEP) solo le permitió acceder a un trabajo irregular, sin prestaciones sociales y, que finalmente no le fue remunerado. María José decidió regresar a Medellín, a pesar de su miedo por lo sucedido con su hijo y volvió a vender dulces en la calle. Ahora, acompañada de su bebé de once meses mientras su hijo, el niño del que estuvo separada durante un año, asiste a un hogar de Buen Comienzo en la comuna 10. María José asegura que vende dulces con su bebé porque Buen Comienzo aún no la recibe para ser beneficiaria de los programas de cuidado. Ella expresa reiteradamente que: «Lo que ellos (la Policía de Infancia y Adolescencia) no entienden es que yo no tengo quién me cuide a mi niña, si yo tuviera alguien con quien dejarla, entonces saldría yo sola a la calle a vender dulces y no tendría que esconderla cada vez que pasa la patrulla haciendo ronda». El hijo mayor de María José asiste al hogar infantil hasta la 1 de la tarde, pero cuando él sale, ella tampoco tiene quien lo cuide. Adicionalmente, asegura que nunca ha sido beneficiaria de ningún proyecto de la Alcaldía o del ICBF para ayudarla con la alimentación de sus hijos. A pesar de todo lo que han vivido ella y sus niños, sigue esperanzada y muestra con orgullo la foto de su hijo vestido con el uniforme del hogar infantil, mientras que su niña peinada con ligas de todos los colores, sonríe mostrando el único dientecito que le ha salido hasta el momento. *El nombre de María José fue reemplazado a solicitud de la entrevistada para proteger su privacidad y la de sus hijos.
Los problemas de los niños venezolanos en Medellín: sin escuelas ni seguridad

La cifra de los niños venezolanos no matriculados en Medellín es tres veces mayor que la de los niños colombianos no matriculados. Además, los niños venezolanos son las víctimas en el 89% de los delitos cometidos contra los niños migrantes en el distrito. Dibujo elaborado por Emiliano Ruiz, niño venezolano de 5 años beneficiario del ICBF. Medellín es la segunda ciudad de Colombia que más población migrante venezolana acoge: según Migración Colombia, 241.166 personas nacidas en Venezuela residían en Medellín en el 2023. Los venezolanos corresponden al 6,4% de los habitantes del Valle de Aburrá, para tener una idea de cuánto es eso, hay tantos venezolanos en el Área Metropolitana como personas viviendo en el municipio de Envigado. Según la Secretaría de Educación, durante el 2023 se matricularon 36.959 niños venezolanos en instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Medellín Cómo Vamos, una alianza interinstitucional que evalúa y da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad, afirmó en un reciente informe que en 2023 al menos el 13,3% de los niños venezolanos no estaban matriculados en ninguna institución educativa. La cifra de niños venezolanos no matriculados es 3 veces mayor que la registrada en los niños colombianos: 3,7%. Catalina Calle, coordinadora de regionalización en el centro de estudios Casa de las Estrategias, resalta que “no todos los niños migrantes venezolanos llegan a Medellín con las mismas condiciones pero la mayoría de ellos sí llegan con un duelo migratorio porque han dejado atrás a sus redes de apoyo para buscar oportunidades en un nuevo país”. Algunos menores de edad venezolanos por sus condiciones socioeconómicas llegan en estado de vulnerabilidad y son propensos a que se les complique el acceso a la educación, sean reclutados por redes criminales o sean víctimas de delitos. Migrar es perder la infancia Según la Policía de Infancia y Adolescencia, durante el 2022 y el 2023 se denunciaron 63 delitos cometidos en contra de menores de edad extranjeros en Medellín, de los cuales el 89% fueron cometidos contra niños migrantes venezolanos. Las niñas son las principales afectadas, ellas corresponden al 71,6% de las víctimas de delitos cometidos contra los niños venezolanos. Los principales delitos cometidos contra los migrantes venezolanos menores de edad son delitos sexuales, como acceso carnal violento y acto sexual con menor de catorce años. Cómo es el caso de una niña venezolana de nueve años en estado de embarazo, que el ICBF reportó como beneficiaria en el Servicio Especial Familiar en 2023. Teniendo en cuenta la edad de la niña, la ley colombiana considera ilícito el acceso carnal en cualquier caso con menor de catorce años. El caso ocurrió en el 2023 en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, en donde, en el mismo periodo de tiempo, fueron reportados 72 casos de embarazos adolescentes en niñas venezolanas. Estos casos tuvieron como punto crítico las comunas San Javier con 11 niñas embarazadas y las comunas Robledo, Manrique, Popular y La Candelaria con 6 casos cada una. En relación con esta problemática, el Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que proporciona asistencia a migrantes con enfoque en derechos humanos, comenta que «hay muchos casos de estas niñas abusadas, donde normalmente son los mismos familiares o las personas con las que ellas viven los agresores”. En el 2023 según la Policía de Infancia y Adolescencia los lugares donde más delitos se han cometido en contra de los niños venezolanos son la vía pública y sus hogares con 34 y 16 casos respectivamente. El Consejo Danés para Refugiados tiene una explicación para esta problemática, ellos aseguran que “debido a la capacidad económica con la que llegan a Colombia algunas familias migrantes duran temporadas viviendo en asentamientos informales, los cuales son muy inseguros”. También añaden que “esas familias ni siquiera tienen un baño dentro de sus casas para hacer sus necesidades o bañarse, y si quieren hacerlo, aunque sea de noche, deben salir y estar expuestos, eso incluye a los niños que en muchos casos, no cuentan con supervisión constante de los adultos”. Estos asentamientos informales de venezolanos se encuentran alrededor de toda la ciudad y las condiciones entre cada uno de ellos son diversas. Uno de los más concurridos está ubicado en el barrio La Sierra en la comuna Villa Hermosa. Allí llegó por primera vez María José* una mujer migrante venezolana de 22 años que vende dulces en la calle con sus hijos. En el 2020 mientras ella pedía limosna en el barrio El Poblado con su hijo de un año, no pudo comprobar ante la Policía de Infancia y Adolescencia que era la madre. En consecuencia, el ICBF inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que le impidieron ver a su hijo durante un año. Conoce la historia de María José aquí. Una de las denuncias más recurrentes entre organizaciones como la Colonia de Venezolanos en Colombia es que en Medellín se han usado niños venezolanos para vender dulces o pedir limosnas en la calle. En palabras de Mónica Jaramillo, abogada en el Consejo Danés para Refugiados “estos niños a veces son alquilados por los mismos padres para causar pesar y generar más ganancias, pero puntualmente en Medellín está situación es muy complicada porque es una ciudad destino donde llegan las redes de tráfico de personas y de explotación sexual”. Las condiciones de los niños venezolanos en las calles van en contravía del derecho a vivir plenamente su infancia. El Consejo Danés para Refugiados insiste en que “estos niños además de ser explotados laboralmente, son violentados en dos derechos importantes: el de vivir en condiciones de bienestar y el de acceder a la educación, porque son obligados a estar largos periodos de tiempo en la calle siendo explotados”. La educación como refugio Las matrículas de estudiantes venezolanos en colegios públicos y privados de Medellín han aumentado desde 2018. Según la Secretaría de Educación, en el 2023 fueron matriculados 36.959 niños de nacionalidad venezolana en el distrito. Cabe destacar que en Medellín hay 408.588 niños matriculados, lo que significa que el 9% de los estudiantes del sistema educativo
Familias sin fronteras
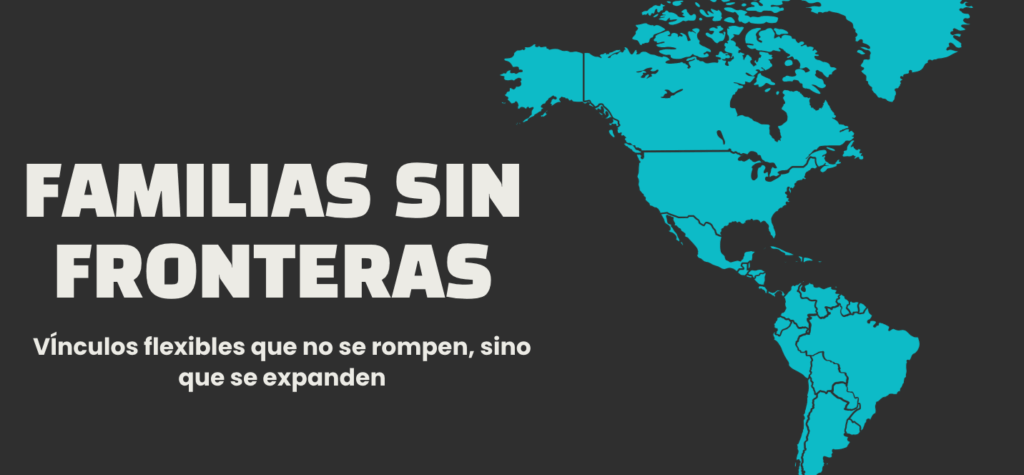
En medio de las grises playas de Necoclí, existe un hilo que conecta corazones separados por fronteras, un hilo que mantiene la comunicación entre quienes migran y sus seres queridos. En llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de texto a cualquier hora del día, tejen redes de conexión que trascienden las distancias geográficas. Estas familias se sumergen en el mundo digital, donde un celular se convierte en ese puente que cruza países. Sin importar las dificultades en el trayecto, la comunicación con sus padres, hermanos, hijos o amigos, es un refugio de tranquilidad y apoyo, un testimonio de la resiliencia y el cariño inquebrantable que trasciende barreras físicas y culturales. A través de las historias compartidas en voces entrecortadas y palabras escritas con añoranza, Rosemary Marcano, Yohandry Rivera y Mairoly Chouriory, revelan los desafíos y las experiencias de adaptarse a nuevos entornos mientras mantienen viva esa unión.
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
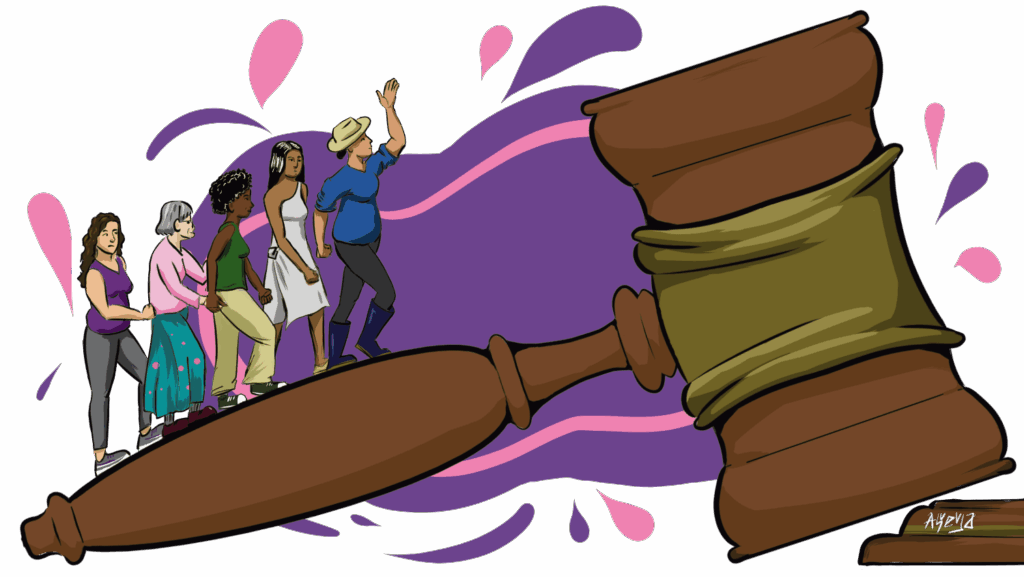
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
Paz es paz, pero plata es plata

El proyecto que busca una “paz total” entre el Gobierno nacional y los grupos armados organizados ha sido cuestionado por los mandatarios Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón. Sin embargo, hay disposiciones legales e intereses económicos que pueden llevarlos a moderar sus discursos para mantener una relación cordial con Petro. Ilustración: Sara Uribe de los Rios El proyecto de paz del presidente Gustavo Petro, conocido como Paz Total, ha sufrido las dificultades propias de cada mesa de negociación con los grupos armados: el ELN continúa secuestrando; con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc se suspenden y reanudan los diálogos; las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) aún no tienen planes de seguir con el proceso; y no existen avances significativos con las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, Chocó, Buenaventura y Cali. La Paz Total está en crisis, como afirma Germán Valencia, coordinador de la línea de paz del grupo de investigación Hegemonía, Guerras y Conflictos del Instituto de Estudios Políticos de la UdeA. El hecho de que no se haya concretado un marco jurídico que pueda regir a las organizaciones delictivas que no tienen reconocimiento político ‒entre las que están las bandas delincuenciales de las principales ciudades del país y las AGC‒, evita continuar con el proyecto en las zonas urbanas afectadas, explica Valencia. Pese a las dificultades que representa el aspecto legal, la Paz Total enfrenta otros obstáculos, como el apoyo en las regiones. La crisis ha desembocado en comentarios como los de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia desde el primero de enero, quien en una entrevista con El Colombiano calificó al proyecto de Paz Total como un “engaño total”; o los de Federico Fico Gutiérrez, nuevo alcalde de Medellín, quien ha dicho que es una “moneda de cambio para las bandas criminales con el Gobierno nacional”. Sin embargo, muchas de estas posturas críticas podrían matizarse con la negociación presupuestal que se avecina en las regiones en el primer semestre del 2024. Según Juan Antonio Zornoza, doctor en Historia y docente de ciencia política de la Universidad Nacional, Gustavo Petro tiene cartas de interés para las figuras que lo antagonizan desde Antioquia. Ser presidente de la república le permite decidir sobre los recursos que llegan al departamento, lo que lo pone en capacidad de negociar la colaboración de Gutiérrez y Rendón para la implementación de la línea de paz del Plan Nacional de Desarrollo a cambio de los recursos que necesitan para la región. De acuerdo con un artículo de Camilo Guerra, coordinador del Laboratorio de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Nacional, para las regiones es fundamental tener el apoyo del Gobierno nacional debido a su influencia en la seguridad, el desarrollo de la industria y el comercio y, por supuesto, el Presupuesto General de la Nación. Santiago Londoño, exsecretario de Gobierno de Antioquia (2012-2015), le dijo a Guerra que ambos dirigentes “van a buscar a una o varias personas que les sirvan de enlace con el Gobierno nacional”, y destaca al expresidente Álvaro Uribe por su posición en el Centro Democrático, su afinidad con Gutiérrez y su posibilidad de conversar con Petro. Zornoza, Guerra y Londoño están de acuerdo en que la forma óptima de que ambos bandos se beneficien es mediante puentes que permitan la negociación, ya sea por medios oficiales como la Consejería Presidencial para las Regiones y el Ministerio del Interior, o por medios menos institucionales como las recientes reuniones del mandatario con el expresidente Álvaro Uribe y conversaciones informales como la que, según El Espectador, tuvo Federico Gutiérrez con el asesor presidencial Juan Fernández. Los contrastes Ambos líderes regionales son conscientes de su posición, por lo que han tomado medidas estratégicas para las negociaciones. Por una parte, Gutiérrez ha sido más conciliador. Mientras fue candidato presidencial dijo en X (antes Twitter) que iba a “dar cumplimiento a los acuerdos de paz” y que contemplaría iniciar un proceso de paz con el ELN cuando esta guerrilla cese las actividades ilegales. Sin embargo, ha criticado la Paz Total por no contar con un marco jurídico de sometimiento definido para los grupos no políticos y porque considera que las víctimas están en un segundo plano, por lo que reclama que tengan un papel protagónico. Además, los antecedentes de Gutiérrez demuestran que ha tenido interés en la negociación: mientras fue concejal de Medellín (2004-2007), después de la desmovilización de los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, durante la alcaldía de Sergio Fajardo, apoyó la creación de presupuestos enfocados en atención psicológica y oportunidades laborales, educativas y de no repetición que contribuyeran a la desmovilización y reintegración de los paramilitares. Fico votó sí al plebiscito del 2016, como alcalde de Medellín, por sentirse “optimista frente a lo que se viene para el país”, y solicitó que el municipio hiciera parte del Comité Nacional de Reincorporación una vez firmados los acuerdos de paz. No obstante, en el 2017 fue capturado (y en 2018 condenado) su secretario de Seguridad, Gustavo Villegas, por favorecer desde su puesto, con información privilegiada, a la Oficina de Envigado. Por su parte, Andrés Julián Rendón estuvo en la coordinación del proceso de desmovilización de alias Karina y más de 30 guerrilleros del Frente 47 de las Farc en Antioquia, mientras era secretario de Gobierno del departamento en la administración de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por parapolítica en 2021. Rendón votó no en el plebiscito de 2016. El nuevo gobernador de Antioquia ha tenido una posición mucho más tajante frente a los grupos criminales. Si bien comparte base electoral con Federico Gutiérrez y coinciden en varias ideas políticas, su visión en este tema tiene otros matices. Desde su perspectiva, la única forma de conseguir la paz es por medio del “imperio de la ley en cada rincón del departamento”, como lo ha declarado en entrevistas y redes sociales desde el 2016. Dentro del plan de gobierno que lo llevó a la Gobernación apenas se contemplan propuestas con enfoque en la paz del territorio. Aunque se destaca la
Ese edificio ya no verá nacer

La unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación cerró sus servicios en octubre del 2023. Medellín perdió más de 90 años de experiencia en la atención a las madres y los recién nacidos con los casos más complejos de Antioquia. Esta es la crónica de los últimos días de esa unidad. El bloque 12 del hospital San Vicente Fundación alojaba la unidad de ginecobstetricia que atendía los casos más complejos de Antioquia. Foto: Renata Taborda. Un niño disfrazado de Batman caminaba de la mano de una mujer por el sendero que los dirigía a la unidad de ginecobstetricia del Hospital San Vicente Fundación. Eufórico, daba pequeños saltos. Con sus dedos sostenía una cubeta naranja de la que asomaban los dulces que recogió durante el día. El sol de la tarde reflejaba sus acciones en el suelo. Atrás de ellos, una joven vestida con una bata azul y una venda en su cabeza conversaba con otra mujer, tal vez su madre. Ese 31 de octubre, algo en el San Vicente se percibía diferente. El edificio que vio nacer personas durante más de 90 años se erguía igual. No obstante, a través de una ventana abierta en la parte trasera ya se anunciaba la ausencia: una habitación vacía, con camarotes a ambos lados y colchones manchados de viejos. Todo empezaría a desocuparse porque ese era el último día de la unidad que nació en 1929 y donde tantas escenas, llantos de nacimientos, suspiros repentinos y el azar de existir, sucedieron por primera vez. El hospital decidió cerrarla. Adentro del edificio, al fondo, la luz se reflejaba sobre una estatua de la virgen María con su mirada hacia el cielo, envuelta en prendas oscuras. A los lados se extendían pasillos con habitaciones en las que había 12 camas, ocho de parto y cuatro de cuidados especiales. En la entrada del bloque 12, a la derecha, un grupo de mujeres conversaban en una pequeña sala de espera. Se daban consejos sobre cómo cuidar y cangurear a sus bebés y sobre los tiempos en que comían y dormían. Algunas seguían en observación después de su parto, otras estaban en controles con sus recién nacidos. “Las mujeres somos la mayor parte de la población, entonces necesitaríamos tener un servicio decente y digno donde se nos atiendan nuestras necesidades en todo el ciclo vital”, dijo una enfermera joven que estaba en turno ese día. Mientras ella y otra enfermera mayor se lamentaban por el cierre de la unidad, entraron a un bebé recién nacido, en una incubadora, envuelto en mantas azules. Los médicos a su alrededor comprobaban que todo estuviera bien. Las enfermeras desviaron su mirada y lo contemplaron dormido. La unidad de ginecobstetricia del San Vicente era la única de Medellín que atendía casos de alta complejidad. Para la enfermera mayor, esto hacía más significativo su trabajo: “Era maravilloso darles un mejor cuidado y brindarles la mejor atención para que tanto ellas como los bebés salieran adelante”. Un pito repetitivo que daba cuenta de los signos vitales del bebé se escabullía en la conversación, mientras ellas miraban a los lados para asegurarse de no ser escuchadas: “Creemos que es importante que se sensibilice a la población de la gravedad del asunto y que se adopten medidas de salud pública para evitar el cierre masivo de los servicios de obstetricia”, dijo la más joven. Explicaron que este no es solo un problema del San Vicente. La Clínica del Rosario cerró sus servicios maternos el 30 de junio y otras como la de las Américas solo tienen una sala de partos. Según el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en el 2012 Antioquia tenía registradas 1049 camas de obstetricia. En el 2023 esta cifra se redujo a 495 camas, de las cuales 237 están en Medellín. El deterioro de este campo de la salud viene dándose desde hace más de una década y las razones en su mayoría son financieras. “Desde hace mucho tiempo nosotros venimos regidos por un manual tarifario que tiene subvalorados los procedimientos que se hacen en el área obstétrica. Es decir, lo que se invierte en una actividad obstétrica realmente no se recupera, porque no se factura ni se cobra lo que vale”, cuenta Sandra Cuervo, docente de la Universidad de Antioquia y directora de Nacer, un grupo de investigación, docencia y extensión con énfasis en salud sexual, reproductiva y de la infancia. Esta problemática viene colapsando la red de salud, además de sobrecargar al personal médico y negar que las mujeres embarazadas tengan un parto humanizado, que ahora es obligatorio gracias a la Ley 2244 de 2022. En Medellín hubo 35.157 partos en 2022 y 18.917 en el primer semestre de 2023, según el Dane. Andrés Zapata Cárdenas, director médico del San Vicente, cuenta que ese hospital atendía alrededor de 900 cada año: “Nosotros no teníamos una participación de gran volumen en la atención obstétrica. En cambio, hay una atención igual o peor con los niños. En el hospital tenemos 200 camas destinadas a esta población y una mayor capacidad, por lo que decidimos enfocarnos en esta demanda pediátrica”. El cierre sería ese 31 de octubre. Así lo confirmaron las dos enfermeras. Afuera, terminaba el día. La unidad de ginecobstetricia fue fundada en 1929. Sus servicios cerraron el 31 de octubre del 2023. Foto: Renata Taborda. Los primeros cimientos La iglesia blanquecina del Hospital San Vicente Fundación reposaba ante un cielo nublado de octubre. Adentro, en uno de los bancos de madera café, una mujer rezaba arrodillada. Sostenía un rosario entre sus manos ante la cúpula decorada con un trío de pinturas en las que resaltaban las vestiduras blancas de su protagonista, Jesús. Un poco más abajo, un ramo de flores se asomaba en el costado derecho de una virgen María mediana envuelta en un manto verde oscuro y un vestido crema con el que sobresalía su embarazo. Al final del pasillo central, atravesando por el umbral de vitrales y cuadros, un patio exponía también a la madre de
