Franca-mente latinas

La sele le movió el piso a la verdeamarela, en la tricolor parecida; al menos eso pareció en la cancha. Un vectorizado donde alguien vio una foto. Sebastián Torres Escobar. Selección Femenina Colombiana VS Seleção Brasileira Feminina de Futebol el pasado sábado 2 de agosto. La historia se repite: casi 23.000, peleas apaixonadas contra mestizas por el reinado para obtener recursos federacionales. Aunque falten asistentes, hubo hinchas de clase mundial y el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, en América, se tensó. Sí fue una repetición, Katherin Tapias pareció hecha por españoles cual Iker. Pero más bien es como Sandra Sepúlveda. Marta pareció Nazario pero ella es color cian y su nombre termina en Vieira da Silva. Y Leicy Santos pareció James pero eso es quitarle profundidad: todas fueron ellas. Fenomenales, inventoras y cerberas. Hace tres años cumplimos un siglo desde la prohibición del fútbol femenino en Inglaterra, pero las Dick, Kerr Ladies jugaron, entre 1917 y 1965, su creación y desaparición, alrededor de 800 partidos que amasaron gradas y victorias. Y también, hace centenar y piquito, representaron a Inglaterra en el primer partido internacional femenino contra Francia, que contó con un aforo de 25.000 personas. Como colombianos “siempre nos falta un centavo para el peso”, pero, si entendiéramos lo nuestro, diríamos que faltó un tinto para el tanto. Y no, no fue el tinto que dejaron de tomarse las chinas, fue el que dejaron de darles en nuestras ligas y clubes. Claro que una mujer está hecha para este deporte. ¿Les has visto las piernas y la berraquera? Juegan como esos jubilados, los hombres esos de las épocas “doradas”: balón parado o corrido. Solo eran fríos. Su forma de jugar a veces es vistosa pero son naturalmente creadoras, una pelota al fondo y se ven en la esquina para el abrazo Poporo Quimbaya como trofeo al “aire”. Art-E donde pocos ven oficio. Sebastián Torres Escobar . Y claro que, como en cualquier cantera, hay partidos en los que te comes un gol o lo aciertas del lado erróneo; pero no por eso como hinchas podemos decir que son troncas. No le puedes negar a una pelada sus constantes chispazos por un desliz. Lo que puedes hacer es mostrarle que eso construye su camino. Que a veces toca entre chispazos y deslices y que cuando recibes ese camino con madurez, el tinto que se le dio al tanto rinde el fruto. Y bueno, lo puntual es que el fútbol brasileño está hecho de colectividad: entrenadores, conocimiento e ingenio. Una idea que luego copió Argentina, que ahora parece más mercantilista, pero sigue dedicada a su sele. ¿Nosotros tenemos alguna idea? Sí, machismo y barras. ¿Se parecen los contextos socioeconómicos? Demasiado. ¿Las peladas muestran resultados? Sí. ¿Entonces qué tinto debemos darles? Menos machismo, más barras e ingeniémola. ¿Ya se lo damos? Pues si somos los de siempre, no. ¿Qué es concretamente lo que debemos hacer? Armar Sociedades Anónimas de Fútbol (SAF) que entrenen con cariño a las fichas, como el Fluminense. ¿Quién se apersona? La pregunta tiene la respuesta, los colectivos dedicados al balompié. No se puede jugar y apoyar una liga tan poco y tan ciegamente como en Colombia, eso es precariedad. Sin embargo, míralas. Mira a Katherin con esa K y unas trenzas tricolor de corazón, ¿no suena como alemana, cual Marc-André ter Stegen, y antipatriótica, por todo lo anterior? Y a Leicy, con ese apellido; mírale el tiempo, así se hacen los diamantes. Y lee lo dicho por Catalina Usme: “Hemos logrado construir algo más bonito: nos toca volver a empezar y reconstruir para otra copa América. Pero si nos caemos nos volvemos a levantar, hay que admirar lo que hace este equipo”. Así que no vengamos a decir que no juegan, porque sí lo hacen, se ganan sus corotos de corazón. Quién sabe qué resabio no nos dejó ganar, faltando segundos para terminar el alargue nos hicieron el empate. No importa. Más bien, y con toda certeza, vengan a decir que la era del fútbol colombiano se avecina, para que sí cumplamos.
Moda y migración: el caso de Nuda Vida y el Darién en el Bogotá Fashion Week

¿Puede la moda contar historias de situaciones sociales sin convertirlas en espectáculo? Lo que comenzó como una propuesta de conciencia social terminó envuelto en denuncias por uso indebido de imágenes, cuestionamientos éticos y críticas por apropiación simbólica. Pasarela de Nuda Vida en el Bogotá Fashion Week. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá. El 21 de mayo en el Bogotá Fashion Week, el diseñador colombiano Ricardo Pava presentó Nuda Vida, una propuesta inspirada en los migrantes que cruzan la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo para quienes intentan llegar a Estados Unidos. La pasarela de Ricardo Pava se perfilaba como evento central del Bogotá Fashion Week y había generado expectativa por su propuesta estética y su mensaje: “Esta iniciativa busca despertar conciencia sobre la profunda vulnerabilidad que enfrenta una persona migrante en su lucha diaria por encontrar una vida digna y mejores oportunidades”, según el sitio oficial del Bogotá Fashion Week. Sin embargo, días antes del desfile surgió una denuncia relacionada con el tablero de inspiración de la colección. Alejandro Gómez, director de La Liga contra el Silencio, mostró que la paleta de colores estaba inspirada en “Cada uno de los pasos por la ruta”. El “azul Necoclí” evoca las aguas del golfo de Urabá, punto de partida de muchos migrantes; el “verde Tropical” hace referencia a la espesura húmeda y peligrosa de la selva del Darién; el “gris Asfalto” simboliza los largos trayectos urbanos que atraviesan los viajeros en su camino hacia el norte; y el “petróleo”, un tono oscuro que remite al concreto de las grandes avenidas en ciudades como Nueva York. Paleta de Color Nuda Vida. Pantallazo Tomado de La Liga Contra el Silencio. Uno de los colores que más revuelo y críticas causó fue “Terra”, inspirado en una fotografía del fotoperiodista Federico Ríos, tomada en el Tapón del Darién durante una de sus coberturas sobre la crisis migratoria. La imagen retrata a Olga y Alessandra Ramos, una mujer y su hija embarradas de lodo en medio de la selva. Esta fotografía fue utilizada sin que Ríos autorizara su uso ni fuera contactado previamente. El Tapón del Darién, es un territorio de selva virgen límite entre Colombia y Panamá, que en la última década se transformó en la ruta migratoria más letal de América. Hasta la década de 2010, apenas 10 000 personas cruzaban cada año. Sin embargo, en 2021 los cruces escalaron a más de 130 000, en 2022 superaron los 248 000 y en 2023 alcanzaron la cifra récord de más de 520 000, según el diario The Guardian. El aumento se explica por la confluencia de crisis humanitarias (Venezuela, Haití, Ecuador, Congo) y rutas cada vez más organizadas por redes criminales, como el Clan del Golfo. Aunque en 2024 y parte de 2025 se observó una reducción en el flujo debido a nuevas políticas panameñas, aún miles cruzan mensualmente, enfrentando extorsión, violencia sexual y condiciones extremas. Además, las comunidades indígenas sufren el impacto ambiental y la falta de servicios; aunque cambien los números, la magnitud de la crisis persiste. Más allá de la polémica que antecedió al desfile, Nuda Vida, la propuesta de Pava, al recurrir a una problemática tan sensible como la migración forzada, plantea interrogantes sobre el papel de la moda como vehículo a la conciencia social. ¿Puede una pasarela capturar la dignidad de quienes caminan por su vida en juego? ¿Desde dónde se cuentan estas historias y con qué consecuencias? ¿Qué es Nuda Vida? Ricardo Pava es un diseñador de modas colombiano que, en 1991, fundó la marca de ropa que lleva su nombre. Desde entonces se ha posicionado como un referente de la moda masculina en Colombia. Según medios especializados en moda, sus colecciones se distinguen por su estilo vanguardista, minimalista, sofisticado y elegante. En entrevistas con El Nuevo Siglo y Fashion Network, Ricardo Pava afirmó que Nuda Vida conmemora su trayectoria y evolución creativa, y que “cada pieza refleja la vulnerabilidad y resistencia de quienes migran movidos por la esperanza”. La colección, según Pava, explora el vacío de la identidad despojada por los gobiernos y propone una reconstrucción personal a través de la moda, apelando a la empatía al reconocer que, de algún modo, todos somos migrantes. En un reel en su cuenta de Instagram, Pava explica que la inspiración para Nuda Vida nace de una vivencia personal, pues en 2023 su hija tuvo que viajar fuera del país debido a circunstancias difíciles: “Esta experiencia removió muchas emociones y me llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la dignidad de quienes se ven forzados a empezar de nuevo”. También cuenta que para la colección investigó un año y medio sobre la migración y que formó equipo con la Fundación de Apoyo al Migrante en Colombia, “para no solamente crear una colección artística por medio de las prendas, sino apoyar con un impacto social”. En una entrevista con El Espectador, el diseñador aseguró que están trabajando de la mano de la fundación “para que la empresa pueda aportar, con las prendas, a hacer talleres y a dar trabajo”. ¿En qué falló la ejecución de la propuesta de Ricardo Pava y por qué fue tan violenta? Edward Salazar Celis, sociólogo experto en cultura, moda y candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California, explica que es problemático utilizar la experiencia personal como inspiración, como en el caso de Pava, pues no todas las migraciones son iguales y tampoco son comparables: “No es lo mismo viajar por avión a Canadá que hacerlo por tierra en el Darién, como caminantes, cruzando las fronteras de múltiples países”. Además, el testimonio personal, según Salazar, queda como una excusa que pretende blindar al diseñador de la crítica y se inscribe en una vieja lógica donde todo acto creativo es defendible por el esfuerzo que hay detrás o simplemente porque sea arte. Para Salazar lo violento de la colección no radica solamente en las imágenes elegidas, sino en el método mismo de creación: una lógica cerrada, elitista, donde el diseñador parte de una percepción personal sin involucrar a
Bienvenidos a Colombia, solo si vienen con plata
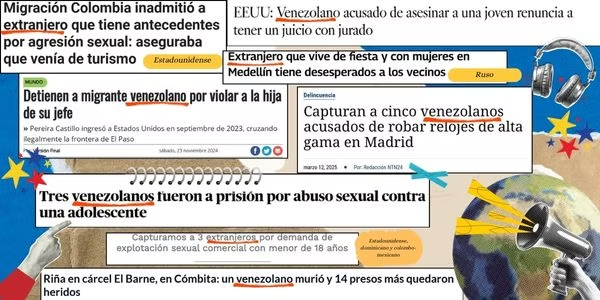
La discriminación hacia los migrantes venezolanos en Colombia ha sido un fenómeno ampliamente atribuido a la xenofobia. Sin embargo, un análisis más profundo en relación con la aceptación de diferentes tipos de extranjeros en el país revela que el rechazo a la pobreza podría ser el motor principal de esta discriminación. Collage: Heidy Díaz Chaverra. Seamos honestos: a Colombia no le importa que entre nosotros vivan extranjeros, a Colombia le importa que los extranjeros entre nosotros no tengan plata. Pareciera que en nuestras mentes aún se encontrara estancado el legado del primer decreto sobre migración de la Gran Colombia, expedido en 1823 durante el gobierno de Francisco de Paula Santander, en donde se habló por primera vez de los denominados “extranjeros útiles para el país”, refiriéndose a europeos y norteamericanos adinerados y a su posibilidad de comprar tierras y acumular riquezas. Es por esto que en la actualidad, cuando en Colombia vivimos desde hace alrededor de diez años una gran oleada migratoria venezolana y más recientemente norteamericana y europea, es inevitable observar y complejizar las dinámicas sociales en torno al relacionamiento con los extranjeros, en especial, la notable diferencia en cómo hemos recibido con los brazos abiertos a los estadounidenses, canadienses y europeos, mientras que los venezolanos, que tienen una historia cultural entrelazada con la nuestra desde hace siglos, son tratados como a quienes hay que expulsar, como si de una plaga se tratase. Colombia nunca ha sido un anfitrión amable para los orígenes e ideas distintas. Eso nos lo ha demostrado la historia recopilada en libros como Xenofobia al rojo vivo en Colombia de Maryluz Vallejo, en donde podemos rastrear como esta tendencia virulenta y enfermiza en el país resultó en la expulsión de sacerdotes jesuitas en el siglo XIX; el siglo XX con los “rojos”, como se denominaba a los acusados comunistas, anarquistas, socialistas, judíos, masones y catristas; cómo sucedió también con líderes políticos y sociales, con críticos del gobierno de turno y, cómo no, con periodistas. Colombia ha rechazado, expulsado y asesinado por política, ideología y religión, pero también por una xenofobia patológica que ha estado presente entre las fibras más profundas del relacionamiento con los otros, con los extranjeros, en nuestro país. Xenofobia, sí, pero es que en Colombia hoy nos encontramos ante algo mucho más discreto y peligroso, porque ¿de dónde viene que la visita norteamericana y europea sea un proyecto nacional que hay que cultivar mediante proyectos como el Plan Sectorial de Turismo? Entonces, el problema aquí no es ser extranjero, no es el estadounidense por ser estadounidense, el canadiense por ser canadiense, ni el europeo por ser europeo, ni siquiera el venezolano por ser venezolano. El problema es el extranjero que llega al país empobrecido, como sucede con la mayoría de la población venezolana. Es la pobreza lo que choca e incomoda, porque “no tienen nada para ofrecer”, y eso los hace “inútiles”. Eso, precisamente eso, es la aporofobia. La aporofobia está tan en las entrañas sociales que, como lo enuncia Adela Cortina, filósofa que le dio nombre a esta patología social en su libro Aporofobia, es de las más peligrosas porque “cuanto más silenciosa, más efectiva, porque ni siquiera se puede denunciar”. Hoy podemos reconocer con relativa facilidad a un xenofóbico, a un homofóbico o a un racista, y la víctima de esta discriminación podría denunciar la agresión, pero, en este caso ¿cómo denuncia un venezolano que está sufriendo discriminación por ser pobre? ¿Cómo podría? Si la aporofobia actúa con tal anonimato en nuestra sociedad que, aunque sea tangible, aunque la vivamos, no podamos reconocerla con tanta facilidad como lo haríamos con otros tipos de discriminación. Es la pobreza lo que choca e incomoda, porque “no tienen nada para ofrecer”, y eso los hace “inútiles”. Eso, precisamente eso, es la aporofobia. Y es que lo complejo del asunto no son solo las percepciones individuales o comunitarias que se tienen sobre los venezolanos o sobre la pobreza, sino también las ideas que se venden mediáticamente y que la relacionan con la delincuencia, el desorden o la vagancia, estigmas que tienen como grandes responsables a los medios de comunicación que, como siempre, suelen ser un reflejo de las mieles y las podredumbres de nuestra sociedad. En ocasiones, cuando sucede un crimen (una violación, un asesinato, un robo o un disturbio), y los protagonistas son venezolanos residentes en Colombia o en cualquier otro país, el dato no pasa desapercibido en el titular o en las primeras líneas de la noticia, ni en los primeros enunciados del guion para la radio o la televisión. Allí no es un dato, es un relieve en la historia. Pero cuando los protagonistas son norteamericanos o europeos, son denominados ambiguamente como “extranjeros”. Un dato y listo. Ejemplos de esta situación podemos encontrar muchos en diferentes medios de comunicación y formatos. Uno de ellos son los titulares de dos noticias de un mismo medio (El Tiempo) con poco más de dos meses de diferencia sobre crímenes de violencia sexual contra menores de edad. Los titurales son: Tres venezolanos fueron a prisión por abuso sexual contra una adolescente y Cae ciudadano extranjero acusado de explotación sexual infantil en el Urabá; este denominado “extranjero” es alemán, por cierto. ¿En dónde está entonces el criterio del medio, del periodista, para elegir hacer hincapié en la nacionalidad de uno y del otro no? Es violencia, es la palabra el acto violento y estigmatizante en sí, es la lambisconería histórica de Colombia hacia Estados Unidos y Europa en su interés por permanecer entre los favoritos del patio trasero, como es considerado Latinoamérica. No es posible que el europeo y norteamericano no tengan problemas para acomodarse en el país mientras que los venezolanos que llegan en busca de recuperar las condiciones mínimas para una vida digna cargan consigo estigmas y rechazos. No es posible que en Colombia, en donde se ha derramado tanta sangre como consecuencia de discriminaciones igual de silenciosas y peligrosas que esta, no nos detengamos a pensar dos y tres veces en cómo nos relacionamos con el otro. No es posible
¡ParanoIA en el trabajo!
La Organización Internacional del Trabajo estima que en Colombia más de ocho millones de empleos pueden implementar la inteligencia artificial en ciertas labores, un escenario que promete modificar e incluso poner en riesgo las dinámicas laborales.
Un álbum para evocar la ausencia
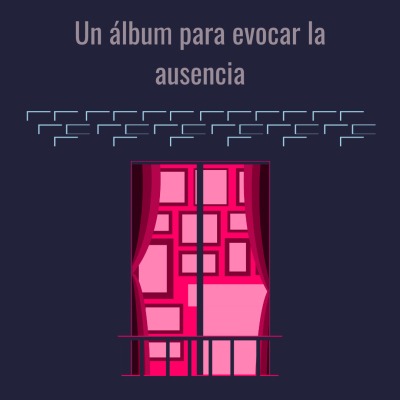
Soledad en la infancia

¿Por qué todavía duele haber perdido?
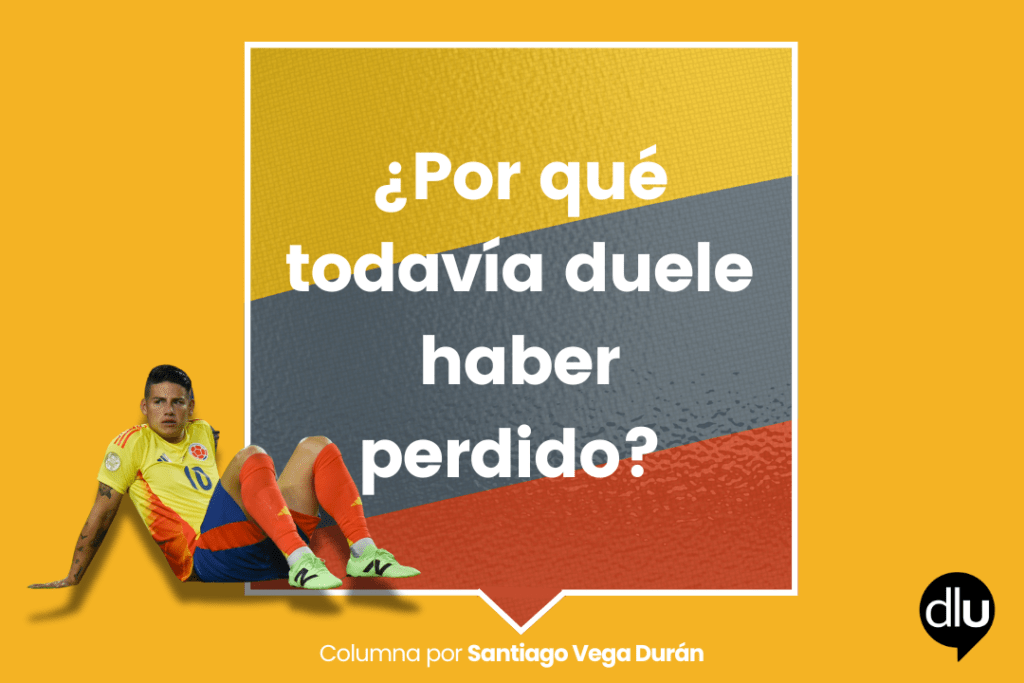
Pasan los días y la derrota del 14 de julio en la final de la Copa América sigue doliendo como una tusa que uno espera superar pronto. Pero ¿por qué tanto dolor? Quizá porque a un país acostumbrado a perder se le fue la oportunidad de ganar. Collage: Santiago Vega Durán. La noche del 14 de julio, en las afueras del Museo de Arte Moderno de Medellín, se transmitió la final de la Copa América entre una Colombia con más de dos años de invicta, y una Argentina campeona del mundo y defensora del título de la Copa. El lugar estaba a reventar, pero aun con todos los miles que asistimos, no se escuchó un solo ruido cuando el zapatazo de Lautaro Martínez metió el balón al arco colombiano en el minuto 112 del partido. Por unos segundos, este lugar tan conglomerado se sintió como un desierto ártico. La multitud empezó a irse cuando sonó el pitazo final. Yo me quedé sentado en el suelo, incapaz de moverme hasta que mi cuerpo reaccionó, ahí me puse de pie y, sin saber muy bien por qué, empecé a llorar, no demasiado, pero sí lo suficiente para saber que me dolía. Mientras las lágrimas caían por mis mejillas no hacía más que preguntarme ¿por qué me duele así perder esta final? Cuando inició la Copa, los más afiebrados por el futbol teníamos la fe de que Colombia ganaría, y con cada partido que pasaba otros se nos sumaban en esta esperanza. Cada vez más gente empezaba a ver los partidos, a comprar la camiseta; hasta encontrar dónde ver los juegos era difícil, pues se llenaban todos los lugares de la ciudad donde los transmitían. Con cada partido, Medellín se pintaba más de amarillo. Para el día de la final, viera uno a donde viera se encontraba con el amarillo de la camiseta, de la bandera, o de las decoraciones en los balcones de las casas; incluso el sol de ese día se sentía más amarillo que nunca. Una cosa era clara: en mis 20 años de vida nunca vi al país tan unido como aquella noche del 14 de julio. Todo escaló para que ese día hasta quienes no sabían nada de fútbol estuvieran detrás de una pantalla con el corazón a mil. Y es que, aunque es cierto que en las últimas dos décadas hemos visto colombianos triunfar en ciclismo, atletismo y hasta en formula 1, a la selección Colombia solo se le ha visto triunfar una vez en su historia, en 2001, y desde entonces no llegábamos tan lejos en alguna competencia futbolística. Fue aquella controversial Copa América que ocurrió en un momento en que el conflicto armado tenía al país necesitando una alegría. La alegría llegó en forma de copa y el 14 de julio también necesitábamos una alegría. Han pasado 23 años desde aquel título, uno que nunca pude vivir. Y estos últimos años, aunque hemos tenido destellos de gloria, nos hemos acostumbrado a perder, como perdimos en las últimas ocho copas América o en los dos mundiales a los que pudimos clasificar. No solo hemos perdido futbolísticamente; hemos visto morir la paz que firmamos en papel en 2016 con las Farc, continuando la guerra como si nunca se hubiera firmado nada; hemos sido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el país más letal para ser líder social o defensor de derechos humanos; en 2023, en Colombia se cometieron 630 feminicidios, equivalentes a casi dos por día; el país se ha acostumbrado a perder en lo que no debería acostumbrarse. Y este país, por una noche, tuvo la oportunidad de ganar. No pretendo creer que si ganábamos todas estas derrotas se resolverían mágicamente y dejarían de doler. Ganáramos o perdiéramos, Medellín seguiría gentrificada, los feminicidios seguirían causando alertas, ser líder social en Colombia aun sería un acto suicida… Pero, de haber ganado, al menos por unas cuantas horas el país se habría olvidado de lo mucho que sufrimos; las calles se habrían teñido de amarillo en plena madrugada, la noche no hubiera sido para dormir sino para bailar entre amigos y desconocidos; el descualquieramiento era inevitable y un tanto necesario para dejar salir todos esos malestares colectivos, pero sobre todo los personales. Pero llegó la patada de Lautaro y con ella murieron todos los “hubiera” que pudieron tener lugar en esa madrugada feliz. Lo que pintaba para ser la más grande furrusca del país, acabó siendo otra noche abrumadora llena de silencio. Algunos lloramos, otros rieron como si nada pasara y algunos otros solo se quedaron callados, pero por mucho que a unos nos doliera más que a otros, no se puede negar que nos quitaron una alegría que era para todos. A pesar de todo, el paso de la selección por la Copa se sintió como un alivio. Al menos lo fue para mí, pues los zurdazos de James lograron hacerme saltar de la silla en más de una ocasión; los regates de Lucho y de Richard, gritarle “ole” a las pantallas con amigos y desconocidos; los duelos de Córdoba, apretar allá abajo, donde no llega el sol; los despejes de Muñoz, Sánchez y Mojica, darme cuenta de que no solo los goles se gritan; y las atajadas de Vargas me salvaron de unos cuantos infartos. En general los jugadores de la tricolor lograron sacarme un rato de mi realidad y me causaron genuina euforia en momentos difíciles de mi vida, y lo mismo hicieron con muchos de quienes vimos los partidos. Me dolió perder. No sé cuánto tiempo más me siga doliendo, pero en el proceso prefiero quedarme con todo lo que viví, con los abrazos que les di a mis amigos, con las juntadas del combo para vernos los partidos y con la garganta hecha añicos de tanto gritar. Pero sobre todo me quiero quedar con todo lo que sentí. No sé cuándo vuelva a sentir la alegría de ver al país unido y pintado de amarillo. Mientras vuelve a llegar, atesoraré la que sentí como uno de los recuerdos más
El Estadio Olímpico del Sol: el fin de una era en Sogamoso

Las garras de la demolición llegaron al estadio de Sogamoso a inicios de junio del 2022. Una infraestructura iniciada por el pueblo y que con el paso del tiempo vio crecer a deportistas que con trabajo y esfuerzo destacaron a nivel nacional y mundial. Ahora, se está construyendo el Estadio del Sol, un espacio propicio para campeonatos de fútbol, pero que dejará de lado el atletismo, un deporte que hizo brillar al municipio. Estadio Olímpico del Sol de Sogamoso en el 2013. Fotografía: Pipesangar. Recuerdo perfectamente el último partido que disputé allí, la final de los Intercolegiados 2018 de Sogamoso, Boyacá. Las graderías estaban en mal estado, descompuestas, con maleza y basura. La zona de locución no tenía vidrios y sus paredes estaban agrietadas. Rodó la pelota por un césped descuidado, seco, pelado, con huecos y baches; pero, luego de un momento, aquel recinto destruido y desolado se convirtió en un templo. Empezaron a sonar bombos, trompetas y platillos. Había llegado la banda de mi colegio y con ella, una buena cantidad de estudiantes que nos venían a apoyar. Me ericé con cada aliento; al sentir cómo el deporte hacía vibrar los corazones y de ver cómo renacía, por un instante, la esencia del estadio. Aquel que vio crecer a muchos de los que estábamos en ese momento corriendo, gambeteando, gritando, llorando. La ansiedad y presión nos ganaron en los penales, en aquel arco sur. Atrás de este había un portón blanco con dos columnas rojas a los lados, en lo alto formaban una intersección con unas vigas metálicas, que se unían para elevar la llama olímpica, símbolo principal del Estadio Olímpico del Sol, insignia del deporte en Boyacá, que fue demolido el 4 de junio de 2022 porque presentaba fallas estructurales. Para el año 2019, una de las paredes laterales de la puerta principal del Estadio se derrumbó. Fotografía: Archivo Hernán Peña Patiño. Ahora, en ese lugar, se encuentran unas láminas color naranja que se difuminan en el centro, hasta volverse amarillo, formando un semicírculo que junto a los ladrillos del piso forman un sol. Esta es la parte externa de la gradería del nuevo estadio, una construcción que va a enterrar la obra cívica realizada por el pueblo y desamparará a muchos atletas al dejarlos sin una pista donde entrenar. El recuerdo de la obra cívica sogamoseña En la segunda mitad del siglo XX, Sogamoso estaba creciendo, las industrias empezaron a arribar al norte de la ciudad y con ellas, la necesidad de tener espacios deportivos para las familias. Por esta urgencia, un grupo de personas de la ciudad «empezarían a gestar el proyecto cívico más importante de Sogamoso, la construcción del estadio», tal como lo dice el periodista deportivo Miguel Ángel García en su documental Estadio Olímpico del Sol, «La muestra más grande del civismo sogamoseño», publicado en el año 2022. Estas personas crearon el Comité Pro Estadio, una entidad que se encargó de recoger fondos y buscar el terreno de la construcción. En 1964 se realizó la primera de varias “Marchas de ladrillos”, eventos simbólicos que, como lo dice el historiador Jaime Vargas Izquierdo para el documental, despertaban el civismo de la gente mediante el aporte voluntario de ladrillos. Fachada de la única tribuna construida del Estadio el Sol en enero de 2024. Fotografía: Diego Fernando Vega Granados. A sus 74 años, Domingo Tibaduiza, competidor olímpico sogamoseño y uno de los atletas más representativos de Colombia, recuerda este acto de solidaridad de la gente para construir el estadio. «Yo tendría mis 13 años y alcancé a participar y ver a la gente llevando sus ladrillos. Recuerdo que cada vecino llevaba de a 20 ladrillos, 10 ladrillos, en un camión o en algún transporte de caballo», menciona el ganador de la maratón de Berlín 1982, quien no estuvo presente el día de la inauguración porque ya vivía en Bogotá. La construcción duró cuatro años y con un partido de fútbol jugado el 20 de julio de 1967 se inauguró el padre de los estadios de Boyacá. «Eso estaba lleno, llegaban buses llenísimos, llegó muchísima gente», cuenta el entrenador Reinaldo Pérez, quien, aunque tenía solo cinco años de edad, recuerda con una gran sonrisa que estuvo viendo la fecha oficial de la liga colombiana que lo inauguró: Deportes Tolima contra el Deportivo Pereira. El narrador del partido fue quien nombró el estadio. Así lo recuerda en el documental, el periodista y miembro del Comité Pro Estadio, César Rodríguez Granados: «Llegó el día de la inauguración y no tenía nombre, era el Estadio de Sogamoso. En la transmisión Alberto Piedrahíta Pacheco -Narrador de RCN- dijo que estaba transmitiendo desde el Estadio Olímpico del Sol de Sogamoso y así quedó bautizado». Martín Cochise fue el Campeón de la Vuelta Colombia en 1966. Fotografía: Semanario Ciudad del Sol. Edición: mayo 25 al 31 de 1966. El recinto adquirió mucha importancia a nivel nacional, tanto que «es el único escenario deportivo – estadio – donde una Vuelta Colombia ha entrado», comenta García. Fue el 29 de mayo de 1966. La penúltima etapa de la Vuelta consistió en un recorrido desde Bogotá hasta Sogamoso, culminando en la pista del estadio. Lo que significó, la pre inauguración del recinto frente a una multitud de personas. Tibaduiza recuerda lo fenomenal que le pareció ese evento porque rememora perfectamente que “un español, Julio de la Torre, uno de los mejores ciclistas del mundo” y el boyacense Serafín Bernal, fueron los que llegaron en los primeros puestos. Con el paso de los años, los cimientos del estadio empezarían a cargar la historia deportiva de Sogamoso, almacenando en aquellos ladrillos que la población llevó, los recuerdos de los grandes nombres que pisaron sus instalaciones. Para el profesor Juan Gabriel Ruiz, entrenador de atletismo del Colegio Sugamuxi y del Instituto de Recreación y Deporte de Sogamoso (IRDS), la pista del estadio tenía gran valor histórico. No solo porque fue de las tres primeras a nivel nacional que dejaron de lado el pasto, la tierra y la arcilla para darle paso a un
¡Cuidado con los príncipes azules!
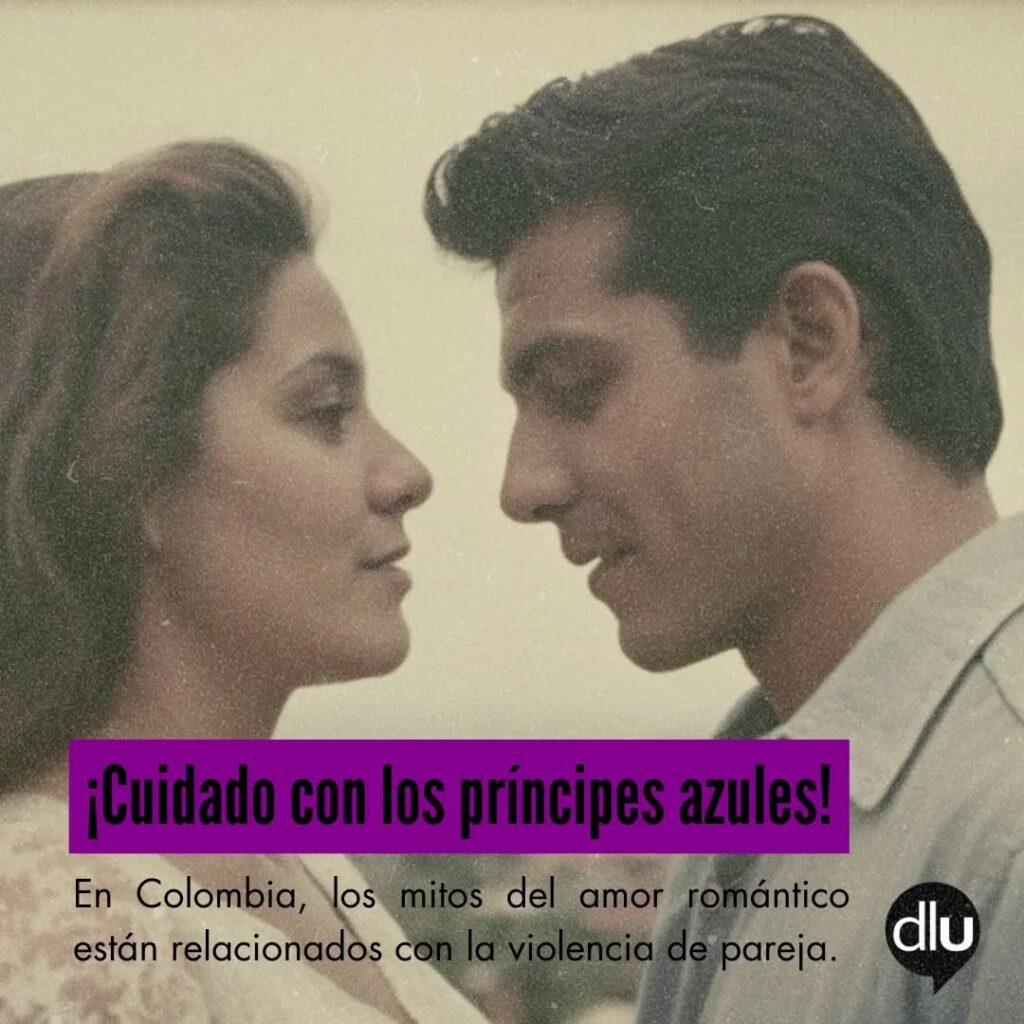
En Colombia, los mitos del amor romántico están relacionados con la violencia de pareja. Érase una vez un lugar con olor a café, verdes paisajes y cuentos de hadas en el que las personas creían en los mitos del amor romántico, sin saber que estos los separaban de un final feliz. El amor dura para siempre, todo lo puede, de todo es capaz. Perdona, aguanta, sufre, o al menos así lo dice el amor romántico, un ideal basado en mitos como la fidelidad y los celos , que está instaurado en el imaginario colombiano y que, según una investigación del 2022, está relacionado con la violencia en pareja. Las mujeres son las principales víctimas de esta creencia. La investigación, titulada “El Amor romántico y sus mitos en Colombia: una revisión sistemática” identificó los mitos románticos de mayor relevancia en el contexto colombiano y las consecuencias relacionadas con la violencia de género. El estudio confirma que estos “podrían contribuir a esta violencia, al reafirmar roles de género desiguales y patriarcales”. Diana González, trabajadora social, magíster en intervención social, especialista en prevención y atención de violencias basadas en género (VBG) y miembro de la Secretaría de la Mujer en la Gobernación de Antioquia, dice que esta investigación resalta “la relación entre el amor romántico y las prácticas de conflictividad, de agresión y de violencias, y esta idea de que el amor nos saca de sí. Que entramos bajo un hechizo y no somos responsables de nuestras acciones, porque estamos enamorados o enamoradas”. Para entender los hallazgos menciona que “los roles de género tienen que ver con los lugares, las tareas y las labores que le corresponden a los hombres y a las mujeres y digamos que no es solo una división de estereotipos y roles, sino que también es una valoración, se valora lo masculino y se desprecia lo femenino”, dice. Mientras que lo femenino se asocia a la entrega y al sacrificio infinitos, de los hombres se espera dominación, control y fuerza. “Ahí está la explicación o la conexión entre el amor romántico y la violencia de género; en que la base es muy desigual Una investigación realizada por Alejandra Ariza Ruiz, Carmen Viejo Almanzor y Rosario Ortega Ruiz, de la Universidad de Córdoba (España) , sintetiza los estudios empíricos sobre el amor romántico en Colombia. La muestra está compuesta por 26 investigaciones y reúne los artículos de mayor impacto publicados en bases de datos especializadas de ciencias sociales. Se trata de un análisis del estado del arte interdisciplinario, es decir, revisa investigaciones de varios campos de las ciencias sociales y su relación con los mitos del amor y la violencia en pareja. Alejandra Ruiz, investigadora principal, dice que por ejemplo mediante el análisis de la obra literaria de la bogotana Soledad Acosta [que se hizo en 2017] identificó “que, en el siglo XIX, el amor romántico se asoció con el sufrimiento de las mujeres (heroínas de los relatos), de varias maneras –despechos, dolor, enfermedad, muerte–” y que también basada en análisis [que se hizo en 2011] de foros de Internet sobre noticias de violencia conyugal del principal periódico del país, evidenció “una asociación entre el sufrimiento y la feminidad con expresiones del tipo: ‘a las mujeres les gusta sufrir maltrato’.” Un amor hecho de mitos Para la psicóloga Yurani Muñoz, quien acompaña mujeres víctimas de violencias basadas en género en Medellín y hace análisis de cifras de violencia intrafamiliar, los resultados coinciden con algunas de las situaciones que se encuentra en las atenciones. “Mitos fundantes hay un montón en función de las relaciones y eso mantiene las relaciones en violencia de pareja. El mito de la media naranja, que se va a encontrar a la persona perfecta que hacemos match y encajamos perfectamente” explica Muñoz, quien además hace parte del Grupo de Investigación de Género, Subjetividad y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Menciona también el mito de la fidelidad absoluta y exclusiva de las mujeres, que crea en ellas mentalidad de que el amor debe durar para el resto de la vida sin importar qué y el mito de los celos que está basado en el control sobre la pareja. “Lo digo como cruzando con la experiencia laboral y es: mujeres muy jóvenes que todavía consideran o que siguen viendo y siguen siendo educadas en que si me cela es porque me quiere, lo hablo en términos de mujeres porque son las mayores afectadas en una situación de violencia.” Más allá del cuento de hadas En 2022, la violencia de género en Colombia causó 614 feminicidios. Y en 2023 disminuyeron a 410, pero continúan ocurriendo. “Yo creo que la investigación es muy relevante, o sea, casi que es la principal razón por la cual las mujeres y las adolescentes son asesinadas en nuestro país. El feminicidio es un asunto real y lo que nos cuentan las cifras es que la mayoría se llaman feminicidios íntimos, o sea, se dan en el contexto de las parejas o las ex parejas. Es un asunto muy vigente e incómodo para nuestro país. Y casi siempre se pone desde la voz de las feministas, es como una se vuelve una cantaleta y se vuelve paisaje,” resalta Diana González. Sin embargo, las tres autoras concluyen en que los resultados de esta investigación son relevantes para el contexto colombiano. Sin embargo “en la comprensión de la problemática son limitados, primordialmente, por la imposibilidad de identificar elementos psicológicos puntuales subyacentes a los mitos románticos y a los estereotipos de género que pueden desencadenar o prevenir violencia.” Para González la investigación realizada reconoce que en Colombia se han realizado varias investigaciones al respecto y esta en particular lo que hace es reconocer esa trayectoria. Pero falta ahondar más en esta y en las próximas en qué sigue, qué queda faltando. Para González y Muñoz es importante que esta investigación y otras similares, salgan del papel y la academia. Para Yurani deberían empezar a reflejarse o derivar en las políticas públicas, en programas de atención e intervención.
