Sembrando resistencias
Parque principal de Támesis, Antioquia. Foto: María Camila García Patiño. Se siembra resistencia como se siembra cualquier cosa: con cariño, paciencia, voluntad, y, sobre todo, con esperanza de poder cultivar sus frutos. En su tercera acepción, el diccionario de la RAE define resistencia como “un conjunto de personas que, generalmente de forma clandestina, se oponen con distintos métodos a los invasores de un territorio”. La cultura y el arte intencionados en las nuevas generaciones, el poder del agua, la fuerza en los actos cotidianos del campesinado y la búsqueda por desarrollar nuevas economías han llevado a la comunidad de Támesis por diferentes caminos para alejarse de la sombra que amenaza con oscurecer su futuro. Creemos en la importancia y el impacto del periodismo universitario como una herramienta a nuestro alcance para dar a conocer las historias de una comunidad que se enfrenta a la minería en su territorio. Como periodistas en formación tenemos un compromiso con la verdad y la rigurosidad en la investigación; no tenemos un afán extractivista donde llegar a un lugar, sacar lo que necesitamos e irnos son actos sucesivos. Dentro de nuestras posibilidades buscamos mostrar de forma fiel lo que sucede en Támesis para dar a conocer algunas de las dinámicas de resistencia a la minería que allí se manifiestan. Los tamesinos esparcen semillas y siembran resistencias. Nosotros, estudiantes de periodismo, miramos de cerca sus brotes, los investigamos y ayudamos a que estos sean vistos. Si la minería acecha, Támesis resiste La explotación minera ronda el Suroeste antioqueño desde hace por lo menos dos décadas. En respuesta, los tamesinos se han resistido a los proyectos que intentan extraer riquezas minerales de sus montañas. Hoy, es la minera AngloGold Ashanti la que despierta el rechazo frente a la posible explotación del proyecto Quebradona, entre Támesis y Jericó. Los habitantes defienden que su riqueza son los frutos de la tierra. Anneth Sofía Huérfano Torres | annethsofia.huerfano@udea.edu.co Sofía Parra Álvarez | s.parra1@udea.edu.co Reportaje: Si la minería acecha, Támesis resiste En Támesis, la resistencia a la minería se cultiva como la tierra: con paciencia, esperanza y voluntad colectiva. Cuatro fuerzas sostienen esa defensa del territorio: la labor cotidiana del campesinado, la protección del agua, la apuesta por un turismo que conserva en lugar de extraer y una cultura que transmite memoria y unión. Presiona cada botón para conocer las historias. Agua En Támesis, el agua se convirtió en el corazón de la defensa territorial. Desde los nacimientos y los ríos hasta el agua que sale por la llave, cada gota impulsa la resistencia a la minería. Documental: El agua que cuidamos Reportaje: La minería no calma la sed Campesinos Los campesinos fueron la primera voz en alertar sobre los riesgos del extractivismo. Con su conocimiento del territorio, demuestran que la tierra vale más cuando se cultiva. Entrevista: Voces que siembran siempre y resisten cuando toca Entrevista: Recetario para cosechar resistencias Cultura El arte, a través de la pintura, la música y el encuentro, se transformó en una herramienta defensiva. Cada expresión reafirma que el territorio no es mercancía sino identidad. Serie web: Semillas de resistencia Turismo El turismo emergió como una alternativa que valora el paisaje y a sus comunidades. Montañas, cascadas y petroglifos hacen parte de la historia de un pueblo que elige cuidar. Pódcast: Las caras del turismo Dirección – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Asistencia de dirección – Valeria Londoño Morales Producción – Pablo Giraldo Vélez y Janis Ascanio Maestre Diseño web – Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Diseño sonoro – Gisele Tobón Arcila Reportaje – Anneth Sofía Huérfano Torres y Sofía Parra Álvarez Agua – Janis Ascanio Maestre, Cristian Dávila Rojas, Valeria Londoño Morales, Salomé Tangarife Rico y Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga Campesinos – Anneth Sofía Huérfano Torres, Pablo Giraldo Vélez, Daniel Esteban Gómez Penagos, Sofía Parra Álvarez y Gisele Tobón Arcila Cultura – Heidy Johana Díaz Chaverra, Verónica Lucía Zarama Guerrero, Sara Hoyos Vanegas y Joan Manuel Guarín Castañeda Turismo – Natalia Chaverra Cadavid, Gissell Alejandra Galindres Inguilán y Estefanía Salazar Niño
Las inconsistencias entre el Metro de la 80 y la política pública de protección a moradores

Los avalúos con los que el proyecto oferta por los predios no les permiten a las y los afectados encontrar lugares con las mismas condiciones para vivir o trabajar; además, los pagos no llegan a tiempo y hay dudas sobre el diseño final del metro ligero por el que llevan más de cuatro años exigiendo precios justos**. Demolición en el barrio El Volador para abrirles espacio a las obras del metro de la 80. Foto: Melany Peláez. Desde julio de 2024 hay cierres viales en la calle 73 a la altura de los barrios El Progreso, El Volador y Córdoba, de las comunas 5 y 7 de Medellín. Los contratistas con uniforme gris, la maquinaria que rompe las calles y tumba los muros, las polisombras verdes y los letreros —‘pare’, ‘siga’, ‘prohibido el ingreso’, ‘inicio de obra’ y ‘peligro’— dan cuenta de las primeras actividades de obra para la construcción del futuro Metro ligero de la 80. “Cuando esa máquina suena, eso es como si fuera la guerrilla que entrara a desplazarnos: ta-ta-ta-ta-ta… ¡pum! Cae el cemento, caen piedras, caen techos”. Aunque la época y el lugar son muy distintos, Rubiela Quesada dice que no ve la diferencia entre los grupos armados que desplazaban a la gente en el campo y “los que ahora aplican la norma, la ley y los decretos” para despojarla a ella de sus propiedades en la ciudad. Rubiela vive en la zona hace más de 35 años. Compró una casa grande y esquinera de El Progreso, junto con un local, para reemplazar la pensión a la que nunca pudo cotizar porque sus trabajos siempre fueron informales; planeaba dejarles a sus hijos algo sobre lo cual construir y producir cuando ella faltara o no pudiera trabajar. Ahora la casa va a desaparecer por un precio “irrisorio” y el local, que fue panadería y restaurante, está cerrado hasta que las obras lo reduzcan a escombros. ¿Cuánto vale el progreso? En septiembre de 2021, cuando Rubiela apenas se estaba recuperando de las pérdidas económicas que le dejó sostener un negocio propio en medio de la emergencia sanitaria por covid-19, apareció otro término nuevo y alarmante. “¿Ustedes en plena pandemia nos vienen a tratar con palabras de expropiación? En este momento nos están cogiendo con una mano adelante y otra atrás”, les reclamó ella a los y las funcionarias de la EDU que reunían a los vecinos del sector. La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) es una entidad pública descentralizada, adscrita a la alcaldía de Medellín, mediante la cual se ejecutan programas de gestión urbana en el distrito. En este caso, es la responsable de adquirir los predios necesarios para el proyecto Rinconcito Ecuatoriano, uno de los tres intercambios viales estratégicos para construir el sistema de transporte masivo que recorrerá 13.25 kilómetros del occidente de la ciudad entre las estaciones Caribe y Aguacatala del metro. Esta obra complementaria, que fue anunciada mediante el Decreto Municipal 328 de 2021 y está proyectada para ser entregada en agosto de 2027, había avanzado un 58% en la gestión sociopredial hasta mayo de 2025, es decir, 73 de los 120 predios que se requieren en la zona fueron entregados “voluntariamente”, según la EDU. Rubiela no hace parte de esa cifra: “Nosotros estamos pidiendo precios justos; no nos oponemos al progreso de la ciudad, pero tampoco permitimos que el progreso acabe con nuestra familia”. A Rubiela le ofrecieron $113 millones por su casa de 90 metros cuadrados ubicada en estrato cuatro, o sea, poco más de un millón de pesos por metro cuadrado. La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, que es la entidad contratada por la EDU para realizar los avalúos corporativos (la base del pago por los predios), fue la misma que, en 2018, estimó que el valor comercial (precio real de mercado) del metro cuadrado en los barrios de estrato cuatro sobrepasaba los $ 4 millones. La principal queja de los y las moradoras es que los avalúos de la Lonja están congelados en el 2016, año en el que se anunció el proyecto del Metro de la 80 mediante el Decreto Municipal 1189. Si bien el anuncio es un instrumento para evitar la especulación sobre el suelo, por el aumento del precio de vivienda en el Valle de Aburrá en los últimos años, es imposible que al vender sus casas al valor comercial del 2016, o de 2021 como es el caso de los afectados por el Rinconcito Ecuatoriano, encuentren una igual o mejor en el mercado inmobiliario actual. Rubiela no fue la única que exigió que se le hiciera un nuevo avalúo y que recibió un no como respuesta. Algunos acudieron a otras entidades y encontraron diferencias superiores al 40 % entre el avalúo comercial y el corporativo. Lograron demostrar que los precios son injustos y hasta el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, les dio la razón. En agosto del 2024 el mandatario anunció que entregaría compensaciones económicas a las familias por encima del valor de compra de la EDU para que reciban el 100 % de los avalúos comerciales, pero sin tener en cuenta la depreciación que han sufrido sus casas durante los ocho años que el proyecto tardó en comenzar. La casa de Ruby en el barrio El Progreso, en zona de influencia del metro de la 80. Foto: Carmen Garnica. Los comerciantes en el olvido La promesa de Gutiérrez aumentó la preocupación de Rubiela. El Decreto 0818 de 2021, la Política Pública de Protección a Moradores que estas personas exigen que se aplique, en realidad tiene un nombre más completo y su sigla es “PPPMAEP”. Esas últimas letras corresponden a las Actividades Económicas y Productivas y, sin embargo, la Alcaldía, la EDU y el Metro no se han pronunciado sobre las necesidades particulares de este gremio. “Nosotros a través de nuestros negocios valorizamos un sector en expansión y es injusto que el progreso de la ciudad acabe con quienes lo impulsamos. Muy triste. Hoy como comerciantes no nos ofrecen compensaciones; les ofrecen por
Grises

Recuerdo cosas, no sé por qué solo hasta ahora pienso en ellas, pero las recuerdo. Recuerdo a compañeros del colegio quejarse y repetir palabras de adulto que solo se informa en noticieros: “Estos indios volvieron a cerrar la vía”. Recuerdo la voz miedosa de mis padres pidiéndome que, por favor, no fuera a una vereda más o menos lejana en el sur del Cauca, el departamento donde viven desde hace más de dos décadas. Recuerdo a mis amigos españoles preguntarme cómo hacía para venir a este país latinoamericano sin que me pasara nada. Recuerdo a mis amigos paisas preguntarme cómo hago para viajar a Popayán, la ciudad en la que nací, sin que me pase nada. Recuerdo responder, siempre, que no todo es como lo cuentan. O quizás sí sea un poco así, pero no completamente. No lo suficiente como para nunca volver. No lo suficiente como para solo hablar de eso. A mediados de abril fui de visita a Popayán. No es una ciudad principal, y quizás por eso solo aparece en las noticias en dos ocasiones: por la Semana Santa –declarada por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad– y cuando se agudiza la violencia –porque siempre parece que se agudiza un poco más–. Mientras estuve allí, un carro bomba explotó en Piendamó, un pueblo cercano, y cerraron la vía Panamericana durante un par de horas por la sospecha de otro, aunque terminó siendo una falsa alarma. Fue entonces cuando escuché, una vez más, que el Cauca estaba muy peligroso. Desde que tengo memoria ese relato nunca cambió: Cauca equivale a peligro. Y así con todas las periferias, con todo lo que no es un centro, incluso con ciertas poblaciones: ¿la Comuna 13?, peligrosa –antes de volverse centro turístico–; ¿este país?, peligroso –para quienes lo ven desde ese centro que es Occidente–; ¿los habitantes de calle?, peligrosos –para quienes están en el centro de la comodidad y el privilegio–; ¿los migrantes?, peligrosos –hasta que nos toca migrar–. Casi nunca vemos a esas comunidades como algo más que víctimas o victimarios. Casi nunca hacemos más que contar la historia que los hace víctimas o victimarios. Por suerte, para algunos pensar en el Cauca no solo es pensar en todo lo que está mal, sino, también, en todo lo que está bien. Por suerte, para mí, pensar en el Cauca es pensar en esas cadenas de montañas majestuosas e inolvidables, y en el taita Javier Calambás, líder Misak que sentó precedentes históricos para la recuperación de tierras indígenas en Colombia; y en el poder de la minga, y en el silbido de la zampoña y la quena, y en el oxígeno de los páramos, y en los volcanes, y en el maíz, y en el café, y en la miel, y en la panela, y en esas lenguas que siguen vivas a pesar de todo; y en esas ollas gigantes que alimentan a cientos de personas, y en esas mujeres de corazón gigante que cocinan esos alimentos que nutren a cientos de personas, y en esos campesinos que cultivan y cosechan los alimentos que esas mujeres cocinan. Y en este poema de Fredy Chicangana: “Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. ‘Toma, lombriz de tierra’, me dijeron, ‘Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz’. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua / no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté lo acaricié y empecé a labrarlo… […] entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo / con el cuenco de mi mano vacío; cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron”. Por eso, cuando pienso en esas otras periferias –la Comuna 13, las veredas lejanas de departamentos lejanos, los migrantes, los habitantes de calle– recuerdo experiencias parecidas. Pienso en cómo tenía miedo de meterme en esos lugares, de hablar con esa gente. Hasta que lo hice. La terquedad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo y el prejuicio. Fui y me metí a esos lugares; fui y hablé con esa gente; y descubrí que no eran lugares infernales a los que fuera imposible acceder ni era gente peligrosa con la que fuera imposible hablar. Y aunque lo hubieran sido, algo en mí me dice que, de todas formas, no importa tanto. El peligro está en todos lados. Pienso que el Cauca es más que lo que dicen quienes fingen saber. Pienso que no es solo lo que dicen que es. Tengo pocas certezas en la vida, pero las que tengo las atesoro como quien guarda un rayo de luz en un bolsillo por si la oscuridad de la noche se torna muy intensa. Una de ellas es que entre el negro y el blanco hay toda una escala de grises. El miedo, supongo, es algo natural. Los prejuicios, sin embargo, se construyen.
Altavista bajo el agua: entre el lodo y la esperanza

La noche cayó como un manto oscuro sobre el corregimiento Altavista. A las 9:00 de la noche, la tormenta se desató con furia. La lluvia no paraba de caer y el ruido de las quebradas desbordadas retumbaba como un eco. Para Deyanira Murillo, líder comunitaria de la zona, no era la primera vez que enfrentaba la fuerza incontrolable de la naturaleza. Destrucción causada por la creciente en Altavista. Foto: Mario Yesid Banguera Hurtado. “¡Corran! ¡El agua se viene!”, gritó Deyanira mientras observaba el panorama de horror desde su ventana. En el mismo instante, el lodo comenzó a caer por las laderas de la montaña. Cubrió las casas, las calles, todo. Las familias corrían, no sabían a dónde, pero sabían que quedarse era una sentencia de muerte. A esa hora no quedaba tiempo para salvar nada más que a los suyos. El reloj marcaba las nueve de la noche cuando la quebrada Altavista, junto con otras cercanas como Potrerito y La Guayabala, rompieron su cauce y se tragaron todo a su paso. Casas, árboles y vehículos quedaron atrapados bajo el agua y el barro. El ruido de las aguas arrastrando todo era tan fuerte que parecía que el mismo suelo se desmoronaba bajo sus pies. En los primeros minutos de pánico, Deyanira intentó socorrer a los vecinos que aún no lograban escapar. El camino hacia su propia casa quedó completamente bloqueado. El barro ya cubría las vías de acceso y la oscuridad hizo el trabajo aún más difícil. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, relató Deyanira. La tragedia cobró dos víctimas fatales esa noche: Yuliet (37 años) y José (13), madre e hijo. Otros miembros de la familia fueron evacuados de urgencia, pero las pérdidas materiales fueron devastadoras. La Alcaldía respondió rápidamente a la emergencia. “Esta es una de las tragedias más graves que hemos enfrentado. Sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por ayudar a quienes han perdido todo. El apoyo de la comunidad y las autoridades debe ser inmediato”, dijo el alcalde Federico Gutiérrez durante una rueda de prensa posterior a los hechos. Deyanira, a pesar del caos, no dejó de pensar en su comunidad. Después de asegurarse de que su familia estuviera a salvo, se unió a un grupo de voluntarios que comenzaron a recorrer las zonas más afectadas. “Había personas con heridas, otras no sabían qué hacer, sus casas estaban completamente destruidas. No había tiempo para pensar en nada más que en ayudar. En ese momento, solo éramos la comunidad”, afirmó con la voz entrecortada. “Recuerdo que cuando miré afuera, la quebrada ya estaba arriba de las casas. La gente gritaba y corría, algunos lograron llegar a las zonas altas, pero otros quedaron atrapados”, Deyanira, afectada por las inundaciones en Altavista Durante los días siguientes el municipio entregó kits de aseo, cobijas, mercados y colchones a las familias damnificadas; habilitó albergues temporales y prestó atención médica básica y psicológica. Además, el gobierno municipal destinó 32.000 millones de pesos para la limpieza de los cauces de las quebradas y la construcción de estructuras de contención y anunció planes de reubicación para las familias que lo perdieron todo. “Vinieron con kits de aseo, con ropa, con mercados. Nos ofrecieron albergues. Pero lo que necesitamos no son solo ayudas temporales. Necesitamos que nos escuchen, que trabajen en la prevención de estos desastres. El alcalde nos prometió más ayuda, pero necesitamos saber que vamos a tener un lugar seguro para vivir, y no solo por unos días”, explicó Deyanira. La solidaridad también llegó desde la ciudadanía. Voluntarios de distintas fundaciones y organizaciones sociales se hicieron presentes en Altavista para apoyar en la limpieza y distribución de las ayudas. Sin embargo, Deyanira no pudo evitar sentir que, como en otras ocasiones, todo quedaría en el olvido una vez pasara la emergencia. “Cada vez que pasa algo así, vienen a ayudarnos unos días, pero luego todo vuelve a ser igual. Nos prometen obras, nos prometen seguridad, pero seguimos en el mismo riesgo. La ayuda solo llega cuando todo se ha destruido, y después, el abandono”, comentó con pesar. Aunque el municipio de Medellín ha implementado algunas acciones para mitigar los riesgos en zonas vulnerables como Altavista, los habitantes insisten en que falta una verdadera planificación urbana que prevenga estas tragedias de raíz y que la gestión del riesgo no puede depender únicamente de la reacción ante la emergencia. A medida que los días pasaban, las aguas comenzaron a bajar, pero el lodo y los escombros dejaron una huella difícil de borrar. “Hoy, aún veo las casas destruidas y siento el miedo de que mañana vuelva a pasar lo mismo. Queremos estar tranquilos, queremos que nuestras familias estén seguras”, dijo Deyanira mientras caminaba por el barrio. En sus ojos brillaba la esperanza de que la ayuda no sea solo momentánea, sino que marque el inicio de un cambio real. Hoy, Altavista sigue luchando por levantarse. Las ayudas del municipio continúan y las promesas de nuevas obras de mitigación suenan en el aire. Sin embargo, habitantes como Deyanira saben que la reconstrucción de sus hogares es solo el primer paso. La verdadera recuperación pasará por una planificación integral y sostenible que proteja a las comunidades más vulnerables.
Los lugares también se sienten solos
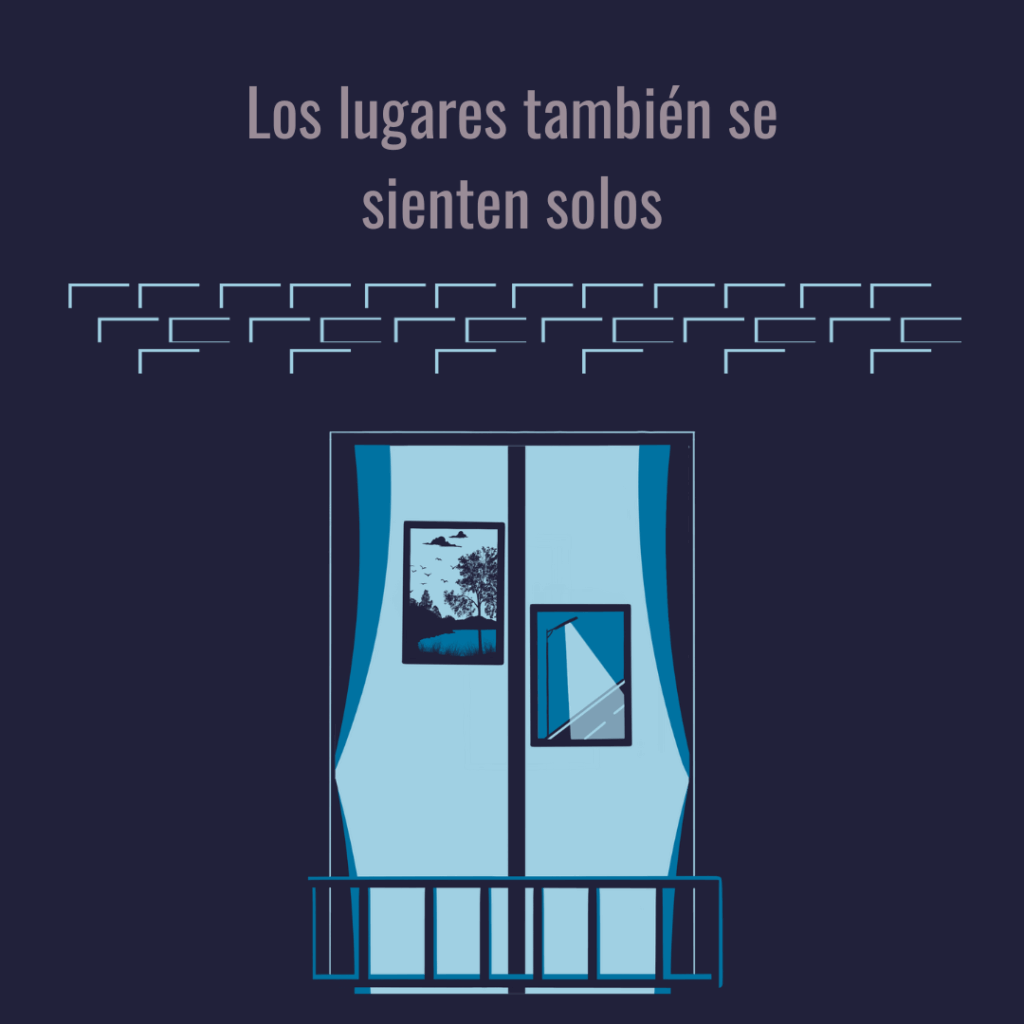
Colombia: donde defender la tierra es una condena de muerte

El 10 de septiembre Global Witness publicó su informe sobre la violencia contra las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en el 2023, en el cual Colombia aparece como el país con la mayor tasa de homicidios de líderes ambientales en el mundo. 17 de los 168 líderes sociales asesinados en el 2023. En el 2023, 79 líderes ambientales fueron asesinados en Colombia, según el informe Voces Silenciadas, de Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias letales que sufren quienes defienden el ambiente y el territorio. En este boletín, Colombia es el país con más homicidios de estos líderes, con un 40 % de todos los casos registrados. El informe evidencia que se trata del total anual más alto para cualquier país documentado desde que comenzaron los registros. Además, desde hace cinco años, Colombia encabeza la lista de estos asesinatos en el mundo, exceptuando en el 2021, cuando ocupó el segundo lugar después de México. Línea de tiempo de líderes ambientales asesinados en Colombia en los últimos 5 años. Defender el medio ambiente en Colombia se volvió una amenaza de muerte. En el primer trimestre del 2024 hubo 70 amenazas hacia líderes que defienden estas causas. Miguel Gutiérrez es líder ambiental conservacionista desde el 2019, trabajó temas de conservación de los ecosistemas, del agua y los bosques en el oriente antioqueño, específicamente en San Rafael, Antioquia. Desde el 2021 organizó varias marchas en contra de una pequeña central hidroeléctrica (PCH) en el municipio y a partir de eso recibió de amenazas en su contra y en contra de quienes trabajaban junto a él. Tanto así que uno de sus compañeros tuvo que exiliarse. “Hay un resurgimiento de nuevas estructuras criminales en la región, además, en gran parte de los proyectos que denunciamos había políticos relacionados” Miguel Gutiérrez, líder ambiental conservacionista. Tweet En lo que va de este año no se ha evidenciado una mejoría en la situación, pues según el boletín del Sistema de Información sobre Agresiones contra personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH), el primer trimestre de 2024 estuvo marcado por un contexto similar al anterior, caracterizado por las dificultades en la paz total, pocos avances en las políticas de garantías para los defensores y una profundización del conflicto armado y la violencia. “La situación de riesgo persistió y se materializó a través de asesinatos, amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados”, resalta el boletín. De enero a marzo se documentaron un total de 124 agresiones contra 115 personas defensoras de derechos humanos. Boletín trimestral de SIADDHH. Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, afirmó en entrevista que la situación de las personas defensoras en Colombia, en especial en los últimos años, ha sido bastante compleja, pues “después de la firma del acuerdo de paz los asesinatos han estado en aumento, aunque en algunos momentos en el país pueda descender un poco”. En los primeros tres meses del año se estima que hubo 1.4 agresiones diarias, que en relación con el mismo período del año anterior (2.9 agresiones diarias) representan una disminución del 52 %. Sin embargo, según Astrid, este descenso no representa un cambio sustancial en la situación de los líderes. Causas que no justifican La defensa de la tierra en Colombia se ha transformado en una lucha mortal, según expone María Angélica Mejía, doctora en Ciencias y Salud y con estudios en medio ambiente, sostenibilidad y educación ambiental, en su artículo Naturaleza y líderes ambientales: “Mientras las actividades extractivistas avanzan, las comunidades indígenas y negras, que históricamente han protegido los territorios, se enfrentan a crecientes ataques”. Además, señala que estos conflictos, motivados por la minería, la gestión del agua y el petróleo, no son casuales. El aumento de asesinatos está directamente vinculado al crecimiento de las industrias extractivas, convirtiendo a estas comunidades en un blanco principal de violencia. Industrias extractivas. Imagen generada por IA. Global Witness identificó que la minería fue el sector industrial con el mayor número de asesinatos a defensores en 2023, con 25 personas asesinadas por oponerse a operaciones mineras. Otros sectores involucrados en la violencia contra defensores ambientales fueron: – La pesca, con 5 defensores asesinados. – La explotación forestal, con 5 asesinatos. – La agroindustria, con 4 asesinatos. – Las carreteras e infraestructuras, con 4 asesinatos. – La energía hidroeléctrica, con 2 asesinatos. El caso de Miguel Gutiérrez, amenazado por oponerse a proyectos hidroeléctricos, evidencia que mucha de la violencia hacia los defensores ambientales en Colombia está relacionada con grupos delincuenciales. Según Global Witness, se sospecha que estos actores fueron responsables de la mitad de los asesinatos en el 2023. Desde Somos Defensores advierten que, aunque la minería y otros sectores extractivistas juegan un papel importante en la violencia contra quienes defienden la naturaleza, hay otros actores, como el narcotráfico y los grupos armados. Además existen causas estructurales como el incumplimiento del acuerdo de paz, la falta de coordinación entre instituciones y un modelo de protección insuficiente, que agrava la vulnerabilidad de las comunidades defensoras. “El narcotráfico y los grupos armados no son la única causa que explica todo lo que pasa en el país. También tiene que ver con: la justicia, la efectividad, la coordinación interinstitucional que no existe en el Estado para proteger a las personas defensoras y un modelo de protección que no responde a las necesidades de los líderes y las lideresas” Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores. Tweet Boletín trimestral de SIADDHH. Desde la bancada de gobierno de Gustavo Petro, la senadora Isabel Zuleta declaró que las dinámicas económicas de los grupos al margen de la ley han tenido un giro hacia actividades más dañinas con la naturaleza. Para ella, las actividades que antes se concentraban en el tráfico de coca, hoy ya están en la minería, la explotación de hidrocarburos o en lo que sucede con los oleoductos: “Esas dinámicas destruyen la naturaleza, de allí surgen líderes sociales que salen a defender su territorio. Entonces se genera una mayor conflictividad socioambiental”, explica
Jardín, ¿Un paraíso para quién?
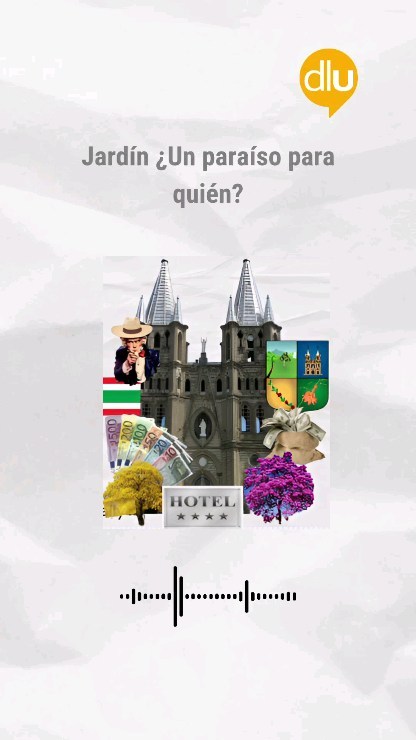
Jardín es un municipio ubicado en el suroeste de Antioquia y uno de los 18 pueblos patrimonio de Colombia. En la última década, se ha destacado como uno de los más bellos del departamento gracias a su rica biodiversidad, su parque central, la basílica de estilo neogótico y la belleza general del lugar. Este reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, ha impulsado un aumento en el turismo, transformando la economía local que anteriormente dependía del café, la agricultura y las pequeñas industrias.
Algo huele mal en la quebrada Doña María

La tercera microcuenca más importante del río Medellín ya no tiene playas ni recibe paseos de olla. La expansión urbana, las presiones de empresas agroindustriales y hasta los temores de los habitantes por su seguridad tienen amenazado este afluente: una doña que paría material para construir y ya solo recibe contaminación. Las que antes eran las instalaciones de un balneario ahora le pertenecen a Biociclo, que realiza sus actividades alrededor de la quebrada Doña María, en San Antonio de Prado. Foto: Leidy Restrepo Mesa. Hace muchos domingos que los habitantes de San Antonio de Prado dejaron de bañarse en las playas de la quebrada Doña María. Todavía se ven a la orilla los fogones de leña para montar el sancocho y las piedras tiznadas donde subían las ollas, pero ya nadie quiere cocinar con el agua turbia que desciende por la quebrada, ni tocar ese suelo lamoso de los charcos, ni aguantarse el olor a marrano y desechos que le dañan el paseo a cualquiera. En una casa sobre un lote empinado cerca de la quebrada vive Manuel Velásquez desde hace 43 años. La quebrada suena azarosa y cada vez menos natural, no obstante, el lote, que además comprende su casa y otras dispuestas para recibir a ciclistas, está lleno de fauna nativa que convoca a los animales de la microcuenca. Manuel dice que alrededor de 2005 la gente empezó a dejar de bañarse en la quebrada, con lo que los balnearios y los estaderos empezaron a cerrar. Recuerda a sus vecinos que vivían de los balnearios, hoy construcciones abandonadas. Uno de ellos, calcula, “directa o indirectamente generaba ingresos para más o menos unas 15 personas de la comunidad”. Solo queda uno, al que llegan en su mayoría jóvenes y pocos se meten al agua. Al frente del último que cerró, se instaló en 2016 Biociclo, una empresa que produce fertilizantes a partir de residuos orgánicos. Según los vecinos, el olor de sus actividades es fuerte, desagradable y los perjudica. Un habitante de la zona cuenta que una de sus empleadas renunció porque se sentía enferma al trabajar allá. Esta es solo una de las presiones sobre la Doña María: otras empresas agroindustriales y la expansión urbana ensucian sus aguas cada vez menos claras. Más que agua para bañarse La quebrada Doña María es la tercera microcuenca más importante para el río Medellín por la cantidad de agua que le aporta. Nace en el cerro del Padre Amaya, en San Antonio de Prado, y desciende por ese lado de la cordillera, regando el corregimiento hasta llegar sucia, furiosa y maloliente al río Medellín, en Itagüí. Según el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), en la Doña María hay problemas con el manejo de vertimientos, falta de mantenimiento de pozos sépticos, mala disposición de residuos sólidos, lejanía de los puntos de acopio de basuras y falta de cultura ambiental de las comunidades que viven cerca de la quebrada. Además, hay problemas de deforestación, disminución o remoción de la cobertura vegetal de las riberas, así como asentamientos informales alrededor de la cuenca y cercanía de porquerizas y ganadería. Sin embargo, aún hay turismo. Ciclocampeón y La Casa del Ciclista de Medellín, los negocios familiares de Manuel, hacen rafting y recorridos por la quebrada. Algunas veces incluso con la Secretaría de Medio Ambiente o la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Confiesa que el día anterior a los recorridos llama al mayordomo de una finca cercana dedicada a la porcicultura: “Hermano, tengo actividad, para que por favor me cuidés”. En San Antonio de Prado ha aumentado, desde finales de los 90, la agroindustria porcina y avícola que demanda agua para los animales y salidas para el estiércol. Entonces, la microcuenca tiene que abastecer a más marranos y recibir más lixiviados que se escurren por las montañas hasta el cauce de la quebrada. Jeisson Bedoya, antropólogo pradeño, recuerda que de un momento a otro la quebrada cambió su aspecto y sus piedras se volvieron lamosas. Supone que se debe a los desperdicios orgánicos, se queja y luego recuerda el olor: “Es tan abominable que, por la tarde y por las noches, se filtra por toda la cuenca y yo desde mi casa lo siento”. Vive en Pradito, un barrio del corregimiento a cinco kilómetros de las actividades agroindustriales y los vertimientos. Ana María López, bióloga de la Corporación Pro Romeral, una organización que propende por la recuperación de los ecosistemas y las microcuencas en Antioquia, ubicada en San Antonio de Prado, explica que la razón es el mal manejo de la porquinaza (un fertilizante orgánico obtenido de los excrementos de los porcinos) por falta de alternativas como biodigestores: “La porquinaza, que desde las prácticas ancestrales se usa para fertilizar el campo y los pastos, llega a la quebrada cuando llueve, por escorrentía o por infiltración”. La Doña María es una de las quebradas priorizadas en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del 2019 del río Aburrá-Medellín, contratado por el AMVA para administrar de manera eficiente el agua. Sin embargo, la comunidad no ha visto acciones que den cuenta de esa priorización. El 28 de diciembre de 2023, la UdeA actualizó la reglamentación de usos del agua y vertimientos en la quebrada mediante un convenio interadministrativo con Corantioquia y el AMVA. Sin embargo, esa reglamentación solo contempla las descargas directas, así que la caída de porquinaza por escorrentía no es tenida en cuenta. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina” Habitante del sector Los habitantes del sector mencionan algunas empresas de agroindustria que tiñen de rojo y llenan de una espuma alta las quebradas que irrigan a la Doña María. “Sobre todo como a las cinco de la mañana uno ve bajar la quebrada Larga (afluente de la microcuenca) así, roja y toda cochina”, dice uno de ellos, quien decidió no revelar su nombre por miedo a represalias. Para Ana María, la microcuenca no es solo el agua, sino
