“La libertad de prensa está en fase terminal”: dirigente gremial ante nueva ola de censura en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha denunciado restricciones a la libertad de prensa en Venezuela tras las noticias del Nobel a María Corina Machado y el atentado a activistas venezolanos en Bogotá en octubre. El periodista y dirigente gremial Edgar Cárdenas explica cómo se vive hoy la censura en el país vecino. Edgar Cárdenas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas. Foto: TalCual. En pasado mes de octubre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela alertó sobre nuevos casos de censura en medios venezolanos cuando se conoció que la líder opositora María Corina Marcha recibiría el Premio Nobel de la Paz y tras la cobertura del atentado en Bogotá contra Luis Peche y Yendri Velásquez, activistas venezolanos críticos del gobierno de Nicolás Maduro. Los episodios de censura más notorios fueron las suspensiones de los espacios radiales de los periodistas Luis Olavarrieta y Shirley Varnagy, ambos transmitidos por el circuito radial Unión Radio, tras informar sobre el Premio Nobel concedido a Machado. Denuncia del SNTP ante nueva ola de censura. Para profundizar en la situación actual de la libertad de prensa, y en el marco de la reciente entrega del Premio Nobel a Machado en Oslo, conversamos con Edgar Cárdenas, periodista y secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Caracas, quien detalla cómo se manifiestan hoy las restricciones informativas en el país. ¿Usted percibió la censura que denuncia el SNTP? Sí, ciertamente hay una política de censura que forma parte de una política de agresiones a periodistas y medios, y lo que busca es silenciar la información. Se trata de que la gente no conozca lo que acontece. Según la visión del Gobierno venezolano, los ciudadanos deben conocer los hechos noticiosos solamente a través de las plataformas que dependen del sistema de medios públicos del Estado venezolano o de aquellos medios que les son afectos. Lo que implica, por supuesto, que no hay libre circulación de las ideas, que no hay pluralidad. Volviendo a los dos casos particulares [el caso de dos jóvenes activistas venezolanos que fueron atacados en Colombia y el caso del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado], ciertamente reventaron y colapsaron las redes sociales, pero hubo prohibiciones en los distintos medios de comunicación. María Corina Machado, líder opositora venezolana, y los activistas Luis Peche y Yendri Velásquez. ¿Cómo se presentan estas prohibiciones? ¿de qué manera? Antes los institutos oficiales emitían una comunicación prohibiendo los contenidos, ahora no. Ahora son llamadas, no dejan rastro. Ahora es una llamada de una alta autoridad, de una alta esfera gubernamental, que le dice a un canal de televisión o a una emisora de radio que no puede tener este dictado, que no puede decir aquella otra palabra, y los medios, por supuesto, tratando de sobrevivir, asumen ese tipo de posición. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué herramientas utiliza el gobierno para censurar? En Venezuela actualmente tenemos 18 periodistas y trabajadores de la prensa detenidos por informar con imputaciones por “terrorismo” o por “incitación al odio”. Se ha venido estructurando un andamiaje jurídico que permite silenciar la información a través de estos instrumentos que lo que buscan es criminalizar la opinión y legitimar la censura. Hay una cantidad de condiciones que, por supuesto, limitan el ejercicio de la profesión, es arbitrario y termina aterrorizando a los medios de comunicación y periodistas porque es una forma de decir: «Esto es lo que les puede ocurrir a los periodistas que siguen informando de contenido sensible». Algunos periodistas ya llevan más de tres años privados de la libertad. Entonces, yo diría que la libertad de expresión en Venezuela no está en una situación ni siquiera complicada, está en una situación de fase terminal. Porque a medida que el gobierno intente ser el que fije la pauta noticiosa, en esa medida entonces estamos entregando la libertad de expresión y la libertad de prensa. Si ahora nos encontramos con que es el Estado o es el gobierno quien dicta esas pautas, la libertad de expresión prácticamente queda en cero. ¿Qué se puede decir de la autocensura? ¿La hay? Y si la hay, ¿es por miedo? Sí, por supuesto. Ejercer el periodismo, hoy en día, es de alto riesgo, sobre todo en Venezuela, y por supuesto que hay miedo. Vemos cómo todas esas detenciones arbitrarias de periodistas ocurren solamente por el hecho de informar. Hay casos tan lamentables como el de un colega periodista que por cubrir una protesta por falta de agua en una población del interior del país fue detenido e imputado por incitación al odio. ¿Qué se les aconseja a los periodistas desde el CNP en este contexto? Aquí lo más importante, en lo que nosotros insistimos, es que hay que salvaguardar la vida, por supuesto, pero también apegarse a los preceptos éticos que nos obligan a cumplir con nuestra labor, siempre y cuando la seguridad nos lo permita. Sin embargo, las audiencias hoy en día, y más en estos procesos con gobiernos donde la censura y la persecución a los periodistas es prácticamente parte del día a día, ya han comenzado a entender el contenido entre líneas. Por eso, los periodistas tienen que aprender a escribir precisamente ese contenido entre líneas, y sobre todo cuidar el uso de todas aquellas frases que puedan ser sensibles al gobierno, porque el problema de las altas esferas gubernamentales hoy día es su alta sensibilidad sobre determinados temas. ¿Cómo ve el panorama a mediano plazo? Yo no veo la posibilidad de que esto disminuya, pienso que esto va a seguir arreciando más bien, porque se perfeccionan más las fórmulas y las técnicas para censurar. Vemos ahora que sin cartas, sin documentos, solamente por una llamada ya te pueden censurar. Todo esto a raíz de que dos periodistas conocidos en la radio hicieron un simple comentario sobre que se le otorgó el premio Nobel a Maria Corina Machado e hicieron que el medio los retirara, es decir, salieron de los medios de comunicación [al
Consejo de redacción

¿Tienes un tema en mente? En De la Urbe estamos listos para escuchar tus ideas periodísticas.
Te esperamos el próximo viernes 26 de septiembre a las 10:00 a.m. en la oficina 10-126, segundo piso.
Recuerda que este es un espacio abierto para las y los estudiantes de la Facultad de Comunicaciones y Filología.
Sonar más duro que las balas: cómo el paramilitarismo persiguió punkeros y metaleros en el Caribe

Entre 1999 y 2006 se registraron varios ataques por parte de paramilitares de la Sierra Nevada contra los rockeros de Santa Marta. Hoy, la ciudad vive una ola de violencia que remite a esos años oscuros.
Fuimos tratados como ‘amenaza para el país’ por hacer periodismo

La Procuraduría General de la Nación acaba de sancionar disciplinariamente a nueve militares por su responsabilidad en una operación ilegal de inteligencia del Ejército contra periodistas a los que vigiló y sobre quienes armó “carpetas secretas”. Collage: @camilovargas.designer. Hace cinco años, una investigación de la revista Semana reveló que una unidad de inteligencia militar había construido “carpetas” sobre periodistas nacionales e internacionales y líderes sociales, de quienes recolectó información personal y profesional. La redacción de Rutas del Conflicto, pero también colegas de La Liga Contra el Silencio, estuvimos entre los blancos de esta operación. Entonces, en mayo de 2020, publicamos una carta pública preguntándoles al gobierno de Iván Duque y al Ejército “¿Por qué nos vigilan?”. Nunca recibimos respuesta. Todos los vigilados aparecían (aparecíamos) en diapositivas dentro de los archivos, en medio de mapas de relación que parecían organigramas de grupos ilegales. Los militares habían hecho labores de inteligencia, recopilando y analizando información de fuentes abiertas, como redes sociales, páginas web y otras publicaciones, para crear las “carpetas secretas”, una labor que los militares llamaron “perfilaciones” y “trabajos especiales”. El miedo se disparó entre los jóvenes integrantes del equipo periodístico de Rutas y en las fuentes que solíamos consultar, especialmente organizaciones sociales. Varias personas dejaron de contestarnos telefónicamente y nos expresaban el temor de que nuestras comunicaciones estuvieran interceptadas. Solo aceptaban hablar con nosotros personalmente, lo que representó un enorme reto y un costo emocional y económico, con traslados que nos tocaba hacer en medio del comienzo de la pandemia del COVID-19. La incertidumbre se extendió a la familias de mis compañeros y a la mía propia, luego de que se publicaran más informaciones que señalaban al Ejército de hacer análisis de relación por interacción de redes sociales en los que vinculaban a decenas de periodistas y representantes de la sociedad civil con integrantes de grupos al margen de la ley. Varios de los reporteros de Rutas del Conflicto, que en ese momento no superaban los 25 años, decidieron separarse del equipo. Otros dejaron el periodismo para siempre al verse señalados en los documentos expuestos en medios de comunicación nacional. Hay numerosos antecedentes de violencia por parte de agentes del Estado en contra de periodistas que cubren violaciones a derechos humanos en Colombia, por lo que entiendo perfectamente la decisión de mis compañeros. Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado. Así nos hicieron sentir, como una amenaza para el país. «Esos documentos no hacen más que señalarnos como si fuéramos potenciales enemigos del mismo Estado». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto Fue muy doloroso escuchar a personas cercanas advertirme que, como director del medio, si algo le pasaba a mis compañeros, la responsabilidad sería mía. Con la incertidumbre sobre si las acciones de los militares continuarían y la presión de las circunstancias, decidí salir del país por unos meses. Me fui a España, gracias al apoyo de Reporteros sin Fronteras. En ese momento, dentro de la redacción, decidimos suspender temporalmente las investigaciones y publicaciones que involucraran a militares. El impacto en nuestra capacidad para ejercer la libertad de prensa fue evidente y grave. Hoy, después de cinco años, por fin, la Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a nueve militares, la mayoría de alto rango, por estos hechos que, sentimos, nos pusieron en peligro. La Procuraduría probó que los militares se “extralimitaron en sus funciones” a la hora de recopilar información personal y profesional de los líderes sociales y los reporteros, incluidos —como ya dije— toda la redacción de Rutas, colegas de La Liga, y periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, o Nicholas Casey, de The New York Times. Las sanciones contra los militares son por “faltas disciplinarias graves” e incluyen suspensión e inhabilidad especial de entre tres y seis meses, sin derecho a remuneración. Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas. Violaron nuestro derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la reserva de nuestras fuentes. «Luego de conocer los detalles del proceso, quedó claro que la recolección de información por parte de la unidad de inteligencia involucrada tenía fines incriminatorios contra nosotros y las demás víctimas». Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto En lo personal, valoro la decisión de la Procuraduría. Es la primera entidad del Estado en señalar la responsabilidad de estas acciones cometidas por varios miembros del Ejército colombiano. Aunque la sanción se queda corta y nos falta mucha verdad sobre el actuar de los militares, es un paso importante para que el Estado asuma la gravedad de estos hechos. ¿Por qué decidieron incluirnos en una operación de inteligencia contra grupos ilegales? ¿Qué iban a hacer con esta información? ¿Puede el Estado garantizar que los seguimientos digitales cesaron en ese momento? Son muchas las preguntas que aún quedan por responder. Le pedimos a la Procuraduría que mantenga o amplíe las sanciones a los militares en segunda instancia. También le pedimos a la Fiscalía General de la Nación, que tiene las pruebas desde hace cinco años, que avance con el proceso, y al Estado que garantice que este tipo de violaciones a la libertad de prensa cesen en su totalidad. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que nos ha acompañado en el caso, también valoró “el avance en el esclarecimiento de los hechos” con la sentencia de la Procuraduría, pero lamentó que la sanción sea por una falta disciplinaria “grave” y no “gravísima”, lo que implicó una pena menor, desconociendo “la gravedad de la conducta”. Por ello, anticipó que apelará parcialmente la sentencia. La FLIP también recordó que en el ámbito penal “aún no existen avances significativos”. “La falta de acción de la Fiscalía envía un mensaje de permisividad frente a graves vulneraciones a la libertad de prensa”, señaló en un comunicado. “La vigilancia ilegal, incluso cuando se realiza a partir de fuentes abiertas, puede
Periodismo en fuga: récord de desplazamientos forzados en Colombia
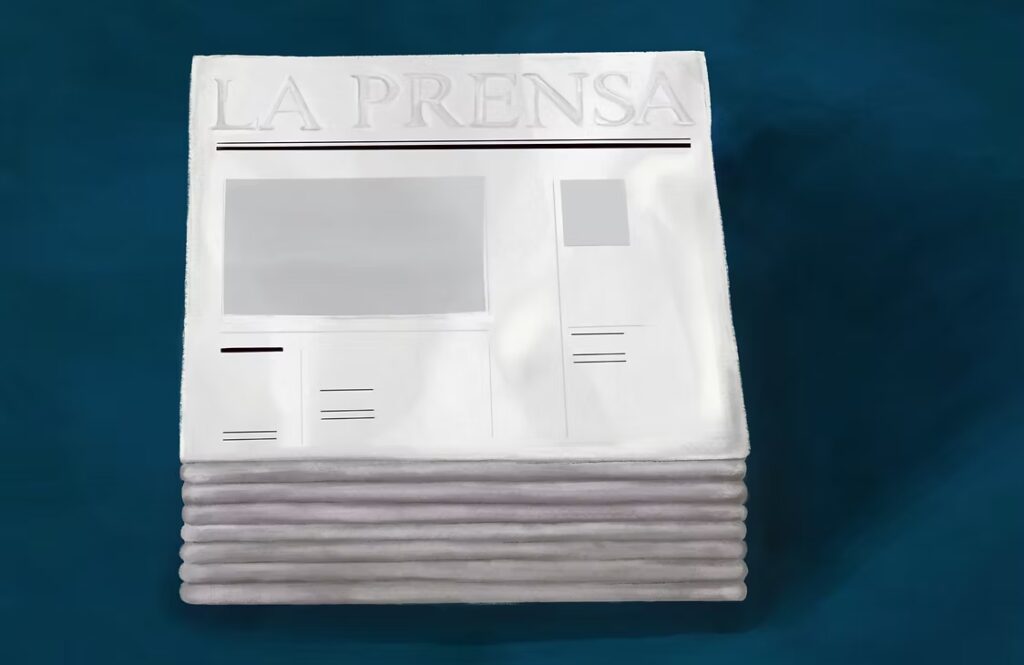
El temor y las amenazas llevaron el año pasado a un número récord de periodistas a abandonar sus hogares y a cesar o reducir su trabajo. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) documentó 20 casos de desplazamiento forzado dentro del país y cuatro de exilio en 2024. Ocurrieron en un contexto de creciente violencia contra la prensa, especialmente por acciones de grupos armados ilegales, pero también por represalias frente a denuncias de corrupción.
“Con más razones que nunca, sigan insistiendo”: el periodismo de hoy en la mirada de Alma Guillermoprieto

La elección de Donald Trump en Estados Unidos dejó muchas preguntas sobre lo que le espera a América Latina. En el Hay Festival Jericó, le planteamos algunas de esas dudas a la periodista y escritora Alma Guillermoprieto y conversamos sobre los desafíos del periodismo en este panorama. Alma Guillermoprieto en el conversatorio ¿Qué está pasando en América Latina? en el Hay Festival Jericó 2025. Fotografía: Hay Festival. Intervención: Santiago Bernal Largo. El 20 de enero de 2025, día en que Trump se posesionó como presidente de los Estados Unidos, le preguntaron por la relación de ese país con Latinoamérica: “Genial, debería ser genial. Ellos nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. Nosotros no los necesitamos a ellos”, respondió. Días después se desató una crisis diplomática con Colombia por las condiciones en las que decenas de migrantes iban a ser deportados al país, a la par que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y Luis Inácio ‘Lula’ da Silva, presidente de Brasil, también hacían un llamado a que los y las migrantes latinoamericanas fueran tratados de manera digna. El fin de semana de la crisis diplomática, el mismo del Hay Festival Jericó, Alma Guillermoprieto, que nació en Ciudad de México en 1949, se presentó también como ciudadana colombiana. Contó que estaba muy feliz de estar en Jericó, aunque no podía con el sol que le dio justo en la cara en el momento en que se sentó; y contó también del entusiasmo que siente por las nuevas generaciones de periodistas, pero dijo que se preocupaba de que no se pusieran a la tarea de grabar o tomar apuntes. Alma es una reportera y escritora. A lo largo de su carrera trabajó como intérprete de la realidad latinoamericana: escribió sobre la vida en la Cuba de la revolución, la insurrección Sandinista en Nicaragua, la masacre de El Mozote en El Salvador y la violencia en Colombia de los años 80; también es traductora de esa misma realidad para quiénes en el presente no la vivieron. Hablamos con ella sobre la actualidad en la región y sobre las reflexiones acerca del periodismo en este contexto. El segundo mandato de Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos empezó con tensiones con varios países de América Latina por las condiciones en que cientos de migrantes están siendo deportados. Fotografía: API. Intervención: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga. Me gustaría preguntarle desde su perspectiva como latinoamericana, como mexicana, pero también conociendo bastante los Estados Unidos, ¿cuáles son las diferencias que ve entre ese primer mandato de Donald Trump y ese segundo que acaba de empezar? Yo creo que en el primer mandato él ni siquiera se creía que había ganado, ni siquiera se lo propuso, fue un truco publicitario y de repente se dio cuenta de que tenía poder y en este segundo mandato viene muy de la mano de los techno Bros (magnates de la industria tecnológica), que están mucho más organizados. Me parece que ganó con un poquito más de la mitad de los votantes y eso me preocupa mucho más que la propia existencia de Trump en la presidencia, además de que Elon Musk se compró una Casa Blanca por 40.000 millones de dólares (valor por el que compró Twitter), que le salió barato y a la que trae su propio programa. Me preocupa lo agendado que Trump está, realmente sabe a dónde va. Y a dónde va representa un enorme peligro para América Latina, obviamente para el mundo y para los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cómo cree que este segundo mandato va a repercutir en Latinoamérica? De dos maneras muy obvias. Una es que las remesas van a disminuir porque el empleo de latinoamericanos en Estados Unidos va a disminuir y la segunda es que va a haber un problema logístico, emocional, político y social con los residentes en Estados Unidos que son deportados a sus países, digamos que “de origen”, aunque muchos no hayan vivido nunca en esos países. Si Trump logra hacerlo en las cantidades que se ha propuesto, eso va a ser un verdadero problema social. «Y a dónde va representa un enorme peligro para América Latina, obviamente para el mundo y para los ciudadanos de Estados Unidos». Alma Guillermoprieto Siendo usted originaria de México, ¿cómo cree que va a ser esa relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump? Esa es otra pregunta con respuesta triste. Yo creo que Sheinbaum fue una alcaldesa de la Ciudad de México capaz y que si administras la Ciudad de México tienes capacidad administrativa, mi esperanza es que sea intelectualmente más seria que López Obrador. Ella llegó a la presidencia gracias a López Obrador y realmente (la elección presidencial) fue un referendo sobre él. Yo espero que le vaya muy bien, porque se va a enfrentar a un Donald Trump que ha derrotado a dos mujeres en la carrera para la presidencia y él es un misógino hecho y derecho. Y López Obrador, que de alguna manera era tan mañoso como Trump, logró entenderse con él. Yo tengo mucho miedo de que Claudia no pueda. Trump odia a las mujeres, entonces, va a ser una relación difícil. Hay temas que irritan profundamente al electorado de Estados Unidos que votó a Trump, como lo es el narcotráfico. Y es una comprensión muy primitiva que tienen del problema y quieren soluciones militares, les fascinan las soluciones militares para todo. ¡Ya, balazo y listo! No va a ser así. Pero puede haber mucha violencia. Teniendo en cuenta la relación de ensañamiento que tenía López Obrador con los y las periodistas, ¿cómo ve usted la relación entre Claudia Sheinbaum y los y las periodistas en Latinoamérica y en México? La agresión de López Obrador hacia mis colegas fue constante, diaria y dañina en el sentido de que cuando el poder denosta constantemente a un sector social en un país violento, hace más vulnerables a los reporteros de lo que ya somos. En el sexenio de AMLO fueron asesinados 37 periodistas y desaparecidos otros cinco. Y siguen Las Mañaneras (conferencias
En la UdeA la paz se contrata, pero no llega ni al 1 % del presupuesto general

En junio de 2024 se agudizó la crisis financiera de la Universidad de Antioquia. Desde la administración central, se ha hecho un llamado a tomar medidas de austeridad para solventar la crisis. Surgen preguntas sobre cómo se pueden ver afectados los proyectos de paz en esta situación. Entre 2018 y 2023, la Universidad de Antioquia ha hecho 64.766 contratos, en las modalidades de compraventa, consultoría e insumos, de los cuales 573 corresponden a proyectos e iniciativas dirigidas a la construcción de paz y memoria. La inversión en iniciativas de este tipo ha sido de 7.700 millones de pesos, que representa apenas el 0,44 % del total de presupuesto de gastos, que en 2023 asciende a 1,7 billones de pesos. En comparación, un solo contrato con la CIS (Corporación Universitaria de Servicios) realizado en 2021 tiene un valor más alto (7.900 millones) que todos los contratos de paz. Durante este período, la Facultad de Comunicaciones y Filología (la unidad académica con mayor número de inversión en contratación) ha suscrito 238 contratos, acumulando un total de 509 millones de pesos, es decir, un 6,6 % del gasto total en contratos sobre paz de la UdeA. 2021 fue el año con mayor cantidad de contratos, con un total de 109, de los cuales 50 también fueron de la FCF. La siguiente gráfica expone todos los contratos relacionados a temas de paz y conflicto entre 2018 y 2023, divididos por año, la dependencia y el tipo de contratación: Gráfica 1: Número de contratos relacionados a temas de paz y conflicto por dependencia. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA. Si bien se podría decir que la suma destinada a la contratación relacionada con paz y memoria en los últimos 6 años no es tan baja, al compararla con el presupuesto general de la Universidad solo para el 2024, se observa que el porcentaje es tan mínimo que, habría que multiplicarlo 216 veces para igualar esta cantidad. El presupuesto total desde 2018 hasta 2023 es de 7,1 billones de pesos, lo que significa que la contratación para la paz representa solo el 0,10 %. En ninguno de los años los contratos destinados a temas de paz logran superar el 1 %. Gráfica 2: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. Tabla 1: Porcentaje entre el valor de los contratos relacionados a temas de paz y conflicto en relación al presupuesto general de la universidad por año. Fuente: Elaboración propia con archivos de contratos UdeA y con los informes financieros de la UdeA. La paz: un tema recurrente en la UdeA La Universidad de Antioquia es una institución que, históricamente, le ha apostado a la construcción de paz y memoria como uno de los ejes centrales en el ámbito de la docencia y la investigación. Los proyectos con este enfoque han llegado a distintos territorios, teniendo un alcance significativo en ellos. Sin embargo, ante las recientes medidas de austeridad por la crisis financiera, vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará con estos proyectos? El 20 de junio de 2024, La vicerrectoría general de la Universidad de Antioquia publicó una circular en la que anunciaba la implementación de unas medidas de austeridad para contener la crisis financiera que ha afrontado desde los últimos años, y que este año se agudizó, cuando en mayo la universidad anunció que se retrasaría el pago de nómina. «Acogiendo el llamado y las orientaciones del Consejo Superior Universitario (…) compartimos un primer grupo de medidas y recomendaciones orientadas a recuperar la liquidez de la Universidad en el corto plazo y garantizar la sostenibilidad financiera de mediano y largo plazo.» En las medidas contempladas en la circular firmada por el Vicerrector general – para ese momento ejerciendo funciones de rector – Elmer de Jesús Gaviria Rivera, se incluyen: la suspensión de contratación de profesores vinculados, ocasionales, de cátedra y de empleados para actividades especiales con cargo a los fondos generales; la reducción de horas cátedra en el plan de trabajo de los docentes; y la reducción de gastos de transporte, viáticos, insumos, publicidad y uso de TIC. En la gráfica se compara el presupuesto y el total de gastos de la Universidad por año, entre 2018 y 2023. Se observa que desde 2022 los gastos excedieron el presupuesto general, tanto que al año siguiente, los gastos lograron estar 59.500 millones de pesos por encima del presupuesto, es decir que la universidad tuvo que buscar otras maneras para solventar el dinero en el que se excedió en gastos. Gráfica 3: Presupuesto histórico de la universidad en los últimos años, comparado con sus gastos. Fuente: Elaboración propia con datos de los estados financieros de la UdeA. Varias dudas persisten sobre las medidas de austeridad. Por ejemplo, ¿cómo se verán afectadas las actividades relacionadas con la investigación o extensión, especialmente aquellas vinculadas con procesos de memoria y construcción de paz en los que la Universidad ha sido pionera? A lo largo de su historia, la Universidad de Antioquia se ha interesado en trabajar temas de paz, memoria y conflicto desde distintos ámbitos. Víctor Casas, coordinador de Hacemos Memoria, unidad de la Universidad que investiga y promueve un diálogo público sobre el conflicto armado y las violaciones de Derechos Humanos en Colombia, señala que «La Universidad de Antioquia ha estado históricamente comprometida con la paz, la memoria y el conflicto, no como una moda, sino como parte de su identidad». En 2017, surge la Unidad Especial de Paz (UEP) como respuesta a la necesidad de las unidades académicas de contar con un espacio para coordinar y transversalizar acciones de construcción de paz que se implementan desde todas las unidades académicas, tras la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Fue creada formalmente en 2018 mediante una resolución del Consejo Superior Universitario. Su objetivo es articular, gestionar y
Talleres De La Urbe 25 años

Este año cumplimos 25 años y lo estamos celebrando con todas las letras, diseñamos 6 talleres que abarcan aspectos escenciales del ejercicio periodístico hoy. Conócelos aquí e inscríbete a tiempo para asegurar tu cupo.
Periodismo de guerra, sociedad en crisis

Civil War se desarrolla en un futuro no muy lejano, en torno a la experiencia de un grupo de periodistas que viaja por los Estados Unidos durante una guerra civil que envuelve a la nación. La veterana fotógrafa de guerra Lee Smith, su colega Joel, la joven aspirante a fotógrafa Jessie Cullen y su mentor Sammy buscan dirigirse a Washington D.C. para intentar entrevistar al presidente antes de que el grupo secesionista más fuerte, “Las Fuerzas Occidentales”, lideradas por los estados de Texas y California, llegue a la capital. Kirsten Dunst interpreta a Lee Smith en Civil War. Foto: fotograma de la película. ¿Por dónde se empieza a analizar esta película? Se puede decir que Civil War logró retratar de tal manera la crueldad de la guerra que todos estos detalles parecen imposibles de contar; gran parte de la audiencia parece estar de acuerdo en que la película está a la altura, pues recibió una aprobación del 81% entre 348 reviews en el sitio web Rotten Tomatoes. Según esta página, el consenso de la crítica es que Civil War es una mirada de cerca a la violenta incertidumbre de la vida en una nación en crisis; mientras que el pensamiento de la audiencia coincide en que la película hace un buen trabajo de ubicar al espectador acercándose a su realidad, aunque puede ser frustrante para los que quieren saber la razón por la que empezó el conflicto. ¿Será esto verdad? En teoría, la premisa se presta para mucha acción. El británico Alex Garland fue el encargado de dirigir Civil War. Conocido por su estilo visualmente distintivo y sus narrativas reflexivas, Garland se ha ganado una reputación en la industria por explorar temas complejos con profundidad y originalidad, siendo un ejemplo de esto sus trabajos en Exmachine y Anihilattion. La película fue producida por A24, un estudio reconocido por su cine independiente de alta calidad, habiendo respaldado éxitos como ‘Moonlight’ y ‘Lady Bird. En este sentido, al ver esta película se debe contar con una disposición diferente a la tradicional; el punto principal no es el porqué de la guerra, a lo que se debe poner atención es a la manera en que los protagonistas se desenvuelven en la historia. La parte más importante de la trama es la experiencia de la “protagonista” Lee Smith. Ella es una fotoperiodista de guerra muy conocida que se ha enfrentado a numerosos campos de batalla, incluso antes del estallido de la guerra civil. Esto se demuestra desde el principio de la película, donde tiene una actitud fría y calculadora no solo al disparar la cámara, también en las relaciones con sus compañeros. Mientras avanza la historia, nos damos cuenta de las secuelas que le ha dejado retratar tal crueldad en sus fotografías, siendo este uno de los puntos fuertes de la película. No es necesario mostrarla gritando y sufriendo para revelar que padece estrés post-traúmatico, con una simple escena en el baño Garland retrata su expresión preocupada, e incluso la actitud que toma con Jessie, la aspirante a fotógrafa, demuestra una profunda preocupación por lo que le pueda pasar a la chica porque ella que lo ha visto todo, sabe lo cruel que puede llegar a ser la humanidad. En este sentido, la historia de Lee toma fuerza gracias al realismo de su personalidad y la manera en que interactúa con Joel y Sammy. La actriz Kirsten Dunst hace un gran trabajo mostrando a su personaje con problemas para expresarse asertivamente producto de la guerra, y en ningún momento se muestra como una protagonista cliché que va en busca de sus sueños. Lee es una fotoperiodista de renombre que no necesita conseguir nada, y gracias a esto la realidad logra representarse desde la guerra y el porqué del periodismo en un contexto tan extremo, sin caer del todo en el papel de la protagonista o incluso en las razones de la guerra misma. Lo más importante terminan siendo las reflexiones que se generan en torno a la profesión y a la realidad misma. Para empezar, el momento en que están iniciando su viaje y pasan por uno de los “controles fronterizos”, hay una familia completa que va en sentido opuesto, escapando del conflicto. Esto ubica al espectador en la situación que van a vivir los periodistas, y es que el grupo no sabe a lo que se enfrenta, o quizá sí, pero continúa a pesar del peligro. En segunda instancia, se genera una discusión durante el viaje a Washington del porqué siguen tomando fotos y publicando a pesar de que muchos de los periódicos ya han quebrado. Lee se enoja y dice que el trabajo del periodismo es registrar para que otros pregunten, y que los fotoperiodistas no se cuestionan su realidad, sino que la retratan en fotografías para que la gente las vea, se entere de lo que está ocurriendo y que la audiencia sea la que se forme su propio juicio. Esta posición es contradictoria con la actitud de los padres de Jessie y de la propia Lee, que se encuentran en granjas aisladas del país y alejadas del conflicto, fingiendo que nada está ocurriendo. Esto plantea la discusión sobre el poder del periodismo no solo en un contexto de caos, sino en el mundo real. ¿Cuánta gente deja de consumir contenidos informativos porque dicen estar cansados de siempre escuchar malas noticias? Este argumento es muy fuerte porque lleva a pensar que, si la audiencia no se interesa por lo que está ocurriendo, como los padres de Jessie, el periodismo no tendría sentido… Bueno, lo que ocurre es que a lo largo de la película, todos los retratos de guerra muestran una cercanía que incluso se puede tornar incómoda, pero que retratan a la perfección todo el daño que puede llegar a hacer el humano. Por esto la película ha sido tachada en Estados Unidos como irresponsable, ya que en este mismo año pronto serán las elecciones presidenciales del país, lo que ha generado que muchos insinúen que la película está
Si los bosques pudieran hablar, ¿qué historias nos contarían?

En Colombia no solo se acaba la Amazonía. En lo que va del siglo XXI, Antioquia ha perdido más del 12% de su cobertura arbórea; esto amenaza la biodiversidad del departamento, la sostenibilidad del territorio y, en algunos casos, la seguridad de los habitantes. ¿Qué se puede conocer del fenómeno de la deforestación a través del periodismo de datos? Antioquia menos verde En Antioquia hay 7 municipios que han perdido al menos una cuarta parte de su bosque entre 2002 y 2022. Las regiones del Nordeste y Magdalena medio son las zonas con cifras más críticas de deforestación en este periodo de tiempo. ¿Nuestra casa sigue siendo verde? La problemática de la deforestación en el departamento se ha incrementado en los últimos 20 años. Solo en Remedios hay un descenso del 34% en la cobertura de bosque visible, mientras en Segovia es del 30%, en Yondó del 26%, en Puerto Berrío del 25% y en Vegachí del 24%. Estos municipios de las regiones Nordeste y Magdalena Medio encabezan la lista de pérdida de bosque en Antioquia y hacen parte de los 28 identificados en los Núcleos de Alta Deforestación (NAD) del país según el Plan Estratégico del Programa para el Control de la Deforestación y Gestión Sostenible de los Bosques en Antioquia. Uno de los núcleos es la Serranía de San Lucas que se extiende por los tres municipios más deforestados. ¿Qué nos muestran las tendencias? En esta investigación se pudo establecer que luego de un alto pico de pérdida de hectáreas en un municipio, emergen auges económicos en tres factores asociados a la deforestación: minería, ganadería y siembra de cultivos ilícitos (coca). Vegachí, por ejemplo, pasó de 0 hectáreas observables de coca en 2016 a 7.890 hectáreas en 2022. En el mismo periódo, Segovia duplicó sus hectáreas de coca, Remedios las multiplicó por diez y Yondó superó por primera vez, desde 2001, las 1.000 hectáreas. Puerto Berrío, Remedios, Segovia y Vegachí, duplicaron su producción de oro entre 2016 y 2022. También, la población bovina creció en Segovia (156%), Remedios (97%) y Vegachí (87%), durante este periodo de tiempo. En el gráfico se puede observar el comportamiento de estos factores luego de un pico de deforestación. Interactúe con el gráfico, eligiendo factores para compararlos. Anotaciones selváticas Gustavo Adolfo Palacio o Teófilo, como le gusta que le digan, es habitante del AETCR Carrizal entre Remedios y Segovia, y firmante del acuerdo de paz con las FARC. Su relación con el bosque viene desde sus días de combatiente y, ahora, promueve la reforestación y cuidado de los bosques en su comunidad. Puedes conocer su historia aquí: Deforestación en Antioquia: conversaciones entre humanos y árboles. Sobre delitos ambientales El manejo judicial en Colombia de los delitos ambientales todavía deja muchos vacíos y demuestra una alta incapacidad del sistema para avanzar en los procesos. En Colombia el número de casos reportados por la Fiscalía General de la Nación ha aumentado en un 88% en los últimos 13 años. Han entrado a indagación 3.528 casos y sólo 13 de ellos han llegado a la etapa de ejecución de penas. En el siguiente gráfico se muestran los casos por año en cada una de las etapas del proceso. Antioquia es el departamento del país con mayor número de registros activos de delitos ambientales entre 2010 y 2023, han entrado a indagación en la Fiscalía 262 casos. En el siguiente gráfico se puede evidenciar que 9 de cada 10 delitos permanece en etapa de indagación por más de 5 años, la mayoría no pasa la etapa de indagación. Los delitos más comunes en el departamento son aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables, contaminación ambiental, daño en recursos naturales y explotación ilícita de yacimientos de minerales (como el oro). En términos generales, la deforestación parece estar bajando. Aunque la imposibilidad de controlar los factores clave de la tala de árboles sigue haciendo de este departamento menos verde, disminuye los hábitats naturales para sus especies endémicas y, eventualmente, desplazará poblaciones humanas por los cambios en el ecosistema.
