Moda y migración: el caso de Nuda Vida y el Darién en el Bogotá Fashion Week

¿Puede la moda contar historias de situaciones sociales sin convertirlas en espectáculo? Lo que comenzó como una propuesta de conciencia social terminó envuelto en denuncias por uso indebido de imágenes, cuestionamientos éticos y críticas por apropiación simbólica. Pasarela de Nuda Vida en el Bogotá Fashion Week. Foto: Cámara de Comercio de Bogotá. El 21 de mayo en el Bogotá Fashion Week, el diseñador colombiano Ricardo Pava presentó Nuda Vida, una propuesta inspirada en los migrantes que cruzan la selva del Darién, una de las rutas más peligrosas del mundo para quienes intentan llegar a Estados Unidos. La pasarela de Ricardo Pava se perfilaba como evento central del Bogotá Fashion Week y había generado expectativa por su propuesta estética y su mensaje: “Esta iniciativa busca despertar conciencia sobre la profunda vulnerabilidad que enfrenta una persona migrante en su lucha diaria por encontrar una vida digna y mejores oportunidades”, según el sitio oficial del Bogotá Fashion Week. Sin embargo, días antes del desfile surgió una denuncia relacionada con el tablero de inspiración de la colección. Alejandro Gómez, director de La Liga contra el Silencio, mostró que la paleta de colores estaba inspirada en “Cada uno de los pasos por la ruta”. El “azul Necoclí” evoca las aguas del golfo de Urabá, punto de partida de muchos migrantes; el “verde Tropical” hace referencia a la espesura húmeda y peligrosa de la selva del Darién; el “gris Asfalto” simboliza los largos trayectos urbanos que atraviesan los viajeros en su camino hacia el norte; y el “petróleo”, un tono oscuro que remite al concreto de las grandes avenidas en ciudades como Nueva York. Paleta de Color Nuda Vida. Pantallazo Tomado de La Liga Contra el Silencio. Uno de los colores que más revuelo y críticas causó fue “Terra”, inspirado en una fotografía del fotoperiodista Federico Ríos, tomada en el Tapón del Darién durante una de sus coberturas sobre la crisis migratoria. La imagen retrata a Olga y Alessandra Ramos, una mujer y su hija embarradas de lodo en medio de la selva. Esta fotografía fue utilizada sin que Ríos autorizara su uso ni fuera contactado previamente. El Tapón del Darién, es un territorio de selva virgen límite entre Colombia y Panamá, que en la última década se transformó en la ruta migratoria más letal de América. Hasta la década de 2010, apenas 10 000 personas cruzaban cada año. Sin embargo, en 2021 los cruces escalaron a más de 130 000, en 2022 superaron los 248 000 y en 2023 alcanzaron la cifra récord de más de 520 000, según el diario The Guardian. El aumento se explica por la confluencia de crisis humanitarias (Venezuela, Haití, Ecuador, Congo) y rutas cada vez más organizadas por redes criminales, como el Clan del Golfo. Aunque en 2024 y parte de 2025 se observó una reducción en el flujo debido a nuevas políticas panameñas, aún miles cruzan mensualmente, enfrentando extorsión, violencia sexual y condiciones extremas. Además, las comunidades indígenas sufren el impacto ambiental y la falta de servicios; aunque cambien los números, la magnitud de la crisis persiste. Más allá de la polémica que antecedió al desfile, Nuda Vida, la propuesta de Pava, al recurrir a una problemática tan sensible como la migración forzada, plantea interrogantes sobre el papel de la moda como vehículo a la conciencia social. ¿Puede una pasarela capturar la dignidad de quienes caminan por su vida en juego? ¿Desde dónde se cuentan estas historias y con qué consecuencias? ¿Qué es Nuda Vida? Ricardo Pava es un diseñador de modas colombiano que, en 1991, fundó la marca de ropa que lleva su nombre. Desde entonces se ha posicionado como un referente de la moda masculina en Colombia. Según medios especializados en moda, sus colecciones se distinguen por su estilo vanguardista, minimalista, sofisticado y elegante. En entrevistas con El Nuevo Siglo y Fashion Network, Ricardo Pava afirmó que Nuda Vida conmemora su trayectoria y evolución creativa, y que “cada pieza refleja la vulnerabilidad y resistencia de quienes migran movidos por la esperanza”. La colección, según Pava, explora el vacío de la identidad despojada por los gobiernos y propone una reconstrucción personal a través de la moda, apelando a la empatía al reconocer que, de algún modo, todos somos migrantes. En un reel en su cuenta de Instagram, Pava explica que la inspiración para Nuda Vida nace de una vivencia personal, pues en 2023 su hija tuvo que viajar fuera del país debido a circunstancias difíciles: “Esta experiencia removió muchas emociones y me llevó a reflexionar sobre la vulnerabilidad, la resiliencia y la dignidad de quienes se ven forzados a empezar de nuevo”. También cuenta que para la colección investigó un año y medio sobre la migración y que formó equipo con la Fundación de Apoyo al Migrante en Colombia, “para no solamente crear una colección artística por medio de las prendas, sino apoyar con un impacto social”. En una entrevista con El Espectador, el diseñador aseguró que están trabajando de la mano de la fundación “para que la empresa pueda aportar, con las prendas, a hacer talleres y a dar trabajo”. ¿En qué falló la ejecución de la propuesta de Ricardo Pava y por qué fue tan violenta? Edward Salazar Celis, sociólogo experto en cultura, moda y candidato a doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de California, explica que es problemático utilizar la experiencia personal como inspiración, como en el caso de Pava, pues no todas las migraciones son iguales y tampoco son comparables: “No es lo mismo viajar por avión a Canadá que hacerlo por tierra en el Darién, como caminantes, cruzando las fronteras de múltiples países”. Además, el testimonio personal, según Salazar, queda como una excusa que pretende blindar al diseñador de la crítica y se inscribe en una vieja lógica donde todo acto creativo es defendible por el esfuerzo que hay detrás o simplemente porque sea arte. Para Salazar lo violento de la colección no radica solamente en las imágenes elegidas, sino en el método mismo de creación: una lógica cerrada, elitista, donde el diseñador parte de una percepción personal sin involucrar a
Los migrantes viajan con la soledad en las maletas

La migración en Necoclí: A 3754 kilómetros del “sueño americano”

Necoclí solía ser, sobre todo, un destino turístico frecuentado por personas que buscaban vacacionar. Ahora es una parada en la odisea de miles de migrantes que día tras día salen de allí con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Dos profesores y 23 estudiantes de Periodismo de la UdeA estuvieron allí a finales de enero de 2024 para investigar sobre la crisis migratoria. Cada día salen lanchas como esta cargadas de migrantes. Quiénes van en cada una y hasta dónde llegan depende de cuánto puedan pagar. Foto: José Manuel Holguín. El mar Caribe se llevó tres vidas la tarde del 29 de enero de 2024. Una lancha en la que viajaban 41 personas se volcó y hundió cuando atravesaba el espacio marítimo de Unguía, Chocó. Las víctimas mortales del accidente fueron dos niños y la madre de uno de ellos. Así nos recibió Necoclí. Desde allí hacia la selva del Darién salen 1000 y 1200 migrantes al día, según Wilfredo Menco Zapata, personero municipal. Pero llegar a Necoclí no es sinónimo de subirse a un bote hacia el Darién; para eso hay que tener dólares. No todos los migrantes cuentan con el dinero que los «guías» exigen para transportarlos, su mejor alternativa es vivir en la playa hasta conseguir el dinero que les falta. Dormir así, vivir así El paisaje en el Malecón de las Américas, playa de Necoclí, es el de cientos de carpas armadas junto al mar. Cuerdas y ramas de árboles sirven para colgar la ropa. Los «colchones» son tapetes de los que se usan para hacer yoga. Si están bien equipados, el techo es un plástico que los protege de la lluvia. «Lo más duro de todo esto es dormir así, vivir así», dice Maryelbis, migrante venezolana que vive a la orilla del mar. En la playa hay quienes viajan solos y quienes viajan en grupos grandes, a veces de amigos, otras veces de familias; todos a la espera de conseguir el dinero para irse. En la familia de Mariel son nueve en total: cinco adultos y cuatro menores. Su migración empezó hace cinco años, cuando dejaron Venezuela y se fueron a Perú. Allí no encontraron la vida que buscaban, por lo que decidieron emigrar a Estados Unidos. Están varados en Necoclí porque al llegar no tenían el «impuesto» que cobran los grupos armados que controlan la zona, así que tuvieron que reunir esa plata allí. Mientras algunos de la familia trabajan en el pueblo, los demás piden limosna. Con eso hacen suficiente para sobrevivir y juntar de a poco lo necesario para irse. Al momento de este reportaje, solo les faltaba el «impuesto» de una persona para poder viajar. Aunque la playa es un lugar duro para vivir, hay personas y organizaciones que tratan de hacer este tránsito más fácil para el migrante. Las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, de la arquidiócesis de Apartadó, son cuatro monjas que, entre otras cosas, crearon un comedor donde cientos de migrantes comen cada día. Funciona con recursos de la arquidiócesis, la ayuda de las mujeres que cocinan a diario y de las voluntarias que hacen el proceso de registro de los migrantes para que reclamen su almuerzo. Ana Fajardo es la monja que menos tiempo lleva en Necoclí, apenas 10 meses para ese momento. Es de Pasto, pero ya recorre el territorio como si fuera local. Mientras caminaba, migrantes, policías y habitantes le pedían la bendición; hasta un cambista que cargaba con un gordo fajo de dólares en sus manos se inclinó a su paso para ser santiguado. También está la Tienda Humanitaria que regala implementos de higiene personal. A diario llegan entre 60 y 80 personas y allí les entregan los artículos que manifiesten necesitar. Esta es una de las iniciativas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Necoclí, así como tres tanques de agua potable (ver página 12). Un padre con dos niños en brazos llegó a la tienda. Le entregaron papel higiénico, crema dental y jabón; además, le dieron un fular portabebés. Le enseñaron cómo doblarlo y, una vez lo amarró a su pecho, cargó al niño menor en él para probar que funcionara; el niño de cabellos dorados reía mientras su padre lo acomodaba; cuando por fin estuvo bien, el padre lo miró y sonrió, le besó la frente y salió con él en su pecho y su otra hija agarrada de la mano. Mariel comenzó a migrar hace cinco años con su familia. Fueron hasta Perú, pero al no encontrar lo que buscaban emprendieron hacia Estados Unidos. Foto: Juan Felipe Restrepo. Niñez en tránsito De cada 10 migrantes, tres son mujeres lactantes con niños en brazos, según el personero Menco. Y de acuerdo con Unicef, entre enero y octubre de 2023 cruzaron por Necoclí 99.995 menores de edad. En Necoclí los niños saben que van de paso y que su destino es Estados Unidos. Pueden estar un día jugando en la playa con otros niños, y al otro subidos en una barca rumbo al Darién. Para quienes no se han ido es normal verlos irse, y para los que se van, parece que no les duele hacerlo. Aunque para muchos de ellos el viaje puede ser como una aventura, están más expuestos a los riesgos del camino y migrar con ellos puede ser más difícil para los adultos que los llevan. La iniciativa Espacios Seguros de la organización Goal es un intento por brindarles a los niños un lugar apropiado en medio de tanto caos. De lunes a viernes, Geraldyn Mendoza, psicóloga del proyecto, acomoda las mesas y sillas coloridas para iniciar las actividades. Allí juegan, aprenden un poco, se conocen entre sí y comen un refrigerio que para algunos es su desayuno. Los niños llegan temprano para ayudarle a Geraldyn en la tarea. A este espacio, que va de nueve a 11:30 de la mañana, pueden llegar a asistir más de 50 y hasta más de 90 niños. Siempre tiene que ir un padre o acudiente. Algunos se quedan con
Conservar la esperanza mientras se arriesga la salud en la migración

En los últimos tres años, Necoclí ha sido punto de convergencia para cientos, y a menudo miles, de personas que se encuentran en proceso de migración por la selva del Darién. La mayoría se amontonan en las playas, lo que genera problemas de salubridad que están siendo abordados por diversos organismos. Las pequeñas huellas de Haziel y Pablo quedan marcadas en la arena mientras exploran el lugar en el que permanecerán durante varios días. Haziel tose ligeramente, lo que indica que aún tiene secuelas de la enfermedad que lo afectó hace apenas unos días. Milei y Bresia, sus padres, los observan y se aseguran de que no se alejen. Esta familia dejó atrás su hogar en la selva del Perú para adentrarse en lo desconocido, en busca de lo que para ellos es un futuro mejor. Ahora están en una playa de Necoclí, en el Urabá antioqueño. Milei es venezolano, mientras que Bresia y los niños son peruanos. Pablo tiene cinco años y Haziel tres. Antes vivían en Atalaya, en el departamento amazónico de Ucayali, donde él trabajaba como soldador y ella como mesera. A pesar de sus dos ingresos, no lograban reunir suficiente dinero para sobrevivir. Decidieron que querían probar suerte en Estados Unidos, por lo que vendieron la mayoría de sus pertenencias y emprendieron el viaje con la esperanza intacta. El trayecto de seis días en bus desde Perú hasta Colombia no fue fácil: lidiaron con conductores poco amables que querían cobrarles por los niños, aunque los llevaran cargados, pasaron por Lima, atravesaron Ecuador, llegaron a Cali y terminaron en la playa de Necoclí el 25 de enero de 2024. El lugar que los recibió está a la orilla de un mar amarronado que mezcla las aguas del Caribe con las del río Atrato y es un punto estratégico para quienes se atreven a cruzar el tapón del Darién. Según Migración Colombia, en enero de 2024 hubo 26.196 salidas de personas desde Necoclí. Milei y su familia se quedan en la playa Malecón de las Américas, donde improvisaron un refugio con una carpa y algunos plásticos. Este lugar es el punto de reunión para cientos de migrantes, quienes duermen en carpas y hamacas dispuestas unas junto a otras. Allí también está Mary, una de las tantas personas que han permanecido en el municipio durante meses mientras reúnen el dinero necesario para continuar. Llegó desde Venezuela con su hija Susi y llevan más de un año en Necoclí. La carpa de Mary está a varios metros de la de Milei y los suyos. Es 31 de enero. Esta mañana, como siempre de lunes a viernes, reciben la visita de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Una de ellas es Ana Alicia Fajardo; ella y sus tres compañeras recorren la playa para interactuar con los migrantes y «brindarles un mensaje de esperanza» junto con un ficho que les permitirá recibir un plato de comida. El alimento se distribuye en una casa de la iglesia. Bajo un intenso sol de mediodía los migrantes caminan de 15 a 20 minutos desde la playa hasta allí. Cada uno lleva algún recipiente para recibir la comida mientras que, en la casa, varias mujeres la preparan. Las ollas están llenas de alimentos para un poco más de 300 personas. A la una de la tarde, el almuerzo está listo. Ordenados en fila, pasan a recibir sus porciones, que hoy son de arroz con lentejas y guandolo. Desde hace meses está en construcción un comedor en un terreno perteneciente a la diócesis de Apartadó. Gracias a estas ayudas, Mary y su hija no han pasado hambre. Ella se gana la vida colocando cartones sobre las motocicletas para protegerlas del sol, y por esto recibe algunas monedas. «Las hermanas nos brindan mucha comida. Gracias a ellas y a Dios no pasamos hambre aquí», dice mientras sonríe. Los sábados, la iglesia protestante Catedral de la Fe provee los alimentos. Los domingos, los migrantes deben procurarse su comida, ya que las organizaciones descansan. Mary cuenta que esos días va a una pollería donde le regalan algo para comer. La hermana Ana es originaria de Nariño. Su vocación la trajo a esta zona en 2023 para brindar acompañamiento y apoyo a “los hermanos migrantes”, como los llama. Foto: Juan Felipe Restrepo Cano. Un hospital insuficiente Pablo y Haziel tienen sus estómagos llenos. Esto alivia a sus padres, quienes no pueden evitar sentir preocupación por ellos. El que más los inquieta es Haziel, que en los últimos días ha tenido tos y dificultades para respirar. Milei lo llevó a la Cruz Roja, donde lo examinaron y le brindaron algunos medicamentos. Ahora, la tos ha disminuido, pero la curiosidad del niño va en aumento. Está en la etapa de querer descubrir, tocar, oler y llevarse a la boca todo lo que encuentra, por lo que Bresia está pendiente de él y le retira lo que podría representar un peligro. En 2021, la Cruz Roja estableció un puesto de salud en la playa para brindarles servicios médicos, enfermería, primeros auxilios, apoyo psicológico y medicamentos a los migrantes varados en Necoclí. Antes de eso, la atención a los migrantes era diferente, como anota monseñor Hugo Torres, quien entre 2014 y 2023 fungió como obispo de Apartadó y ahora es el arzobispo de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia. Durante su gestión en Urabá, Torres lideró acciones para defender los derechos de los migrantes en el territorio, con la coordinación de recursos internacionales y la colaboración de los gobiernos locales para proteger a esta población. Monseñor Torres se destaca como una voz comprometida con la defensa de los derechos de los migrantes en esta región. Desde Santa Fe de Antioquia, sigue interesado por la situación. Recuerda que hasta antes de la llegada de la Cruz Roja, la diócesis se encargaba de cubrir los gastos de atención médica de los migrantes en el hospital, donde si bien se les brindaba atención en caso de urgencias, no se les garantizaban otros servicios. No olvida el caso de una
Ganarse la vida antes de cruzar el Darién
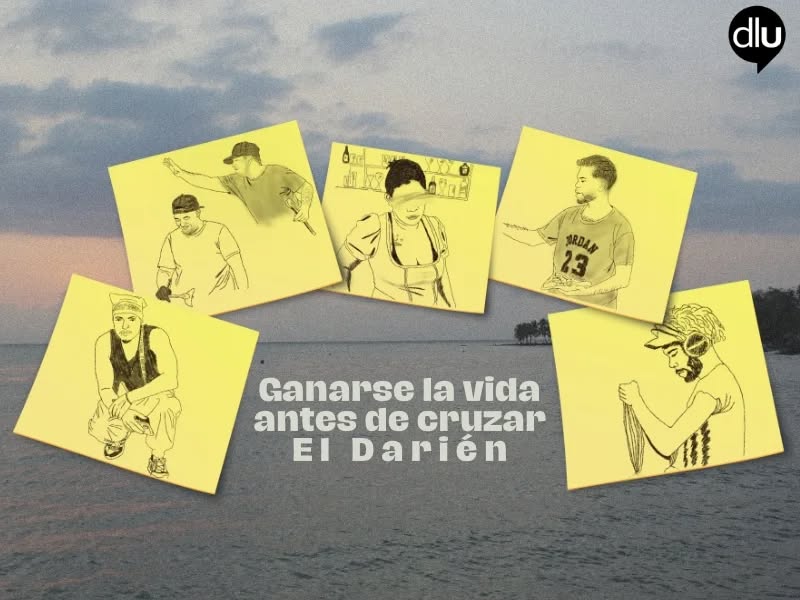
De los migrantes que pasan por Necoclí, muchos permanecen allí durante semanas. En su búsqueda de una vida más digna, trabajan para completar lo que cuesta el viaje y, de paso, sobrevivir. Venden empanadas, arepas, cocos, bebidas, ropa de segunda, carpas; también reciclan, limpian la playa, hacen cortes de pelo y delinean barbas; lo que toque, lo que puedan, casi siempre en la informalidad. Con el sustento del día a día esperan ahorrar suficiente para calibrar las brújulas que apuntan a Norteamérica. https://www.youtube.com/watch?v=T34TgLcaVW8 Carlos y Juan: juntos hasta el que sea su destino Diego Fernando Vega Granados / dfernando.vega@udea.edu.co Una frase fue suficiente para que Carlos Amoroso aceptara migrar: “Vámonos para Estados Unidos”, le dijo su amigo Juan García al darse cuenta de las pocas posibilidades de progreso que tendrían en su país, Venezuela. La respuesta fue un sí rotundo. Cuatro días después ya estaban en el Urabá antioqueño, con solo 120 dólares y la sorpresa de que antes de la selva del Darién había una playa en un municipio llamado Necoclí. Sabían que ese dinero no era suficiente, así que decidieron montar un negocio en el que solo dependieran de ellos: vender empanadas. No sabían hacer la masa ni dónde conseguir el carrito; no sabían cómo ni dónde iniciar, pero lo hicieron. El compatriota venezolano que los ayudaría a cruzar a Panamá les consiguió un puesto por 20.000 pesos al día, y con poco conocimiento, pero muchas ganas, empezaron. Juan aprendió de a poco a hacer la masa, mientras que Carlos recordó las recetas que sabía para preparar el relleno. Juan García tiene 34 años y es ingeniero de minas. Trabajaba en una mina junto con su familia en Esequibo, territorio de Guyana fronterizo con Venezuela, hasta que el año pasado, según cuenta, el Gobierno venezolano tomó el control sobre este y lo paralizó todo. De tener semanas en las que podía sacar de 30 a 40 gramos de oro, pasó a no tener empleo fijo y a rebuscarse el dinero vendiendo repuestos de carros. Llegó a buscar trabajo en Caracas en enero del 2024 y un día, mientras compraba dólares, decidió irse. Necesitaba compañía para lograrlo, así que contactó a su amigo del barrio, Carlos Amoroso, quien a sus 54 años y pese a ser pensionado de la Alcaldía, pasaba por un mal momento económico. El salario solo le alcanzaba para mantener a su niña de 13 años, su niño de 12 y su esposa, mientras vivían “de arrimados” en la casa de la suegra. Juan recuerda que cuando vivía en Casanay (estado Sucre), un tío suyo le negó una cerveza a Carlos, a pesar de que se habían criado juntos. Según Juan, la razón fue que Carlos estaba mal económicamente. Para él eso fue una humillación y sabía que, si seguía en su ciudad, le podía pasar lo mismo. Por eso, ya en Caracas, pensó en él para que se fueran. Le envió dinero para que llegara allí y al día siguiente iniciaron el viaje. *** Juan amasa y amasa la harina. Son las 10 de la mañana de un día opaco de finales de enero. La noche anterior intentaron dormir en la playa, pero los mosquitos no los dejaron. Cuando llegaron, unos días antes, pagaron hotel, pero cuesta 60.000 pesos por día y no pueden sacrificar el ahorro de 20 empanadas. Se levantaron a las cinco de la madrugada y los clientes, en su mayoría venezolanos que migrarán a Estados Unidos, acabaron con la segunda tanda de la mañana. Aplasta la masa, agarra una cucharada de relleno de pollo y la agrega. Cierra la empanada con una tasa, quita el exceso de masa, le da forma de luna y la pone en el aceite. Carlos está pendiente de que quede de un dorado perfecto y bien cocinada por dentro para pasarla a los clientes. Llevan solo cinco días vendiendo empanadas frente a la playa donde los migrantes esperan las lanchas para ir hacia Capurganá y ya se dieron cuenta de la rentabilidad del negocio. Para Carlos, las personas tienen que trabajar para conseguir lo que quieren: “Algunos de los migrantes se acostumbraron a dormir en carpa, a que les den la comida y no van a trabajar ni nada. Las personas tienen que trabajar para conseguir lo suyo”. Mientras el aceite frita las últimas empanadas de la mañana, Juan empieza a recoger los materiales. Comenta que no tenía pensado que su esposa se fuera para Necoclí, pero, como ahora están trabajando, le dirá que la va a esperar para que los tres se vayan o se queden. Entretanto, Carlos voltea con una pinza las empanadas que quedan en el aceite. Su propósito es trabajar duro para conseguirle una vivienda a su familia en Venezuela. Piensa en volver. Dice que si le gusta el sueño americano, se queda hasta completar el dinero para la casa y el carro, más un capital para iniciar un negocio en su país. Si el norte no es lo que les han dicho, dinero y oportunidades, están dispuestos a regresar, trabajar de nuevo en Necoclí y buscar un apartamento en arriendo. García lo tiene claro: “El migrante, donde le vaya bien, ahí se queda”. Venden las últimas empanadas y se sientan a descansar sin saber cómo les va a ir en la siguiente jornada, si dormirán en la playa junto con los mosquitos esa noche o si lograrán pasar el Darién. No tienen afán, van tranquilos esperando que todo se les dé. Están seguros de que seguirán juntos en esta travesía. Para donde va el uno, va el otro. https://www.youtube.com/watch?v=IEERy1bASLA Leidy: enfrentar la propia vida Juan José Gómez Agudelo / juanj.gomez2@udea.edu.co Son las seis de la mañana y, aunque cuesta levantarse de la colchoneta por el peso del trasnocho, toca empezar el día. La brisa salada azota las paredes de la carpa, el piso está lleno de arena y aún quedan algunos de los zancudos que no dejaron dormir. Leidy* y su familia salen al comedor comunitario. Luego regresan a la
Maria José camina hacia su Belén
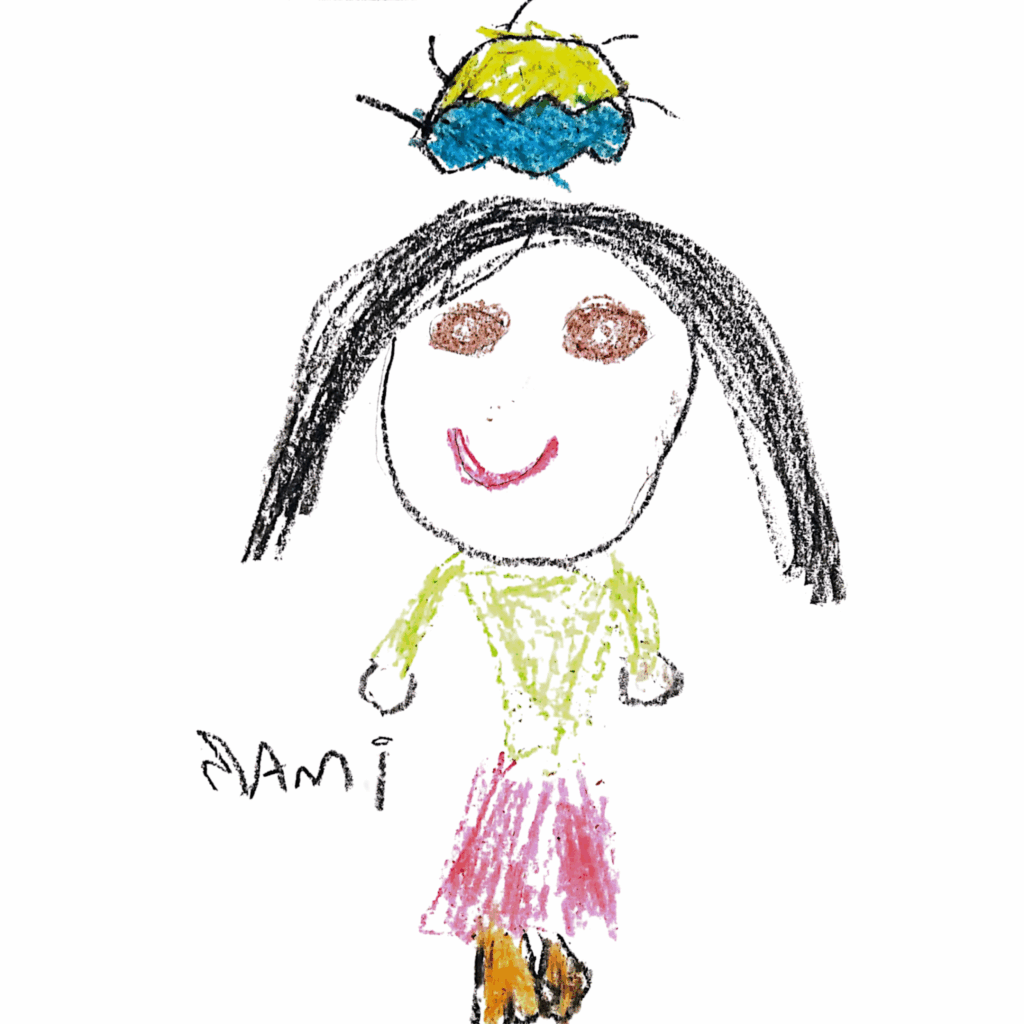
María José se vino caminando desde Venezuela cuando apenas el confinamiento obligatorio había cumplido dos meses en mayo de 2020. En ese momento, tenía un hijo de un año con el que dormía en un asentamiento informal de venezolanos en el barrio La Sierra, mientras de día, salía con él en brazos a caminar las calles del barrio El Poblado con una bolsa de confites pidiendo “una colaboración”. Dibujo elaborado por el hijo de María José respondiendo a la pregunta: ¿cómo es tu mamá? Venir caminando desde el estado de Táchira en Venezuela hasta Medellín, cuando el mundo atravesaba la pandemia por la COVID-19, fue una decisión que tuvo que tomar María José porque llevaba muchos días sin conseguir comida para ella y para su bebé, así como sin tener recursos para ver por su padre anciano, quien sufrió una fractura de cadera hace unos años cuando era albañil. María José comenta que en el camino hacia Colombia encontró mucha ayuda, las personas que la veían caminando con maletas y un bebé en brazos le ofrecían comida y un lugar para dormir. Además, los muleros en la carretera la acercaban cada vez más a Medellín. Cuando logró llegar a su destino se vio obligada a dormir en parques y en aceras, hasta que conoció a una pareja de migrantes venezolanos que le dijeron que en La Sierra había un grupo grande que se habían tomado un lote abandonado y que ahí ella podía armar una «carpita de plástico». A los cuatro meses de llegar acá, en septiembre de 2020, vivió lo que ella dice ha sido «el momento más difícil de su vida». En un operativo de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras ella estaba vendiendo dulces en la calle con su bebé de un año, le solicitaron los papeles del niño, pero ella no los tenía a la mano, así que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar decidió quitárselo para iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. María José durmió tres días afuera del centro del ICBF donde ingresaron a su hijo, pero ella no pudo comprobar ante las autoridades que era la madre. Al no encontrar otras opciones ella pidió ayuda a la Línea 123 Migrantes y ellos le ofrecieron dinero para comprar un tiquete de regreso a Cúcuta y que ella retornara a Venezuela para solucionar desde allá la situación. Luego de un año de estar separada de su niño, María José pudo demostrar ante las autoridades colombianas la legitimidad de su hijo. Además, acordó de manera legal una cuota de manutención por parte del padre del niño. Razones que tuvo en cuenta el ICBF para regresar al menor de edad, pero, con la condición de que serían escoltados desde Medellín hasta Cúcuta para que ellos cruzaran la frontera y se quedaran en su país. Meses después, María José volvió a quedar embarazada y emprendió de nuevo hacia Colombia, se radicó inicialmente en Pereira, en donde trabajó limpiando casas para mantener a su familia. Aunque, no contar con un permiso especial de permanencia (PEP) solo le permitió acceder a un trabajo irregular, sin prestaciones sociales y, que finalmente no le fue remunerado. María José decidió regresar a Medellín, a pesar de su miedo por lo sucedido con su hijo y volvió a vender dulces en la calle. Ahora, acompañada de su bebé de once meses mientras su hijo, el niño del que estuvo separada durante un año, asiste a un hogar de Buen Comienzo en la comuna 10. María José asegura que vende dulces con su bebé porque Buen Comienzo aún no la recibe para ser beneficiaria de los programas de cuidado. Ella expresa reiteradamente que: «Lo que ellos (la Policía de Infancia y Adolescencia) no entienden es que yo no tengo quién me cuide a mi niña, si yo tuviera alguien con quien dejarla, entonces saldría yo sola a la calle a vender dulces y no tendría que esconderla cada vez que pasa la patrulla haciendo ronda». El hijo mayor de María José asiste al hogar infantil hasta la 1 de la tarde, pero cuando él sale, ella tampoco tiene quien lo cuide. Adicionalmente, asegura que nunca ha sido beneficiaria de ningún proyecto de la Alcaldía o del ICBF para ayudarla con la alimentación de sus hijos. A pesar de todo lo que han vivido ella y sus niños, sigue esperanzada y muestra con orgullo la foto de su hijo vestido con el uniforme del hogar infantil, mientras que su niña peinada con ligas de todos los colores, sonríe mostrando el único dientecito que le ha salido hasta el momento. *El nombre de María José fue reemplazado a solicitud de la entrevistada para proteger su privacidad y la de sus hijos.
Los problemas de los niños venezolanos en Medellín: sin escuelas ni seguridad

La cifra de los niños venezolanos no matriculados en Medellín es tres veces mayor que la de los niños colombianos no matriculados. Además, los niños venezolanos son las víctimas en el 89% de los delitos cometidos contra los niños migrantes en el distrito. Dibujo elaborado por Emiliano Ruiz, niño venezolano de 5 años beneficiario del ICBF. Medellín es la segunda ciudad de Colombia que más población migrante venezolana acoge: según Migración Colombia, 241.166 personas nacidas en Venezuela residían en Medellín en el 2023. Los venezolanos corresponden al 6,4% de los habitantes del Valle de Aburrá, para tener una idea de cuánto es eso, hay tantos venezolanos en el Área Metropolitana como personas viviendo en el municipio de Envigado. Según la Secretaría de Educación, durante el 2023 se matricularon 36.959 niños venezolanos en instituciones educativas públicas y privadas del distrito. Medellín Cómo Vamos, una alianza interinstitucional que evalúa y da seguimiento a la calidad de vida en la ciudad, afirmó en un reciente informe que en 2023 al menos el 13,3% de los niños venezolanos no estaban matriculados en ninguna institución educativa. La cifra de niños venezolanos no matriculados es 3 veces mayor que la registrada en los niños colombianos: 3,7%. Catalina Calle, coordinadora de regionalización en el centro de estudios Casa de las Estrategias, resalta que “no todos los niños migrantes venezolanos llegan a Medellín con las mismas condiciones pero la mayoría de ellos sí llegan con un duelo migratorio porque han dejado atrás a sus redes de apoyo para buscar oportunidades en un nuevo país”. Algunos menores de edad venezolanos por sus condiciones socioeconómicas llegan en estado de vulnerabilidad y son propensos a que se les complique el acceso a la educación, sean reclutados por redes criminales o sean víctimas de delitos. Migrar es perder la infancia Según la Policía de Infancia y Adolescencia, durante el 2022 y el 2023 se denunciaron 63 delitos cometidos en contra de menores de edad extranjeros en Medellín, de los cuales el 89% fueron cometidos contra niños migrantes venezolanos. Las niñas son las principales afectadas, ellas corresponden al 71,6% de las víctimas de delitos cometidos contra los niños venezolanos. Los principales delitos cometidos contra los migrantes venezolanos menores de edad son delitos sexuales, como acceso carnal violento y acto sexual con menor de catorce años. Cómo es el caso de una niña venezolana de nueve años en estado de embarazo, que el ICBF reportó como beneficiaria en el Servicio Especial Familiar en 2023. Teniendo en cuenta la edad de la niña, la ley colombiana considera ilícito el acceso carnal en cualquier caso con menor de catorce años. El caso ocurrió en el 2023 en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín, en donde, en el mismo periodo de tiempo, fueron reportados 72 casos de embarazos adolescentes en niñas venezolanas. Estos casos tuvieron como punto crítico las comunas San Javier con 11 niñas embarazadas y las comunas Robledo, Manrique, Popular y La Candelaria con 6 casos cada una. En relación con esta problemática, el Consejo Danés para los Refugiados, una ONG que proporciona asistencia a migrantes con enfoque en derechos humanos, comenta que «hay muchos casos de estas niñas abusadas, donde normalmente son los mismos familiares o las personas con las que ellas viven los agresores”. En el 2023 según la Policía de Infancia y Adolescencia los lugares donde más delitos se han cometido en contra de los niños venezolanos son la vía pública y sus hogares con 34 y 16 casos respectivamente. El Consejo Danés para Refugiados tiene una explicación para esta problemática, ellos aseguran que “debido a la capacidad económica con la que llegan a Colombia algunas familias migrantes duran temporadas viviendo en asentamientos informales, los cuales son muy inseguros”. También añaden que “esas familias ni siquiera tienen un baño dentro de sus casas para hacer sus necesidades o bañarse, y si quieren hacerlo, aunque sea de noche, deben salir y estar expuestos, eso incluye a los niños que en muchos casos, no cuentan con supervisión constante de los adultos”. Estos asentamientos informales de venezolanos se encuentran alrededor de toda la ciudad y las condiciones entre cada uno de ellos son diversas. Uno de los más concurridos está ubicado en el barrio La Sierra en la comuna Villa Hermosa. Allí llegó por primera vez María José* una mujer migrante venezolana de 22 años que vende dulces en la calle con sus hijos. En el 2020 mientras ella pedía limosna en el barrio El Poblado con su hijo de un año, no pudo comprobar ante la Policía de Infancia y Adolescencia que era la madre. En consecuencia, el ICBF inició un proceso de restablecimiento de derechos en el que le impidieron ver a su hijo durante un año. Conoce la historia de María José aquí. Una de las denuncias más recurrentes entre organizaciones como la Colonia de Venezolanos en Colombia es que en Medellín se han usado niños venezolanos para vender dulces o pedir limosnas en la calle. En palabras de Mónica Jaramillo, abogada en el Consejo Danés para Refugiados “estos niños a veces son alquilados por los mismos padres para causar pesar y generar más ganancias, pero puntualmente en Medellín está situación es muy complicada porque es una ciudad destino donde llegan las redes de tráfico de personas y de explotación sexual”. Las condiciones de los niños venezolanos en las calles van en contravía del derecho a vivir plenamente su infancia. El Consejo Danés para Refugiados insiste en que “estos niños además de ser explotados laboralmente, son violentados en dos derechos importantes: el de vivir en condiciones de bienestar y el de acceder a la educación, porque son obligados a estar largos periodos de tiempo en la calle siendo explotados”. La educación como refugio Las matrículas de estudiantes venezolanos en colegios públicos y privados de Medellín han aumentado desde 2018. Según la Secretaría de Educación, en el 2023 fueron matriculados 36.959 niños de nacionalidad venezolana en el distrito. Cabe destacar que en Medellín hay 408.588 niños matriculados, lo que significa que el 9% de los estudiantes del sistema educativo
Familias sin fronteras
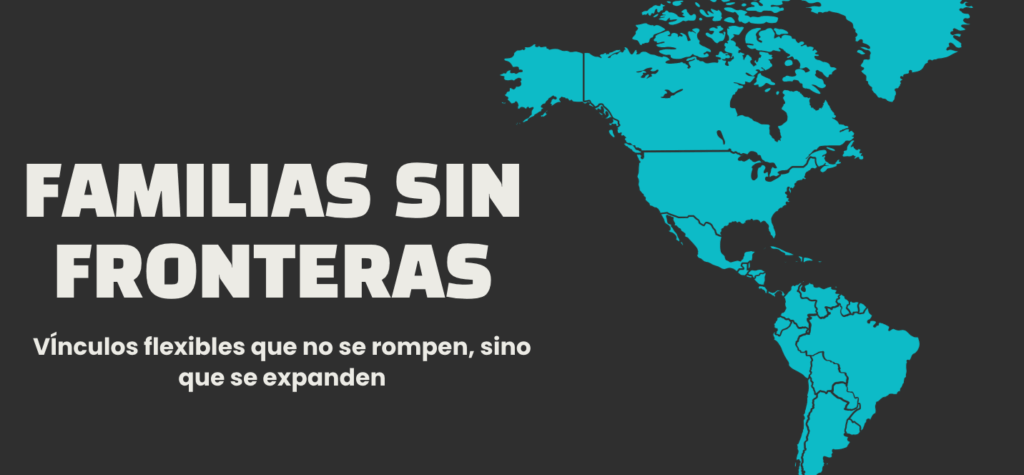
En medio de las grises playas de Necoclí, existe un hilo que conecta corazones separados por fronteras, un hilo que mantiene la comunicación entre quienes migran y sus seres queridos. En llamadas telefónicas, videollamadas y mensajes de texto a cualquier hora del día, tejen redes de conexión que trascienden las distancias geográficas. Estas familias se sumergen en el mundo digital, donde un celular se convierte en ese puente que cruza países. Sin importar las dificultades en el trayecto, la comunicación con sus padres, hermanos, hijos o amigos, es un refugio de tranquilidad y apoyo, un testimonio de la resiliencia y el cariño inquebrantable que trasciende barreras físicas y culturales. A través de las historias compartidas en voces entrecortadas y palabras escritas con añoranza, Rosemary Marcano, Yohandry Rivera y Mairoly Chouriory, revelan los desafíos y las experiencias de adaptarse a nuevos entornos mientras mantienen viva esa unión.
De camino con ellas

La palabra mujer tradicionalmente se asocia a la palabra madre. De forma similar, en los últimos años, a la palabra migrante se le agrega un apellido: “venezolano”. Fotografía: Juliana Palacio. Colombia recibe el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes venezolanos en el mundo. Para diciembre de 2023, Migración Colombia presentó cifras que afirman que en el país se encuentran aproximadamente 2’864,796 personas migrantes procedentes de Venezuela, y de estas aproximadamente el 50,2% son mujeres. Con estos datos y, a pesar de que las autoridades migratorias no actualizan con frecuencia las cifras donde se realiza la diferenciación de personas migrantes por sexo, las mujeres migrantes existen, tienen una historia, y todos los días se levantan dispuestas a enfrentar el mundo en un país desconocido. Aunque viajen solas o acompañadas, estas mujeres llevan como prioridad su rol como madres, pues en sus mentes siempre están sus hijos y la esperanza de darles un mejor futuro. Esa convicción las anima a seguir cada día a pesar de que, además de su equipaje de mano, también llevan consigo las implicaciones del ser mujer en medio de una situación de alto riesgo a la vulneración de sus Derechos Humanos, como lo es la migración. En los últimos años ha aumentado la visibilidad de las mujeres en el proceso migratorio, y se les ha separado de su rol tradicional como madres y esposas. Las mujeres ahora migran por muchas razones alejadas de su papel históricamente asignado como jefas del hogar, que era lo que se pensaba anteriormente. El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU se refirió a esto como la “feminización de la migración” en su informe de 2019. Este fenómeno les llevó a descubrir que, en la actualidad, entre los factores que impulsan la migración de mujeres se encuentra la búsqueda de trabajo, mejores oportunidades, o huir de la discriminación y la violencia por motivos de género. Sin embargo, las migrantes en Necoclí siguen cumpliendo con el canon, porque sus razones para migrar están ligadas a su rol de madres, ya que, incluso si estas viajan solas, pretenden mejorar la calidad de vida de sus hijos o su familia en su país de origen. El Tapón del Darién es la frontera entre Colombia y Panamá, y es en esta selva llena de peligros naturales y humanos donde se define el camino de las migrantes hacia países donde esperan encontrar mejores oportunidades. Las situaciones climáticas extremas hacen del paso del Darién una travesía complicada y peligrosa. El tramo que atraviesan los migrantes desde Colombia hasta Panamá es de un poco más de 100 kilómetros a pie y se tardan entre 3 y 4 días en recorrerlo; algo así como caminar en línea recta desde Medellín hasta Manizales, en el Eje Cafetero. Los suelos húmedos y pantanosos pueden causar esguinces y fracturas, el intenso calor deshidrata, el hambre provoca desde la fatiga extrema hasta las fallas cardiorrespiratorias, y el consumo de agua contaminada desata infecciones estomacales. Son alrededor de tres ríos de corrientes caudalosas los que atraviesan los migrantes dentro de la selva, y muchos son arrastrados o se ahogan por las aguas enfurecidas; por lo que los y las migrantes cruzan en fila india agarrados de una larga soga. Además de las condiciones geográficas del lugar, los animales e insectos de la zona también se convierten en una amenaza. La presencia de serpientes, ranas y hormigas venenosas, alacranes, caimanes, jaguares, pumas o mosquitos que transmiten enfermedades como dengue y malaria, mantienen en constante alerta a las personas que transitan. Además de estos peligros naturales, en el Darién también hay presencia de guerrillas, paramilitares, y bandas dedicadas al narcotráfico o contrabando. Según la Cruz Roja de Panamá, entre el 10-15% de quienes atraviesan la selva sufren violencia sexual durante el camino, y entre las víctimas se encuentran niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. Además, algunos de los coyotes contratados dejan varados a los y las migrantes dándoles indicaciones falsas en algún punto o, si estos cuentan con poca experiencia, se pueden perder debido a que la densidad de la selva no permite ver por dónde sale o se esconde el sol. El presidente de la Cruz Roja panameña, Elías Solís, señaló que El Tapón del Darién “Es el paso fronterizo más difícil, no solo por lo inhóspito de la selva, sino por todos los elementos de violencia sexual, violencia por razones de género, trata de personas, etc. Muchos migrantes son despojados de sus pertenencias y sufren violaciones”. Generalmente, la meta de las personas migrantes es llegar a Estados Unidos, pero en ocasiones su destino es alguno de los países de paso que atraviesan. Como es el caso de Yailin Ibarra, quien viaja con sus cinco hijos de 18, 16, 14, 9 y 5 años. Ella busca llegar a Honduras para encontrar buenos especialistas que puedan tratar la enfermedad de su hija mayor, quien sufre del corazón. Para llegar a la selva del Darién, las personas migrantes tienen que llegar primero a los municipios de Necoclí o Turbo, ubicados en el Urabá Antioqueño, y allí toman una lancha que los pasa a Acandí o a Capurganá. Estas embarcaciones salen diariamente desde el muelle de Necoclí, a pesar del sobrecupo y alto riesgo de hundirse. De hecho, el 29 de enero de 2024 se volcó una lancha en la que se transportaban personas migrantes; y de 41 personas que iban a bordo, fallecieron dos menores de edad y la madre de una de ellas. Fotografía: Juliana Palacio. Para tomar estas lanchas, quienes migran deben pagar 350 dólares por persona, que son aproximadamente $1’371.600 pesos colombianos, o sea, más de un salario mínimo legal vigente en 2024. Teniendo en cuenta que la mayoría de las mujeres viaja con más de dos hijos; por ejemplo, a una familia de cinco personas le tocaría reunir casi 6,8 millones de pesos,
