¿Qué piensan los jóvenes del amor y el compromiso?
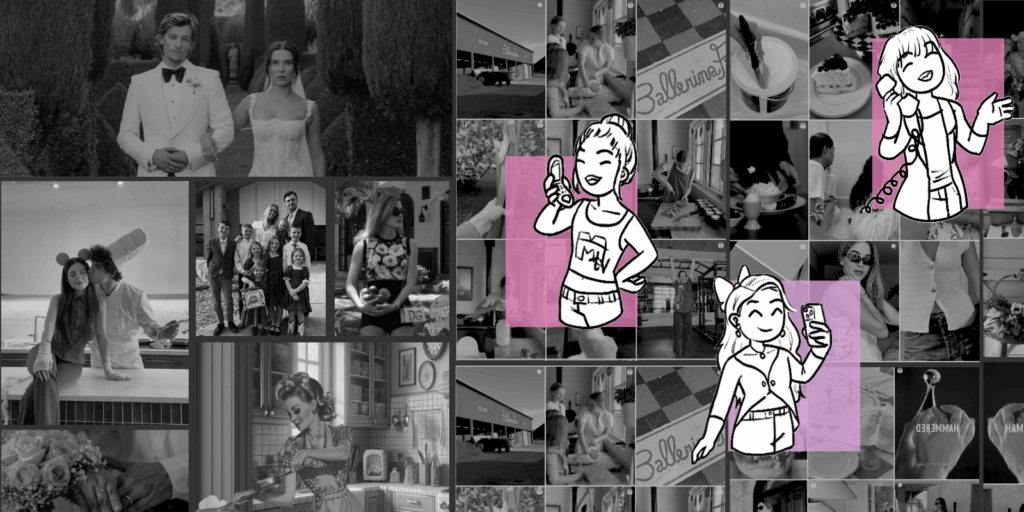
En 2003, el 24 % de los millennials colombianos, entre los 18 y los 26 años, vivían en unión libre. En 2023, 57 % de los jóvenes de la gen Z, en ese mismo rango de edad, convivían bajo ese mismo modelo, según el Dane. ¿Qué tanto la generación a la que se pertenece determina esta elección? Collage: Isabella Guerrero Chamorro Aquí puedes encontrar la cartilla con el informe completo: Según el sociólogo Zygmunt Bauman vivimos en tiempos líquidos en los que las relaciones, los trabajos y los compromisos se diluyen. Lo que antes parecía sólido ‒la Iglesia, el matrimonio y las trayectorias de vida‒ se vuelve incierto. En ese escenario los jóvenes son como el agua intentando encajar en un molde: los millennials tienden a escurrirse entre las grietas del modelo heredado de generaciones anteriores, mientras que la generación Z, o centennials, sin romperlo del todo, ensaya nuevas formas de adaptarse y reconfigurarlo. Hablar de millennials o de generación Z no responde siempre a una lógica lineal. Más que categorías fijas, son etiquetas frágiles ante realidades mucho más complejas, que no explican por sí solas las elecciones afectivas de una generación. Como advierte José Luis Jiménez, filósofo y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de La Salle, estas etiquetas nacen sobre todo de estudios de marketing orientados a captar audiencias y por eso prefiere hablar de «efecto generacional». Este se entiende como la época que compartieron personas de la misma edad y que determina sus personalidades, «los millennials o los Z son quienes vivieron su adolescencia en determinada época», dice Jiménez. El sociólogo y psicólogo Juan Carlos Ocampo añade que una persona puede ser millennial por fecha, pero centennial por afinidad; o incluso, adoptar prácticas que parecerían propias de sus padres o abuelos. No obstante, existen ciertos consensos para referirse a estos grupos generacionales. En cenas familiares, conversaciones entre amigos o redes sociales no falta quien, con tono de alarma, repite: «los jóvenes ya no se quieren casar». Y es verdad, según los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane (2024) hoy nos casamos menos que nunca: solo un 2 % de la generación Z respondió estar casado, mientras que 20 años atrás los millenials casados, para entonces en el mismo rango de edad que los Z, eran el 7 %. Pero, ¿por qué ocurre esto? ¿Falta de compromiso? ¿Rechazo a las tradiciones? Lejos de una sola tendencia, los millennials y la generación Z han tenido la posibilidad de explorar diversas formas de convivencia, quizás más que las generaciones anteriores a estas, y estas formas se dan de maneras menos predecibles: muchos de los primeros impulsaron modelos como relaciones abiertas, familias no tradicionales y un matrimonio pospuesto para darle prioridad al éxito profesional, mientras que entre los más jóvenes surgieron tendencias, como las trad wife, que reconsideran el matrimonio, pero con códigos y expectativas propias. Lorena y Esneider son dos jóvenes de la gen Z que tuvieron una boda tradicional; Iván y Nicolás son dos millennials que conviven sin haber tenido un rito de matrimonio, pero en ambas parejas aparece el mismo deseo: la búsqueda de estabilidad y sentido en tiempos líquidos. Desde la mirada del filósofo José Luis Jiménez, el matrimonio sigue funcionando como un rito de legitimación social, solo que ahora está moldeado por estéticas digitales y narrativas de igualdad. Las nuevas generaciones, gracias al acceso a tecnologías y en particular a las redes sociales, han crecido expuestas a contenidos que promueven la reivindicación de derechos individuales y colectivos. Por eso se han formado en torno a luchas feministas, étnicas, laborales y otras causas que han transformado sus maneras de pensar y vincularse. Para María Eugenia González, antropóloga y profesora de la asignatura de Parentesco en la UdeA, no existe una ruptura tajante entre generaciones, sino transformaciones en las necesidades afectivas y en la manera de resolverlas. A los millennials les correspondió una etapa de transición marcada por la irrupción tecnológica, mientras que las generaciones actuales han llevado ese impulso más lejos gracias a medios que aceleran y amplifican los mensajes sobre vínculos igualitarios. Hoy el matrimonio ya no se percibe como la única vía de realización, sino como una opción entre varias, y González plantea que podría estar gestándose una lucha más fuerte por relaciones horizontales, donde nadie esté por encima del otro, y donde la necesidad de vínculos estables sigue siendo humana y transversal. En un mundo acelerado y fragmentado, algunos jóvenes vuelven la mirada hacia formas más sólidas de relacionarse. El sociólogo Juan Carlos Ocampo advierte que este retorno no responde a una nostalgia ingenua, sino a una estrategia de adaptación ante la incertidumbre. Volver no implica retroceder, sino reinterpretar. Preguntar por el amor y el matrimonio es también preguntar por cómo vivir, no solo con quién. Una promesa de entrega mutua Lorena Marín y Esneider Zuluaga encarnaron esa mezcla de tradición y elección cuando se casaron hace cuatro años; ella tenía 18 años y él, 21. «¿Ves? Yo te dije que te iba a demostrar que yo iba a ser el amor de tu vida», le dijo Esneider a Lorena el 19 de septiembre de 2020, en plena pandemia, cuando le puso el anillo entre lágrimas antes de su primer baile como pareja comprometida. Por la juventud de ambos, su compromiso fue muy comentado en Montería, el lugar donde nacieron y viven, aunque se identifican como antioqueños por el origen de sus familias y han mantenido esa identidad en el tiempo. Su boda se dio el 27 de febrero de 2021, todavía con tapabocas, y se celebró por la Iglesia católica. El lema que adoptaron para su relación fue Totus tuus, que significa «todo tuyo» y que ellos interpretan como «me entrego completamente a ti». «Cuando nos casamos teníamos tres años, nueve meses y 16 días de novios», recuerda Lorena. Hoy comparten la vida en pareja y también son socios en la ferretería familiar. Su relación empezó en la adolescencia: el primer «te amo» llegó en el cumpleaños 16 de
Educación y GenZ, esa conversación incómoda – Editorial

Es un momento crítico. Por eso, es necesario encontrar códigos que nos permitan entendernos y encausar esta discusión. Hasta el proyecto de universidad como lo conocemos está en riesgo y quizás sea necesario construir y acordar uno nuevo. Las descripciones sobre una generación se parecen mucho a los horóscopos que otorgan ciertas características a grupos de personas basadas en lo aleatorio de una fecha de nacimiento. Sin embargo, esas formas de etiquetar, que a su vez crean relatos que se transforman en identidades, tienen cierta utilidad. Requerimos de las categorías para entendernos, tanto como de la crítica permanente hacia las generalizaciones, los prejuicios, las injusticias, las cadenas y las condenas que esas etiquetas pueden entrañar. Hablar de los centennials o Generación Z –como ha sido con los millenials– encarna ese riesgo de reproducir como universales características que no lo son; de desdibujar las experiencias particularísimas de cada individuo en su contexto histórico y social, en su experiencia única, personal e intransferible. Esa es la primera salvedad necesaria para encarar una discusión urgente: ¿cómo nos estamos relacionando con la GenZ y sus necesidades en el sistema educativo? Y ¿cómo los GenZ se están adaptando a las demandas que este les impone? No son preguntas caprichosas: cualquiera involucrado en procesos pedagógicos podrá dar cuenta de las tensiones crecientes que implica esa relación, sobre todo si lo hace desde la docencia; y podrá confirmar que no es una preocupación abstracta, que se hace cada día más concreta, tanto desde los descalificativos que se refieren a una «generación de cristal», hasta aquellos que, aún con torpeza, tratan de adaptar sus métodos de enseñanza. Lejos de definir cómo son quienes nacieron más o menos entre 1995 y 2010, es posible describir en qué contexto crecen: un mundo hiperconectado en el que las desigualdades se convierten en barreras de acceso para millones; una multiplicación exponencial de información y contenidos que parecen «al alcance de la mano», pero nos llegan con la mediación tiránica de los algoritmos y las inteligencias artificiales; un quiebre radical respecto a las narrativas ideológicas de la modernidad que nos avoca a una crisis permanente de sentido; una desmaterialización de los entornos laborales y educativos que parece avanzar más rápido que nuestra capacidad de adaptación; una emergencia climática que podemos seguir minuto a minuto, pero frente a la cual no se han tomado decisiones drásticas para frenarla; y un largo etcétera que incluye nuevas guerras, pandemias y tantas otras herencias que las generaciones más adultas les han dejado a las jóvenes para que resuelvan… si pueden. Esta generación representa un quiebre en la relación con el conocimiento. Así lo sugiere el quiebre en el efecto Flynn, un fenómeno de aumento de la inteligencia que se mide por medio de ciertas pruebas, que ha sido significativo y sostenido desde 1930 en países como Estados Unidos y Noruega. Varios estudios, principalmente del norte global, señalan que ese efecto se estancó e incluso reversó en las últimas dos décadas. En una simplificación riesgosa, esto significaría que los nativos digitales son «menos inteligentes». Pero hay que insistir en que se trata de unas pruebas específicas que son insuficientes para medir todo lo que la inteligencia implica. La contracara de esa conclusión puede leerse en la advertencia que el filósofo francés Michel Serres hacía en Pulgarcita (2014): las generaciones más jóvenes piensan distinto: «Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso de la red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas, ni las mismas zonas corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno. Pueden manipular varias informaciones a la vez. No conocen, ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes. Ya no tienen la misma cabeza«. Reconocer el trecho entre acusarles de ser menos inteligentes y comprender que piensan distinto puede enmarcar mejor esta discusión, pero es necesario entender ese cambio en la forma de pensar. Hay nuevos sistemas de valores, más sensibilidad frente a la salud mental y la necesidad de equilibrar el trabajo con otras dimensiones de la vida; también sobre las identidades sexuales y de género y sobre la emergencia climática. Y, por supuesto, hay un cambio de actitud frente al sistema educativo que implica que menos jóvenes incluyen la educación superior tradicional en su proyecto de vida. En 2019, el filósofo y experto en educación Francisco Cajiao lo señalaba así para Razón Pública: «Las historias de jóvenes que se vuelven ricos de la noche a la mañana con un canal de YouTube, diseñando una aplicación o con una idea interesante hacen mella en quienes necesitan una excusa para no embarcarse en proyectos difíciles y de largo plazo». Según Cajiao, en la última década dejó de aumentar el número de matriculados y las universidades comenzaron a perder estudiantes. En la UdeA, por ejemplo, han decrecido los aspirantes: para el 2020-I, antes de la pandemia, fueron 50.490, mientras que para 2023-II fueron 27.119, casi la mitad. Pero quizás el «cambio de cabeza» aluda a algo más profundo. El filósofo y profesor tunecino Pierre Lévy –alumno de Serres– plantea cuatro revoluciones culturales: la escriba, la alfabética, la tipográfica y la algorítmica. La tipográfica parte de la invención de la imprenta y se corresponde con la revolución industrial y con la aparición del Estado-nación. También con la creación de la escuela moderna, masiva, obligatoria y con programas homogeneizados. Hoy atravesamos la revolución algorítmica. Es el momento de la economía de la información y de las humanidades digitales; también de la transformación hacia una inteligencia colectiva que se nutre de la individual mediante la «memoria común». Este momento implica otros relacionamientos en los que estar cerca de una fuente de conocimiento pierde relevancia. Como llama la atención Lévy, «el problema es repensar la educación en este entorno». ¿Significa que universidades como la nuestra caducaron? ¿Basta con volcar los esfuerzos hacia la integración de plataformas tecnológicas como nuevos canales para viejos discursos? ¿Es momento de
