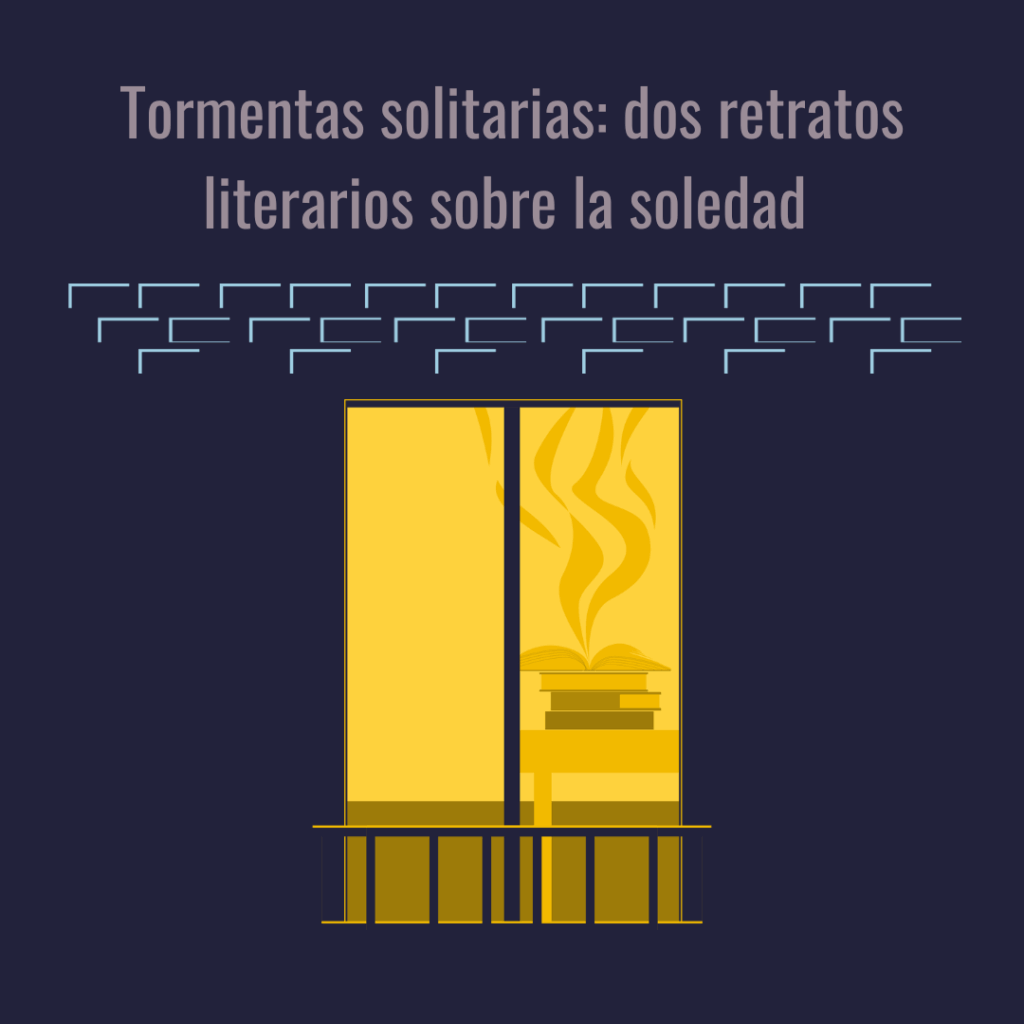Para chuparse los dedos

“Alguna vez, tal vez, encontraremos refugio en la realidad verdadera. Entretanto ¿puedo decir hasta qué punto estoy en contra? Te hablo de la soledad mortal. Hay cólera en el destino porque se acerca, entre las arenas y las piedras, el lobo gris. ¿Y entonces? Porque romperá todas las puertas, porque sacará afuera a los muertos para que devoren a los vivos, para que sólo haya muertos y los vivos desaparezcan. No tengas miedo del lobo gris. Yo lo nombré para comprobar que existe y porque hay una voluptuosidad inadjetivable en el hecho de comprobar. Las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No, no quiero cantar muerte. Mi muerte… el lobo gris… la matadora que viene de la lejanía… ¿No hay un alma viva en esta ciudad? Porque ustedes están muertos. ¿Y qué espera puede convertirse en esperanza si está todos muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para quién?”. El infierno musical (1971) de Alejandra Pizarnik. Los huesos como ofrenda. Foto: Joy Marino / Pexels. Un menú ritual Dicen que en la memoria colectiva habitan historias de quienes, empujadas y empujados por un hambre primigenia o una fe ciega, cruzaron el tabú más brutal y se comieron al otro u otra. Aparecen cada vez que nuestras metáforas de devorar el amor se vuelven demasiado literales. En pleno Pacífico, 1820: el ballenero Essex se hunde y la tripulación flota a la deriva, con la sal en los labios y el miedo revolviendo el estómago. Dicen que sortearon la muerte a mordiscos —“elige quién muere para que nosotros sigamos respirando”—, y esa carne clavada al paladar fue el impulso que Melville utilizaría para escribir. Un salto de siglo y medio después, el 13 de octubre de 1972, un Fairchild uruguayo se estrella en los Andes y los sobrevivientes, atrapados por el hielo y el hambre, enfrentaron el mismo dilema: alimentarse de los cuerpos sin vida de sus compañeras y compañeros. Semanas de silencio, de miradas que cruzan costillas, hasta que comer se convierte en la única conversación posible para no morir. Cuando al fin bajan vivos… ¿cómo explicas que fuiste quien te alimentaste de ellas y ellos? Pero el canibalismo no siempre viste harapos de desesperación. En el corazón de Brasil, los tupiguaraní creían que engullir al difunto era un trago de fuerza viva, un puente hacia la tierra sin mal. Y en las colinas de Nueva Guinea, los fore, con su canibalismo funerario, pasaron priones de carne a carne hasta que el kuru, esa enfermedad que devora el cuerpo desde adentro, surgió. El salto a lo moderno trajo nuevas formas al deseo de consumir carne humana. Internet se volvió el nuevo mercado de la vorarefilia. Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, en 2001 publicó un anuncio en internet buscando a alguien que aceptara ser asesinado y comido. Bernd Brandes respondió. Hubo consentimiento, grabación, desmembramiento y un congelador lleno de restos humanos. El juicio dividió a la opinión pública entre quienes veían un acto voluntario y quienes denunciaban un crimen. Y no fue el único. Karl Denke, el caníbal de Münsterberg, asesinó a habitantes de calle y viajeros entre 1921 y 1924, registrando meticulosamente cada víctima como si se tratara de una contabilidad cárnica. Guardaba la carne, presuntamente para venderla como alimento. Nunca se sabrá, pues se suicidó antes de que el juicio lo alcanzara. Y en América Latina, Venezuela no quedó fuera. Dorángel Vargas Gómez, conocido como El comegente, confesó haber asesinado y comido al menos a diez personas entre 1998 y 1999. Habitaba las calles y cazaba a sus víctimas cerca de ríos, utilizando un tubo como lanza. Guardaba la carne, cocinaba vísceras, enterraba extremidades. Cuando fue capturado, describió su dieta preferida, la carne de los hombres, decía, porque era más sabrosa. No muy lejos, en Medellín, tenemos nuestra propia historia de terror, en agosto de 1928, el mayordomo de la hacienda La Escocia descubrió, en condiciones macabras, una mano humana saliendo del suelo, lo que desató una investigación que culminó en el hallazgo del cadáver mutilado de un adolescente de 14 años, identificado como Roberto de Jesús Múnera. La investigación, conducida por el inspector Alfonso Cadavid Uribe y el detective O’Hanlon, de Scotland Yard, reveló que el cuerpo presentaba cortes irregulares, faltaban porciones de carne y se hallaron indicios de un proceso largo y laborioso, posiblemente realizado con un instrumento poco afilado. Al mismo tiempo, se conectaron otros casos de menores desaparecidos en años previos, lo que llevó a teorías sobre un grupo/secta de “chupasangre”. El foco se centró en la familia Cano. Los testimonios apuntaron a Carlos Cano, y, en cierta medida, a su padre, Marcelino Cano, como responsables. Según las investigaciones, Carlos Cano sedujo y abusó del menor, para luego asesinarlo, mutilar su cuerpo y cocinar parte de su carne para ofrecerla a sus propios familiares. Posteriormente, Carlos Cano fue juzgado y condenado en 1933, tras años de investigación y múltiples pruebas forenses. Si te interesan casos como este, escucha el episodio uno de Caribales: ¿Realidad o mito urbano? Y el verbo se hizo carne… y la carne se ofreció. Foto: Eric Mok / Unsplash. Lo que nos queda adentro —¿Y si el amor cruzara el umbral de la piel?—¿Y si no fuese solo metáfora y se anidara en la fibra, en el músculo, en el hueso? Nos llenan de frases: “amor que te devora”, “me muero por ti”. Suenan más a una invitación a una cena ritual que a un romance de cuento. Entonces… entre mordisco y mordisco, una se pregunta: ¿en qué momento el canibalismo se volvió un tabú, si nuestras palabras ya lo insinúan desde hace siglos? Y entonces (inevitable) aparece la eucaristía: “El que no coma la carne del hijo del hombre y beba su sangre, no tiene vida entre nosotros” (Juan 6:53). Un banquete teo-fá-gi-co, casi fértil —cuerpo de Cristo como postre y salvación—. Carl Sagan (1974), citado por Jáuregui (2003), lo interpreta como una ceremonia cargada de simbolismo:
Los lugares también se sienten solos
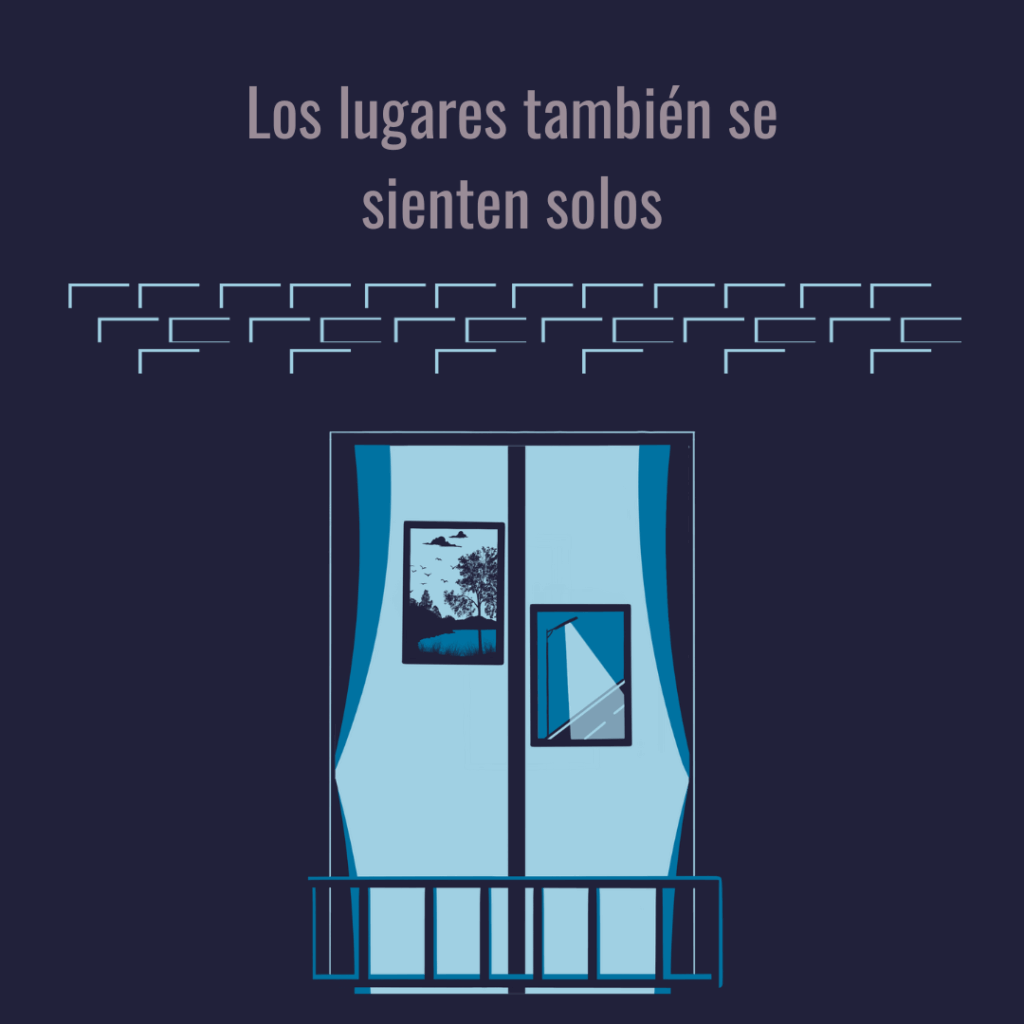
Tormentas solitarias: dos retratos literarios sobre la soledad