Entre velas y paneles solares: la lucha por la energía en las islas de Colombia
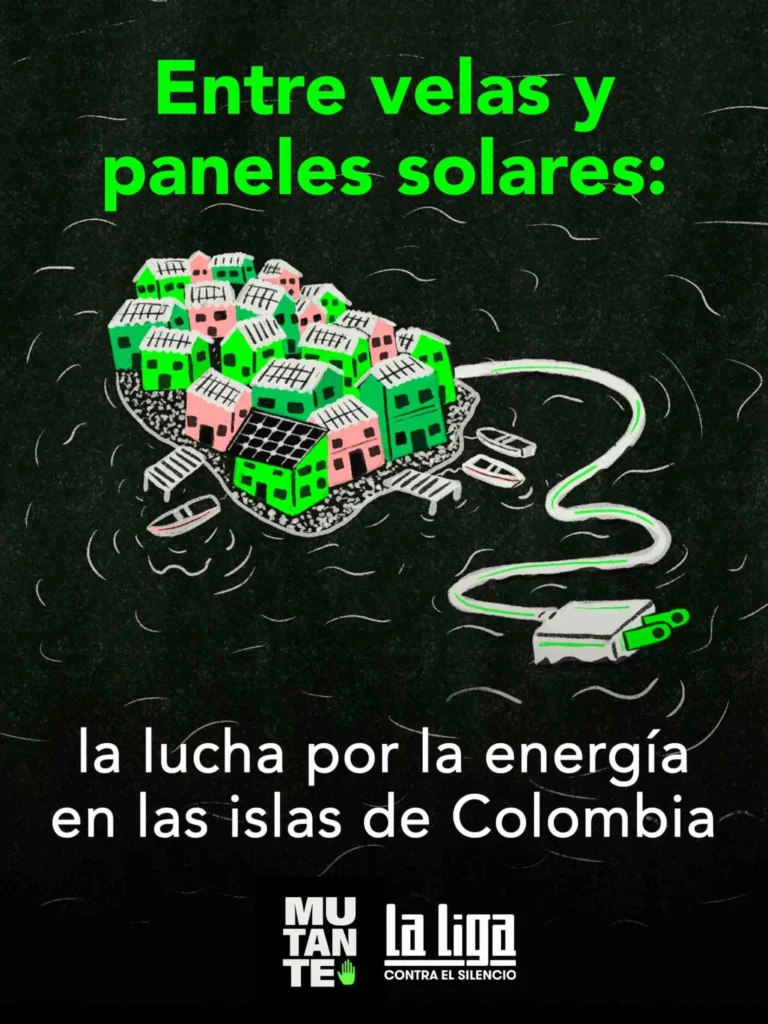
Por años, los habitantes de Múcura, Isla Fuerte y Santa Cruz usaron el fuego y los combustibles fósiles como energía. Hace una década sus vidas cambiaron con la instalación de paneles solares, pero el sistema después colapsó. Este reportaje de Mutante con apoyo de La Liga aborda el tema de la pobreza energética y cómo puede perpetuarse a pesar de la transición hacia alternativas renovables. Mary Esther Sotomayor era una niña que no pensaba en la luz. A los 10 años dejó su casa con alumbrado eléctrico en Tolú, Sucre, y se fue a vivir con su familia a una isla llamada Panda, un punto de paso de pescadores con ranchos improvisados en el que los días terminaban con el último rayo de sol. La noche era un tiempo desconocido. A las seis de la tarde, cuando la claridad comenzaba a ceder, las dos familias que habitaban la isla —la de Mary Esther y la de otro pescador— se reunían en sus ranchos y se preparaban para dormir. Sus únicos recuerdos de la noche siendo niña son esas primeras horas, cuando comían en torno a un fuego encendido con fósforos y palos, tan pequeño que no alcanzaba a verse fuera del rancho. “El cuerpo humano es de costumbres y el mío se acostumbró a eso. Era feliz en la isla en la noche, alumbrándonos con fósforos o mechones. Pero ahora me acostumbré a la luz y cuando no la tengo en la noche, me ahogo por el calor sin un ventilador”, recuerda. Hoy tiene 54 años y ha pasado casi toda su vida en islas no conectadas al sistema eléctrico. En isla Múcura, donde vive desde los 13 años, conoció primero la televisión que los interruptores de luz: las lanchas de comerciantes llevaban televisores pequeños a blanco y negro que funcionaban con baterías. A Mary Esther le encantaba Topacio, la telenovela venezolana de los ochenta, cuya protagonista era una joven ciega de una familia pobre. Después de cada episodio, apagaba el televisor para conservar la batería. Pero eventualmente esta se descargaba. Entonces debía embarcarla en lanchas para que se cargara en Tolú. Durante días, esperaba sin saber cómo seguía la historia y si se revelaba el gran secreto de la trama: Topacio era la hija de una familia rica y había sido cambiada al nacer. Cuando regresaban las lanchas y el televisor volvía a encenderse, Mary Esther completaba con su imaginación las partes de la telenovela que no había llegado a ver. Vivir sin luz permanente es un intento constante por rellenar las partes que faltan. El propio mapa de la energía en Colombia está lleno de parches oscuros que indican que el 53 % del territorio son zonas no interconectadas. Es decir, más de la mitad del área total del país está por fuera del entramado de antenas, transformadores y cables creado desde los años sesenta para garantizar que cada vez que alguien en una zona conectada encienda un interruptor reciba luz. “Es como una colmena de abejas en las que cada una pone todos los días su ventana de miel. Si alguna se llega a enfermar, habrá otra abeja que ponga esa ventana. La colmena y las abejas nunca paran”, se lee en un documento de la empresa Celsia que explica el sistema interconectado. Mary Esther Sotomayor en Isla Múcura. Ha vivido casi toda su vida en lugares desconectados del sistema eléctrico. Foto: Juan Manuel Flórez Arias. Isla Múcura y el resto de islas del archipiélago de San Bernardo están fuera de esa promesa de luz infinita. Como en la mayoría de las zonas no interconectadas, viven una forma de escasez poco visible: la pobreza energética; es decir, la incapacidad de una comunidad para tener el servicio de energía que necesita. No hay mediciones públicas precisas, pero un estudio privado de 2023 encontró que 768.000 colombianos no cuentan con este servicio público en ningún momento del día y 5,9 millones tienen luz por horas y con recortes. Durante años, la única forma de luz en estos lugares ha sido el fuego. En las islas usaban mechones de trapo encendidos con gasolina en empaques de conservas o leche en polvo. Eran como linternas de lata. Una en cada habitación y otra en el centro de la casa. “Moverse en la noche era como andar en un laberinto”. También era vivir con el riesgo de un tropiezo que propagara el fuego. En Santa Cruz del Islote, la isla vecina de Múcura, un mechón fue el origen de un incendio hace cincuenta años del que todos allí han escuchado alguna vez. La brisa del mar alimentó las llamas y las hizo saltar de un techo de palma a otro en unos minutos, bajo la mirada aterrada del niño Freddy de Hoyos Berrick, hoy de 62 años. Freddy corrió por los pasadizos estrechos del Islote en busca de las monjas que estaban allí de visita, esquivando a sus vecinos que se apuraban a huir en sus lanchas. Tomó del hábito a la primera monja que encontró y le pidió que apagara el fuego. “Yo creía que ellas eran Papá Dios”. Solo quedó una casa en pie. Pero los habitantes volvieron a levantar el pueblo con la misma tenacidad con la que, cien años antes, se inventaron una isla en medio del mar. Santa Cruz del Islote es una isla artificial: una hectárea de tierra ganada con piedra, coral y concreto en una zona baja del mar, en la que no hay un solo árbol. Es considerada la isla más densamente poblada del mundo, con unos 800 habitantes, según un censo local. Se ha mantenido por la voluntad profunda de sus habitantes de vivir en medio del océano. La misma voluntad que, años después, los hizo intentar embarcar en lanchas su propia energía. Santa Cruz del Islote es una isla artificial construida con coral, piedra y concreto en una zona baja del mar. Foto: IPSE Cuando el sol iluminó la noche Luego del incendio, llegaron las primeras plantas eléctricas que funcionaban con
