Entre el águila y el dragón

La disputa arancelaria entre China y Estados Unidos, desatada bajo el Gobierno de Donald Trump, sacude al mundo desde el llamado “Día de la Liberación”. En este contexto, Colombia se enfrenta a un panorama incierto en el que, por ahora, parece apostarle a fortalecer su relación con el gigante asiático, pero las consecuencias de esta decisión podrían jugarle en contra. En la pugna entre China y Estados Unidos por la hegemonía económica mundial, países como Colombia están quedando en la mitad. Ilustración: José M. Holguín. El 2 de abril fue llamado por el presidente Donald Trump como el “Día de la Liberación” en Estados Unidos. Esto porque era el día pactado para anunciar un paquete de aranceles del 10 % para la mayoría de los países, y otros más altos para países y comunidades políticas como Vietnam (90 %), Taiwán (64 %) y la Unión Europea (39 %). Estos impuestos llegaron acompañados de declaraciones sobre las relaciones comerciales: “Durante décadas nuestro país ha sido estafado por países cercanos y lejanos […], pero eso no va a volver a ocurrir”, dijo. Desde esa fecha el principal objetivo de los aranceles ha sido China. Iniciaron en 67 %, luego escalaron hasta 145 % y, finalmente, tras un acercamiento entre las dos potencias, se establecieron de forma temporal en 30 % el 12 de mayo. Colombia, aliado histórico de EE. UU. en el continente, está en medio de ese campo de batalla geopolítico en el que los aranceles y la guerra comercial han obligado a decenas de países a tomar un bando. Así, el país mira hacia Europa, África y, principalmente, al Pacífico en busca de mejores oportunidades. A pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2012 con EE. UU., Colombia fue uno de los países que recibió en abril el 10 % de aranceles. Esto provocó respuestas por parte de la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, en conjunto, anunciaron que lideran “una estrategia integral para ampliar y consolidar nuevos destinos para nuestras exportaciones”. La canciller Laura Sarabia también declaró, durante el “Día de la Liberación”, que buscaría negociar la eliminación de los aranceles a Colombia, y que enviaría formalmente la petición el 11 de abril, aunque hasta ahora no ha habido avances significativos. Detrás de esta conversación hay una razón importante: Colombia no puede responder recíprocamente a los aranceles, como sí pudieron hacerlo Brasil, China y la Unión Europea. Según Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit, “Colombia no tiene cómo responder con la misma moneda”. Además, la profesora piensa que no hacerlo es una buena decisión: “Es reconocer lo pequeña que es nuestra economía, lo frágil y dependiente que somos de Estados Unidos hoy”. La situación se complejiza más porque la economía colombiana depende, en gran medida, de las exportaciones e importaciones de este país norteamericano. “Colombia no debería renunciar del todo a la relación económica, comercial y política con los Estados Unidos, porque sigue siendo el principal comprador de nuestros productos de exportación”. Javier Sánchez, coordinador del semillero de investigación en Estudios Asiáticos de la Universidad de Antioquia. Tweet Según el Dane, hasta marzo de 2025, el 32.3 % de nuestros ingresos por exportaciones provenían de las realizadas a EE. UU. Además, el 39 % de todas las inversiones extranjeras directas del 2024 vinieron de ese país: cerca de 5550 millones de dólares. Por esto, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo en enero a CNN que no es posible reemplazar las exportaciones enviadas a EE. UU., como sugirió el presidente Petro en enero ante las amenazas de las imposiciones arancelarias de Trump. La dependencia económica de Colombia con EE. UU. viene desde más atrás. Sin ir muy lejos, para el año 2000 el 30 % de las exportaciones colombianas llegaron a manos norteamericanas y, de acuerdo con el Dane y el U. S. Census Bureau, en 2015, poco después de la firma del TLC, las exportaciones a ese país alcanzaron su punto más alto: el 40 % de los productos colombianos. Mantener una relación preferente con EE. UU. es riesgoso. Como dice Javier Sánchez, “la imposición de aranceles a México y Canadá por parte de Trump demuestra la volatilidad de depender de un socio que prioriza sus intereses sobre la estabilidad regional”. Por su parte, quienes se han acercado a China han enfrentado consecuencias directas desde Washington: el 28 de febrero del 2025 Trump afirmó que el canal de Panamá estaba bajo influencia china, y amenazó con medidas arancelarias a este país. En consecuencia, Panamá decidió no renovar el acuerdo de entendimiento con China que está vigente hasta el 2026 y por el cual hace parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Yo creo que es interesante ver qué va a pasar con Estados Unidos, porque Trump está en una dinámica un poco amenazante: ellos o nosotros; pero tampoco está ofreciendo beneficios a cambio de elegirlos a ellos. Puede que Panamá se quede sin el pan y sin el queso”. Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit. Tweet La vía hacia el Lejano Oriente Cientos de países se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que inició en 2013 con Xi Jinping, presidente de China. Esta estrategia se basa en la financiación de grandes proyectos de infraestructura por todo el mundo, como puertos en el océano Índico, el Sudeste Asiático, África y ciertos puntos de Europa, además de gasoductos y vías férreas entre Asia y Europa con el objetivo de consolidar la economía china. Panamá fue el primer país de la región en adherirse a este acuerdo en el 2017. Le siguieron Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua y Argentina. Colombia fue el último en sumarse. El 14 de mayo Gustavo Petro firmó el ingreso del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante una
Disección de una crisis de antes y de ahora

Infografía: Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga | andresc.tuberquia@udea.edu.co
Un no futuro sin agua es posible
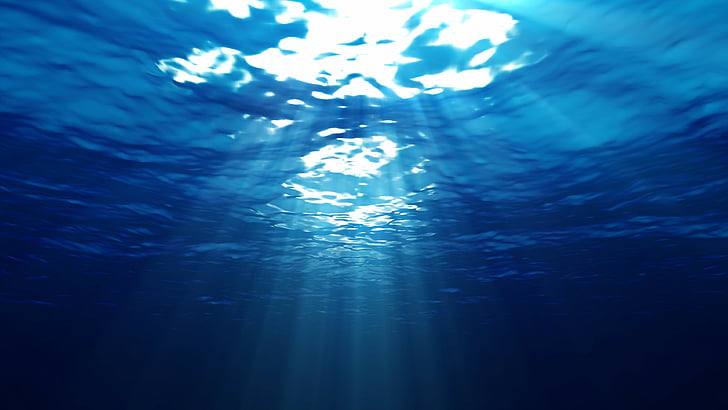
La crisis que atravesamos, así como las que vendrán, nos enfrenta a dos retos en gestión de los recursos hídricos. Primero, su disponibilidad, cada vez menor; y segundo, su distribución, que históricamente ha sido desigual. Ambos problemas podrían agravarse si no tomamos medidas urgentes para gestionar mejor el agua. Ha vuelto a llover sobre Colombia. Mientras escribimos este editorial, los titulares de los medios de comunicación cuentan que, por fin, hay una recuperación en el nivel general de los embalses. Ya rodea el 30 % y comienza a alejarse del número crítico que amenazaba con un racionamiento energético (27 %). Pero no sabemos qué puede pasar desde este momento hasta que usted nos lea, si efectivamente llegará un período de estabilidad climática antes de la llegada del fenómeno de La Niña o si, al contrario, este se adelantará y pasaremos de sufrir por la escasez a padecer los estragos que nos puede traer la abundancia mal gestionada del agua. Aunque somos el país con más páramos en el mundo y uno de los que tiene mayores reservas hídricas, también enfrentamos la paradoja de que el 25 % de los colombianos no tiene acceso adecuado a agua potable, según datos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio; y que Bogotá, la capital, ha tenido que tomar medidas de racionamiento de agua que podrían extenderse hasta por un año, según el alcalde Carlos Fernando Galán. El problema no se reduce al “arrunche hídrico” que propuso el mismo Galán en un torpe intento pedagógico. América Latina y el Caribe son de las regiones con más recursos hídricos disponibles, según datos de la FAO. Sin embargo, como muestra el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2023, esa disponibilidad viene en caída, de más de 35.000 metros cúbicos per cápita en 2010, a menos de 30.000 en 2018. Tenemos mucha agua, pero no tanta. La tendencia del planeta dibuja un futuro con todavía menos agua disponible para el consumo humano, un futuro construido desde un presente en el que la gestión eficiente y la distribución justa de ese recurso nos están quedando grandes. En Antioquia, aunque el estrés hídrico parece menor, no hay que celebrar. Al corte del 23 de abril, y tras varios días de lluvias, el embalse Riogrande II estaba en 39.3 %, La Fe en 53.2 % y Piedras Blancas en 62.6 %. Estos tres embalses proveen el 94 % del agua del Valle de Aburrá. Aunque Medellín no ha enfrentado racionamientos, Barbosa, municipio del norte del valle, completó casi dos meses con cortes por el bajo nivel de agua de la fuente de suministro y porque, a raíz de la escasez, el consumo aumentó hasta 130 %. Pese a que la actualidad de la capital antioqueña luce menos grave, EPM sabe que el suministro del futuro no está garantizado ante el imparable crecimiento poblacional del área metropolitana. Es por eso que ha contemplado la posibilidad de hacer más embalses de agua en el Oriente antioqueño, una subregión donde el agua no es solo fuente de vida, sino también de conflictos debido a presiones como las del turismo, la agricultura y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Según el Estudio Nacional del Agua del Ideam en 2022, hasta ese año el uso doméstico del agua en Antioquia era de un poco más del 10 %. Casi un 35 % se destinaba a generar energía, mientras que un 40 % comprendía a los sectores agrícola, piscícola y pecuario. Por su parte, la minería demandaba el 10 %, pero esa cifra no es pequeña si se tiene en cuenta que abarca la mitad de la demanda nacional de ese sector. Los porcentajes restantes se comparten entre la industria y los servicios. Y claro, estas cifras abren una discusión sobre quiénes deben asumir la tarea de ahorrar, pues cada sector tiene un impacto diferenciado en la demanda. Sin embargo, aunque su consumo sea inferior, a los hogares también les corresponde la responsabilidad de gastar menos. Solo en el área metropolitana se consumieron 310 millones de metros cúbicos de agua en 2023, según EPM. Esto equivale a imaginar un chorro por el que salen 9.8 metros cúbicos de agua cada segundo. Para ese año tuvimos 315 millones de metros cúbicos disponibles. El doctor en hidrología Julio Eduardo Collazos considera que el problema es que falta empoderamiento de las entidades públicas respecto a la importancia del agua. Por eso, incentivar la reducción de su consumo, como en Bogotá, no es suficiente; mucho menos cuando hay una altísima incertidumbre sobre la disponibilidad hídrica futura: “A más población, un mayor consumo que no se puede obviar”. Desde el 2010, Colombia tiene una Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico (PNGIRH). Esta obliga a todos los municipios a tener un plan integral para el agua. Pero, como afirma Collazos, una cosa es nombrar la gobernanza del agua y otra es adoptarla. En 2022, el Departamento Nacional de Planeación evaluó los resultados del PNGIRH y resaltó que las entidades nacionales necesitan: “mayores capacidades administrativas, humanas y económicas para mejorar los resultados en la gestión del agua”. El Niño que va terminando también es buen ejemplo de esto. Pese a que comenzó a mediados del 2023, y ante las múltiples alertas por una posible crisis, las medidas no parecen haber sido efectivas, oportunas ni suficientes. Y lo irónico es que esta crisis y esta conversación ocurren justo cuando el Gobierno, al mando de Gustavo Petro, tiene el agua como un eje de su discurso y de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). El 11 de abril, Petro aseguró que entre sus principales políticas de adaptación al cambio climático –otro de sus leitmotiv– está la dotación de agua a toda la población del país y un adecuado saneamiento ambiental. Efectivamente, el PND propende por un ordenamiento territorial alrededor del agua y considera la necesidad de atender los conflictos relacionados con la disponibilidad y el uso de esta. A falta de indicadores para medir cómo esa disposición se ha traducido en hechos, el enfoque es adecuado, pues
