El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare

Guaviare vive una guerra inédita entre los jefes de las dos principales disidencias de las antiguas FARC: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. Además de la violencia, la población lidia con las intimidaciones por WhatsApp. El rompecabezas de la guerra de las disidencias en Guaviare. Ilustración: Cigarra. Los ojos negros y brillantes de Carlos*, un campesino que ahora mira por la puerta de su tienda a ver si viene alguien, ya no se cierran tan fácil. Hay noches en las que pasa derecho, dice después su esposa, que lleva puesto un vestido de seda hasta los pies. Va agarrada del espaldar de una silla de cuero negra, en una camioneta que esquiva los huecos de una trocha porosa en el departamento de Guaviare. Le dicen “la trocha ganadera”. Es una vía de 140 kilómetros, rasguñada por las llantas y la lluvia. Conecta a sesenta veredas y, desde hace unos meses, es un terreno en disputa de las disidencias de las antiguas FARC por ser una arteria estratégica para una guerra que aquí tiene dos nombres: ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’. El primero es el jefe del Estado Mayor Central (EMC), al que pertenecen quienes fueron señalados de poner dos cilindros bomba en una base aérea militar en Cali, solo unos días antes de que se publicara este texto, y por eso el presidente Gustavo Petro ahora pide meterlos en una lista de organizaciones terroristas. El segundo, en cambio, sigue negociando algún acuerdo de paz con el gobierno. Carlos sabe muy poco de ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’, pero lo que deciden en su guerra se mete con sus días y sus noches. Sabe que antes eran parte de un mismo grupo y ahora no. Sabe que si uno de sus hombres, de cualquier bando, pasa por su tienda, le toca atenderlo. Sabe que si viene un soldado del Ejército es mejor no hablarle porque se gana un problema. Sabe que si lo llaman a su celular y no contesta, después vendrán a reclamar. No sabe qué deparará esta pelea porque lleva toda su vida acostumbrado a tener que lidiar con un solo grupo. Es domingo. Ya pasó el intenso verano y el cielo está tapado de nubes. La camioneta esquiva las cicatrices de la tierra anaranjada de la carretera, se mece como una cuna de bebé y pasa por una iglesia pentecostal en la que unos 15 campesinos rezan. En las casas, al pie de la misa, el ritual es otro. Desde una puerta abierta fluye a todo volumen la voz de Rafael Orozco cantando un vallenato. Dos hombres fuman y toman cerveza recostados, uno en su moto y el otro en una silla. Desde otra puerta, que queda justo al frente, se oye música popular. Cinco indígenas atraviesan la competencia musical caminando. Un perro les ladra. Varios kilómetros adelante, la camioneta frena ante una cuerda que sostiene un joven que no pasa de 20 años. Es el “peaje” que entre los campesinos montaron para arreglar la vía. “COMITÉ PROCARRETERA TROCHA GANADERA, APORTE ARREGLO PASOS CRÍTICOS”, dice el papel. Moto: 2.000. Motocarro: 5.000. Camioneta: 10.000. Turbo Sencilla: 20.000. Turbo doble: 30.000. Camión: 40.000. Mula: 50.000. Volqueta Sencilla: 40.000. Volqueta doble troque: 50.000. Un día de junio, antes de que existiera este peaje, Carlos tuvo que cerrar su negocio porque la disidencia de ‘Mordisco’ impuso un toque de queda. Estaba en su casa cuando leyó un trino del presidente Gustavo Petro: “Invito a toda la población del Guaviare a hacer verbena popular todas las noches”. Él no entendía cómo era posible que Petro los llamara a bailar en las calles mientras él estaba encerrado a la fuerza, con la puerta de metal de su negocio rozando el piso, y con la mirada clavada en el celular, como todos en su vereda (a la que no identificamos por motivos de seguridad). Afuera solo se oían los pájaros. Él no era el único que sentía a Petro desconectado. Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, se ganó un dardo público del Presidente después de decir “Petro viene, da un discurso en poemas y se va”, en una entrevista para La Silla Vacía. Se refería al día en que Petro estuvo en Guaviare lanzando un documental en junio, justo el mismo día que ‘Mordisco’ escaló el toque de queda —que confinó a 10 mil personas como Carlos— a un paro armado. El Presidente minimizó el poder de los grupos con frases como: “violencia obviamente que pulula por ahí y aquí deben estarme escuchando algunos de ellos, pero no es como se pinta en la prensa”. Petro le respondió al alcalde diciéndole: “Quien no le gusta el poema es porque su corazón está muerto”. Sentado en su oficina, mientras atiende llamadas para enviar remesas a familias damnificadas por la ola invernal, el alcalde Rodríguez dice que se mantiene en sus palabras y que “cuando Petro vino a lo del documental, acá estábamos confinados por la bala y el agua”. La zozobra de esta guerra entre las disidencias en Guaviare se vive con más fuerza ahora por WhatsApp. Antes, lo normal para un líder campesino como Carlos era recibir panfletos, mensajes de voz y comunicados de alias ‘Yimi’, un miliciano de las antiguas FARC-EP que viene del Cauca y hoy es comandante del Frente 44 de la disidencia de ‘Mordisco’, la unidad que controlaba esta zona y que no pasa de 70 hombres. Pero en marzo de este año, cuando ‘Calarcá’ anunció que quería meterse a pelear el control de la “trocha ganadera”, Carlos comenzó a recibir mensajes ya no solo de ‘Yimi’. También comenzaron a llegarle los de alias ‘Miller’, un firmante del Acuerdo de Paz de 2016 que dejó las armas en Vista Hermosa, Meta, y fue uno de los guardias del contenedor lleno de fusiles que las FARC entregaron en su desarme en esa zona. ‘Miller’ pasó de cuidar esos fusiles que debían marcar el final de la guerra a volver a portar uno. Estaba en casa por cárcel cuando decidió irse, primero a las filas de ‘Mordisco’, para luego terminar en las de ‘Calarcá’. Hace unos
Grises

Recuerdo cosas, no sé por qué solo hasta ahora pienso en ellas, pero las recuerdo. Recuerdo a compañeros del colegio quejarse y repetir palabras de adulto que solo se informa en noticieros: “Estos indios volvieron a cerrar la vía”. Recuerdo la voz miedosa de mis padres pidiéndome que, por favor, no fuera a una vereda más o menos lejana en el sur del Cauca, el departamento donde viven desde hace más de dos décadas. Recuerdo a mis amigos españoles preguntarme cómo hacía para venir a este país latinoamericano sin que me pasara nada. Recuerdo a mis amigos paisas preguntarme cómo hago para viajar a Popayán, la ciudad en la que nací, sin que me pase nada. Recuerdo responder, siempre, que no todo es como lo cuentan. O quizás sí sea un poco así, pero no completamente. No lo suficiente como para nunca volver. No lo suficiente como para solo hablar de eso. A mediados de abril fui de visita a Popayán. No es una ciudad principal, y quizás por eso solo aparece en las noticias en dos ocasiones: por la Semana Santa –declarada por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad– y cuando se agudiza la violencia –porque siempre parece que se agudiza un poco más–. Mientras estuve allí, un carro bomba explotó en Piendamó, un pueblo cercano, y cerraron la vía Panamericana durante un par de horas por la sospecha de otro, aunque terminó siendo una falsa alarma. Fue entonces cuando escuché, una vez más, que el Cauca estaba muy peligroso. Desde que tengo memoria ese relato nunca cambió: Cauca equivale a peligro. Y así con todas las periferias, con todo lo que no es un centro, incluso con ciertas poblaciones: ¿la Comuna 13?, peligrosa –antes de volverse centro turístico–; ¿este país?, peligroso –para quienes lo ven desde ese centro que es Occidente–; ¿los habitantes de calle?, peligrosos –para quienes están en el centro de la comodidad y el privilegio–; ¿los migrantes?, peligrosos –hasta que nos toca migrar–. Casi nunca vemos a esas comunidades como algo más que víctimas o victimarios. Casi nunca hacemos más que contar la historia que los hace víctimas o victimarios. Por suerte, para algunos pensar en el Cauca no solo es pensar en todo lo que está mal, sino, también, en todo lo que está bien. Por suerte, para mí, pensar en el Cauca es pensar en esas cadenas de montañas majestuosas e inolvidables, y en el taita Javier Calambás, líder Misak que sentó precedentes históricos para la recuperación de tierras indígenas en Colombia; y en el poder de la minga, y en el silbido de la zampoña y la quena, y en el oxígeno de los páramos, y en los volcanes, y en el maíz, y en el café, y en la miel, y en la panela, y en esas lenguas que siguen vivas a pesar de todo; y en esas ollas gigantes que alimentan a cientos de personas, y en esas mujeres de corazón gigante que cocinan esos alimentos que nutren a cientos de personas, y en esos campesinos que cultivan y cosechan los alimentos que esas mujeres cocinan. Y en este poema de Fredy Chicangana: “Me entregaron un puñado de tierra para que ahí viviera. ‘Toma, lombriz de tierra’, me dijeron, ‘Ahí cultivarás, ahí criarás a tus hijos, ahí masticarás tu bendito maíz’. Entonces tomé ese puñado de tierra, lo cerqué de piedras para que el agua / no me lo desvaneciera, lo guardé en el cuenco de mi mano, lo calenté lo acaricié y empecé a labrarlo… […] entonces vino la hormiga, el grillo, el pájaro de la noche, la serpiente de los pajonales, y ellos quisieron servirse de ese puñado de tierra. Quité el cerco y a cada uno le di su parte. Me quedé nuevamente solo / con el cuenco de mi mano vacío; cerré entonces la mano, la hice puño y decidí pelear por aquello que otros nos arrebataron”. Por eso, cuando pienso en esas otras periferias –la Comuna 13, las veredas lejanas de departamentos lejanos, los migrantes, los habitantes de calle– recuerdo experiencias parecidas. Pienso en cómo tenía miedo de meterme en esos lugares, de hablar con esa gente. Hasta que lo hice. La terquedad y la curiosidad fueron más grandes que el miedo y el prejuicio. Fui y me metí a esos lugares; fui y hablé con esa gente; y descubrí que no eran lugares infernales a los que fuera imposible acceder ni era gente peligrosa con la que fuera imposible hablar. Y aunque lo hubieran sido, algo en mí me dice que, de todas formas, no importa tanto. El peligro está en todos lados. Pienso que el Cauca es más que lo que dicen quienes fingen saber. Pienso que no es solo lo que dicen que es. Tengo pocas certezas en la vida, pero las que tengo las atesoro como quien guarda un rayo de luz en un bolsillo por si la oscuridad de la noche se torna muy intensa. Una de ellas es que entre el negro y el blanco hay toda una escala de grises. El miedo, supongo, es algo natural. Los prejuicios, sin embargo, se construyen.
Arauquita se está quedando solo

Mamá estaba por empezar su clase. Era febrero de 2022. Miró la lista de sus niños de prescolar y cuando subió la mirada, no encontró a uno de ellos. Así empezó todo, con un niño que un día faltó a clase y no volvió más. En adelante cada vez más pupitres empezaron a quedarse vacíos.
Gutiérrez, una deuda pendiente: El documental de una “masacre”

Este año se conmemoran los 25 años de una toma guerrillera que dejó 38 militares muertos en Gutiérrez, Cundinamarca. Hablamos con el director del documental que reconstruye este suceso.
Violencias de género como práctica de guerra: la fuerza del testimonio para la justicia
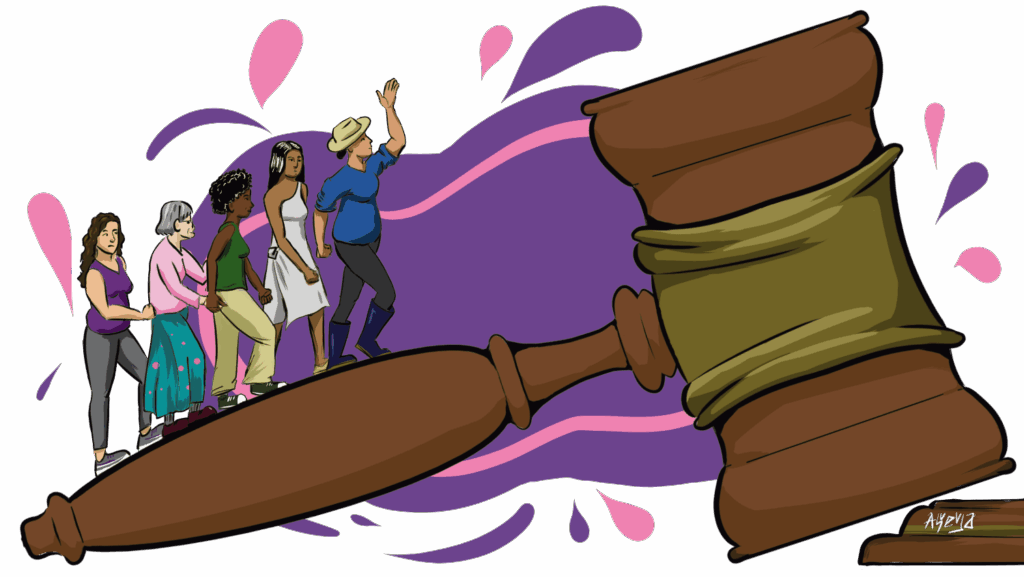
Más de 35 mil personas, la mayoría mujeres, fueron víctimas de crímenes contra sus derechos sexuales y reproductivos en el conflicto armado colombiano y la JEP es la responsable de impartir justicia sobre estos delitos por parte de exguerrilleros y agentes de la fuerza pública. Ante las limitaciones de la ciencia, la fuerza de la palabra tendrá que ser protagonista en el macrocaso 11. Ilustración: Jhojan Millán M. @alverja.caricatura. Todos los grupos armados en Colombia han cometido crímenes contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. Solo en el 2002, el año con más registros de estos hechos, más de 3000 personas sufrieron alguna violencia sexual, reproductiva o por prejuicio, todas basadas en género, en el contexto del conflicto armado. Alrededor de 2800 eran mujeres. Estos fueron algunos de los datos con los que la Justicia Especial para la Paz (JEP) puso en marcha, en septiembre de 2023, la fase de reconocimiento del macrocaso 11. Aunque el Grupo de Análisis de la Información (GRAI) de la JEP concluyó que hubo al menos 35.178 víctimas de estos crímenes, en el 30 % de los casos no hay registro del posible agresor. Y en los que sí se presume qué grupo cometió los hechos, el primer lugar lo ocupan los paramilitares, que no son objeto de la JEP. ¿Cómo se demuestra quién es responsable de delitos cometidos hace una, dos o tres décadas? Si los comparecientes llamados a responder por estas violencias no las reconocen, ¿cómo se les puede vencer en juicio? La violencia de género se planteó desde los acuerdos de paz de 2016 como un asunto transversal de investigación de la JEP y ya venía investigándose en otros macrocasos. Sin embargo, el macrocaso 11 “es simbólicamente relevante porque muestra que la violencia basada en género ocurrió de manera masiva y que merece tener un lugar importante en el proceso de investigación después de los acuerdos de paz”. Así lo explica María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide. Esta fue una de las organizaciones que presionó para la apertura de este proceso, mediante la Alianza 5 Claves, una red de organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres en el marco del conflicto armado. Después de analizar 971 informes entregados por organizaciones sociales y entidades estatales, el GRAI concluyó que al menos 309 hacían referencia a violencias sexuales y de género. El análisis le permitió a la JEP identificar patrones de criminalidad distintos a los que ya se habían abordado en macrocasos como el de secuestro o el de la situación territorial de Urabá. Por eso puso en marcha el macrocaso 11. “Por desgracia, es el último caso que abre la jurisdicción”, dice Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas ‒también de 5 Claves‒. “Hay casos que ya han avanzado por cinco años. En este tenemos menos tiempo para investigar y eso requiere también unas metodologías con mayor celeridad, con mayor participación de las víctimas y con un despliegue que la jurisdicción no ha hecho hasta el momento”, asegura. Probar lo que pasó Mientras que los protocolos de la justicia ordinaria en casos de violencia sexual indican la necesidad de recolectar de manera oportuna pruebas como entrevistas, análisis de contexto y muestras biológicas, algunos de estos procesos de investigación no son posibles en la justicia transicional por el tiempo que ha transcurrido. Denis Mukwege, ginecólogo de la República Democrática del Congo y ganador del Premio Nobel de Paz en 2018, visitó en 2019 las instalaciones de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. Allí declaró que “la pregunta clave está en el valor de la palabra de la víctima, lo que vale su testimonio. El solo hecho de estar presentándose ante un tribunal o una corte debería ser una prueba suficiente de lo que le sucedió”. La palabra de las víctimas llena los vacíos que la ciencia no podría. Birleyda Ballesteros, lideresa de víctimas en Urabá, dice que la JEP les ha dado mucha importancia a los testimonios “porque somos nosotras quienes estamos hablando de unas verdades verdaderas, como lo llamé yo en el informe que hicimos, porque creo que fuimos las que sufrimos. A nosotros nos violentaron, por lo tanto, somos quienes debemos hablar de esa verdad”. Laura Moreno, abogada de la Colectiva Justicia Mujer, explica que para las investigaciones judiciales de las violencias basadas en género (VBG) en el marco internacional se adopta una flexibilización del estándar probatorio. Así, el testimonio y los testigos de oídas toman más fuerza como pruebas. Así lo explica: “Es como una casa de varios pisos. Para poder condenar a una persona yo tengo que llegar al segundo piso y las escaleras son las pruebas, pero cuando yo estoy en VBG no tengo que llegar al segundo piso sino al mezanine (entrepiso)”, explica Laura. El camino rápido en la justicia transicional es el reconocimiento de los comparecientes: “Es como si me hubiera montado en un ascensor, ya no tengo que probar nada porque subí inmediatamente. Pero como no tenemos reconocimiento, es ahí donde vamos a tener que probar”. Un caso que puede servir de modelo para las investigaciones que adelantará la JEP en este proceso es el de Sepur Zarco, una comunidad rural en Guatemala donde mujeres del pueblo maya fueron violentadas y esclavizadas por militares durante la guerra civil. Daniela Barrios, directora de la organización guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo, contó en una clínica jurídica convocada por la Colectiva Justicia Mujer el 20 de octubre de 2023 que “para validar las pruebas hicieron peritajes arquitectónicos, antropológicos y lingüísticos que comprobaran la veracidad de los testimonios, además de estudios territoriales que analizaron los comportamientos y comprobaron la existencia de bases discriminatorias, de las cuales partieron las violencias basadas en género”. Dos exmilitares fueron condenados. Aunque este tipo de validación de pruebas se relaciona con un método científico que busca comprobar una hipótesis por medio de ensayos y experimentos, Laura señala que en Colombia no se ha podido acceder a ese tipo de
