Más que una línea amarilla: lo que hay detrás de la Cultura Metro

Aunque han pasado 30 años desde el viaje inaugural del Metro, desde antes de su apertura, esta iniciativa de cultura ciudadana ya se estaba gestando como una estrategia pedagógica para las y los futuros pasajeros de este sistema. Tres décadas después nos preguntamos qué hay detrás de la Cultura Metro. Foto: Luis Miguel Ríos. Este año, el Metro de Medellín cumplirá 30 años desde que inició operaciones, en noviembre de 1995. Sin embargo, siete años antes de que el primer vagón recorriera el valle de Aburrá ya se discutía un proyecto educativo para preparar a la ciudadanía frente a este nuevo sistema de transporte. Ese proyecto sería el antecedente de lo que más tarde la gente llamaría Cultura Metro: una iniciativa que hoy influye en los usuarios de formas tan sutiles que, con frecuencia, pasan inadvertidas. ¿Qué es la Cultura Metro? En términos conceptuales, la institución define la Cultura Metro como un modelo que promueve relaciones positivas en tres dimensiones: con uno mismo, con los otros y con el entorno. Así lo explica Hugo Armando Loaiza, coordinador de la Gerencia Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín. Él destaca que este proceso comenzó en 1988 y que, en sus inicios, no tenía nombre; sería la ciudadanía, con el tiempo, quien lo bautizaría. Su origen responde a la necesidad de formar al público antes de la puesta en marcha del sistema. En 1988, la estrategia se centraba en preparar a la comunidad como futura usuaria. Programas como el Vagón Escuela buscaban mostrarles a los habitantes del valle de Aburrá cómo serían los trenes, qué elementos tendrían y cómo se usarían. Ese punto de partida definió la línea base de lo que hoy continúa vigente. Actualmente, la Cultura Metro es un código de comportamiento y una ética colectiva en la que, según Lucía Arango Liévano, jefa de la División de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Antioquia, existe un consenso tácito. Pero es más que un decálogo: detrás hay una fuerte fundamentación teórica desde la comunicación, el control de masas y la sociología. Son teorías aplicadas mediante mecanismos sutiles que orientan el comportamiento del usuario hacia lo que la institución considera deseable. Loaiza señala, por ejemplo, que la limpieza de las estaciones no es un asunto de estética sino parte de una estrategia basada en la teoría de las ventanas rotas, propuesta por James Q. Wilson y George L. Kelling en 1982. Esta sostiene que los signos de desorden fomentan la delincuencia; en contraste, el aseo del Metro refuerza comportamientos positivos. Desde la psicología social, la psicóloga Meilin Ortega entiende la Cultura Metro como un proceso de aprendizaje observacional: los usuarios imitan conductas al verlas repetidas, interiorizando las normas sin necesidad de sanciones explícitas. Esto fortalece una identidad compartida que, según la Teoría de la Identidad Social, convierte al usuario en miembro de un grupo con valores propios. Loaiza también destaca una tríada fundamental descrita por Cristina Bicchieri: formación, control y sanción. En el Metro se privilegia el pilar formativo, se aplica en menor medida el control y se procura evitar la sanción directa, aunque esta sigue existiendo. De allí la presencia de la Policía Nacional, única autoridad con facultad legal para retirar a un usuario ante situaciones como hurtos, riñas o casos de abuso. ¿Por qué los paisas aman y cuidan tanto el Metro? Según Lucía Arango, el Metro surgió en un momento en el que Medellín tenía una profunda sed de patriotismo. A finales del siglo XX, la ciudad era reconocida internacionalmente por su violencia y la ciudadanía buscaba motivos de orgullo. En ese contexto apareció un sistema de transporte moderno, inédito en Colombia. Para Loaiza, esa innovación aún vigente explica el fuerte vínculo emocional con el Metro. La institución no solo transporta personas, sino que ofrece un valor agregado: servicios paralelos como los Escuchaderos, los Bibliometros o las exposiciones de arte dentro de las estaciones. Estos generan cercanía, identidad y una forma de reciprocidad ciudadana. Este modelo responde, en parte, a la teoría del «pequeño empujón» de Richard Thaler. Loaiza lo resume así: «El Metro te entrega el 10% diciéndote que no cruces la línea amarilla; espera de ti el 90% restante haciendo caso». Desde la psicología comunitaria, Ortega señala que programas como Amigos Metro o Bibliometro fortalecen la autoeficacia colectiva: la confianza en la capacidad del grupo para mantener el orden. El usuario deja de ser un simple pasajero y se convierte en agente de cuidado. Todo esto se conecta con el concepto de desarrollo orientado al transporte. «El transporte transforma las ciudades porque transforma los hábitos, y los hábitos de moverse cambian completamente la ciudad», afirma Loaiza. Arango agrega que este modelo se articula con la narrativa del «desarrollo paisa», históricamente ligada a «vencer el monte»: un ideal de progreso basado en la urbanización y el orgullo regionalista. La Cultura Metro, afirma, recoge elementos cuestionables de esa tradición, como la idea de que Antioquia es la región más desarrollada del país. «El Metro de Medellín logró hacerle creer a todo un país que un medio de transporte común era un lujo y no un derecho», sentencia. Las opiniones de los usuarios reflejan que la Cultura Metro es ampliamente valorada, pero enfrenta tensiones. Para muchos, es un hábito inculcado desde la infancia y un motivo de orgullo. Sin embargo, coinciden en que en horas pico sus principios se desdibujan entre empujones, falta de empatía y congestión. Algunos aseguran que la cultura se ha debilitado; otros la consideran dogmática. En conjunto, las voces ciudadanas muestran una cultura apreciada, pero frágil frente a la presión diaria del sistema. ¿Qué se sacrifica con esta idea de cultura? Arango cuestiona cómo un modelo de cultura dominante puede justificar prácticas problemáticas en nombre del orden. En el caso de la Cultura Metro, señala que esta ha validado comportamientos como la delación o el linchamiento social. Recuerda el caso de 2018, cuando tres grafiteros murieron arrollados por un tren de mantenimiento mientras pintaban un vagón. En redes sociales, muchos
Inhala y exhala (hasta que la crisis climática te lo impida)
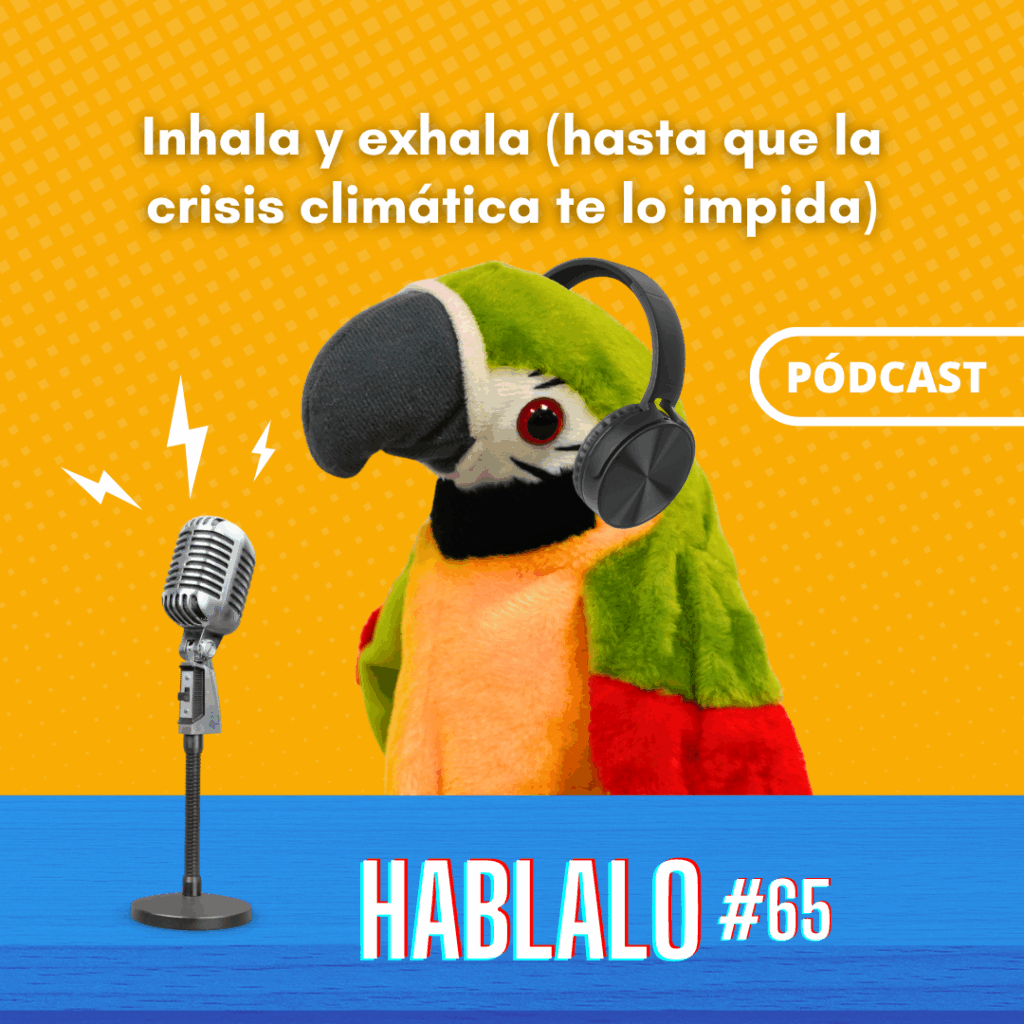
https://youtu.be/7Si-XYsNq8M?si=hLQTNnlL-GbSQbHi El cambio climático no solo pone en riesgo el planeta, también nuestra salud. El nuevo informe de The Lancet advierte que, para 2050, más de 21 millones de personas podrían morir por sus efectos combinados. Uno de los impactos más silenciosos es la mala calidad del aire. Aunque no siempre la notamos, en Colombia y en Medellín ya representa un problema grave. En el episodio #65 de Hablalo, conversamos con Lina Marcela Porras y Duván Steven Suárez, profes de la Facultad de Medicina de la UdeA, sobre cómo esta crisis ambiental también es una crisis de salud: más calor, más contaminación y más enfermedades respiratorias. Entrevista: Natalia Mosquera y Valentina Salazar. Producción: Carmelo, Valeria Morales, Santiago Vega Durán y Andrés Tuberquia.
“Una cosa es el carro eléctrico y otra es el mundo eléctrico”: José Clopatofsky habla del panorama de la movilidad eléctrica en Colombia
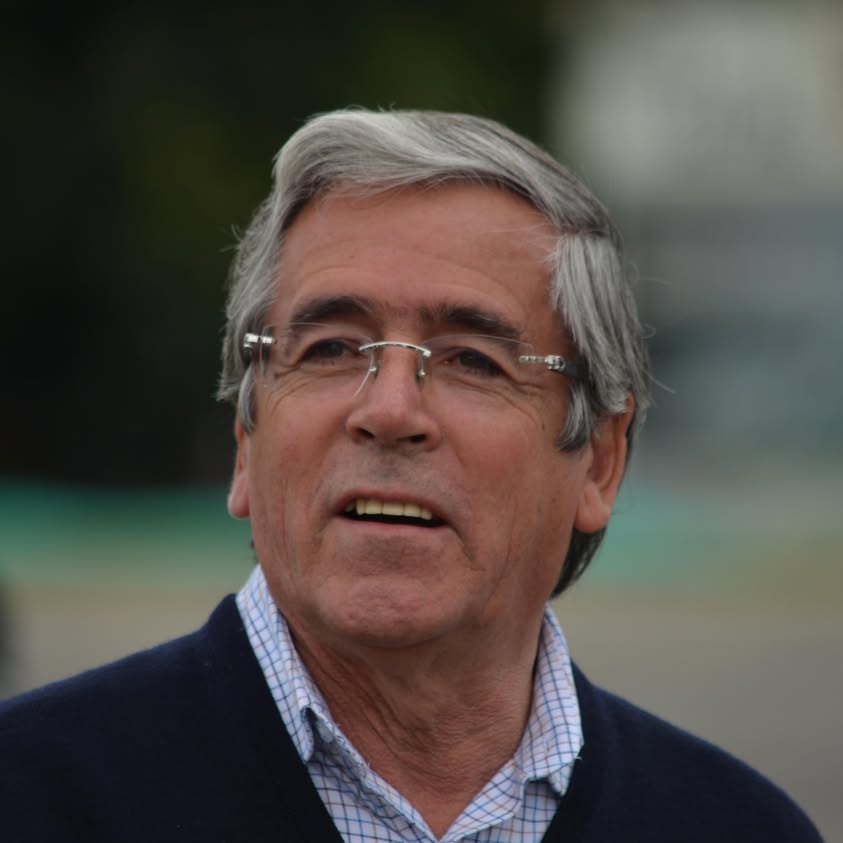
El periodista, reconocido por su larga trayectoria como director de la revista Motor, muestra su postura respecto al aumento de ventas de vehículos eléctricos en el país. Foto: Facebook Jose Clopatofsky. José Clopatofsky se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del sector automotor en Colombia. Su trayectoria en la Casa Editorial El Tiempo abarca 58 años, en los que ha cubierto deportes, política y múltiples frentes informativos. Sin embargo, su especialización en el mundo del automóvil —campo en el que fue pionero hace más de cuatro décadas y en el que hoy dirige la revista Motor— lo ha convertido en referente indiscutible en el análisis y la divulgación de la movilidad en el país. En esta entrevista, comparte su visión sobre los retos y el futuro de la movilidad eléctrica en el país, a propósito del aumento en las ventas de este tipo de vehículos en el país. Las ventas de automóviles eléctricos hasta agosto de este año, comparado con la etapa entre enero y agosto del año pasado, han crecido en un 176 %, según datos de Fenalco. ¿A qué se debe ese crecimiento? Hay varias razones. Proporcionalmente los automóviles eléctricos tienen un precio relativamente accesible en Colombia debido a que no pagan impuestos. Si estuviera en el mismo régimen de todos los demás carros serían muchísimo más caros. Segundo, hay una tendencia de moda de la gente interesada en vincularse a esto, de la experiencia del carro eléctrico, no solamente de acá, de Colombia, es de la clientela mundial. Mucha gente lo está comprando para eludir el pico y placa también. La marca que más ha aumentado sus ventas en cuanto a vehículos eléctricos es una marca china. ¿De alguna u otra manera rompe ese pensamiento de que los vehículos que vienen de China son de mala calidad? Están llegando carros de China mucho mejor confeccionados, la calidad de ese país ha progresado una barbaridad y esto obedece también a las órdenes del gobierno chino, porque hace muchos años les dieron a todos los comerciantes una pauta de comportamiento de calidad. Pero hay que esperar. Estamos juzgando un carro que tiene un año o dos en el mercado mundial, contra los vehículos que tienen toda una historia. Obviamente, hay otro factor que facilita mucho, y es que la mecánica eléctrica es muy simple. El motor eléctrico tiene muy pocos componentes, es un motor genérico que está inventado, lo hay en la licuadora, en la nevera, lo hay en mil cantidades de máquinas. El carro tiene un futuro, pero no es un futuro total. Hay que mezclar todas las tecnologías para la movilidad del mundo. Los objetivos gubernamentales con los vehículos eléctricos se impulsan por toda una narrativa de cuidar el medio ambiente. ¿Usted considera que ese objetivo sí se cumple? Seguramente muchas personas lo hacen por una conciencia ambiental, muy bienvenida, pero no hay una proporcionalidad conocida al respecto. Yo creo que hay un problema y es que, pues es muy fácil sentarse en un escritorio, en un parlamento, hacer unos votos y decir en el año 2035 todos los carros deben ser eléctricos. Es muy fácil, como dijo el presidente cuando era alcalde o ahora, que el año siguiente todos los taxis de Bogotá y del país deben ser eléctricos y no ha llegado al primero. Está totalmente claro que en el 2035 no hay forma de atender el parque mundial de eléctricos, no hay forma de producirlos, ni de introducirlos, ni de cargarlos. Entonces, eso es una cosa utópica, bastante fantasiosa, todas esas cifras que se dan no son reales, no son cumplibles y tiene que haber un ajuste. El ciudadano, en general, puede desconocer ese contraste entre dónde se fabrican y dónde van a ser utilizados estos vehículos finalmente. Por ejemplo: la geografía o la infraestructura del territorio, de alguna manera, puede ser un factor que se vea como un obstáculo para los fabricantes. ¿Qué avances hay en ese aspecto? Hay muchas cosas que todavía falta conciliar, porque una cosa es el carro eléctrico y otra es el mundo eléctrico. Un carro eléctrico está inventado, pero alimentarlos, cargarlos, darles viabilidad operativa, es muy complicado. Uno dice, bueno, en Estados Unidos ya pusieron 120 mil cargadores, pues necesitan 500 mil; en Colombia hay 40, o 50, o 60, necesitamos 400. Entonces todo ese mundo eléctrico falta por desarrollarlo para que el automóvil eléctrico fuera universal y único. Eso no va a pasar, no puede pasar. La industria del automóvil no vende electricidad, no vende gasolina. A ellos les dijeron ‘hagan carros cero emisiones.’ Ahí están, pero los gobiernos tienen la obligación, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de proveer la energía para que ese tipo de vehículos funcione con la misma capacidad y autonomía de los de gasolina o diésel. Con toda esta información, ¿usted qué le puede recomendar a la persona que en ese momento planea comprar un nuevo vehículo? Pues yo le diría que haría un revuelto: los híbridos, los que son de verdad híbridos y que aportan electricidad. Son una solución bastante inteligente y neutra con respecto a todas las cosas que hemos planteado, porque funciona en gasolina indefinidamente, aporta electricidad y aporta beneficio al medio ambiente; no tiene pico y placa, tiene también reducciones en impuestos, el híbrido de alguna forma ofrece lo mejor de los dos mundos. El comprador de eléctrico debe conocer muy bien el mundo donde se va a meter, conocer bien la forma como va a operar y ver que eso le convenga, que le funcione para su diaria movilidad, porque el carro eléctrico no se puede comprar por goma. Usted anteriormente ya había hablado un poco sobre el tema de la vida útil de estos vehículos, mencionando que una batería tiene un costo bastante considerable respecto al valor del carro. ¿Vale la pena lo que se supone que uno se ahorra en cuanto a gasolina y demás, respecto a los costos por esto de la vida útil? A ver, ese cuento con la gasolina que me ahorro 100 mil o 150 mil pesos mensuales, pues realmente no es significativo en un carro que vale 140 o 150
De la condena a la absolución hay un solo fallo
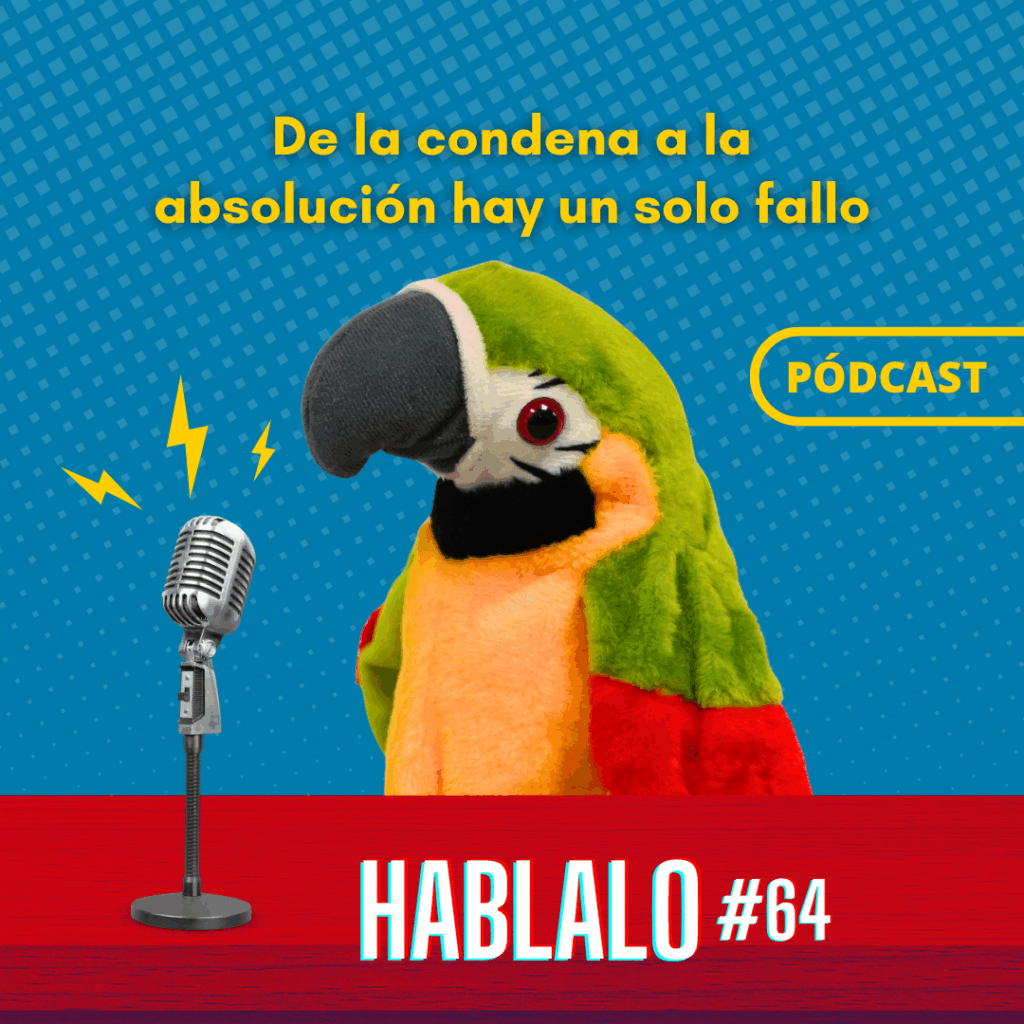
https://youtu.be/AEq6gMHaHp8?si=Aoep9sjOGedxxfmh El Tribunal Superior de Bogotá absolvió en segunda instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez de los cinco cargos por los que había sido condenado a 12 años de prisión: soborno de testigos y fraude procesal. La decisión, emitida este martes 21 de octubre, cambia por completo el rumbo del proceso judicial que durante años ha marcado la agenda política y judicial del país. En el Hablalo #64 conversamos con Sergio Arboleda, abogado y defensor de derechos humanos de la Corporación Jurídica Libertad, sobre por qué este fallo es tan distinto al primero, qué significa para el caso y qué se espera ahora con el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía. Entrevista: Juan José Acevedo y Valentina Quintín López. Producción: Carmelo, Santiago Bernal Largo, Valeria Londoño Morales, Daniela Sánchez Romero, Andrés Camilo Tuberquia Zuluaga y Santiago Vega Durán.
La queremos pública, no endeudada: los repres estudiantiles hablan sobre la crisis
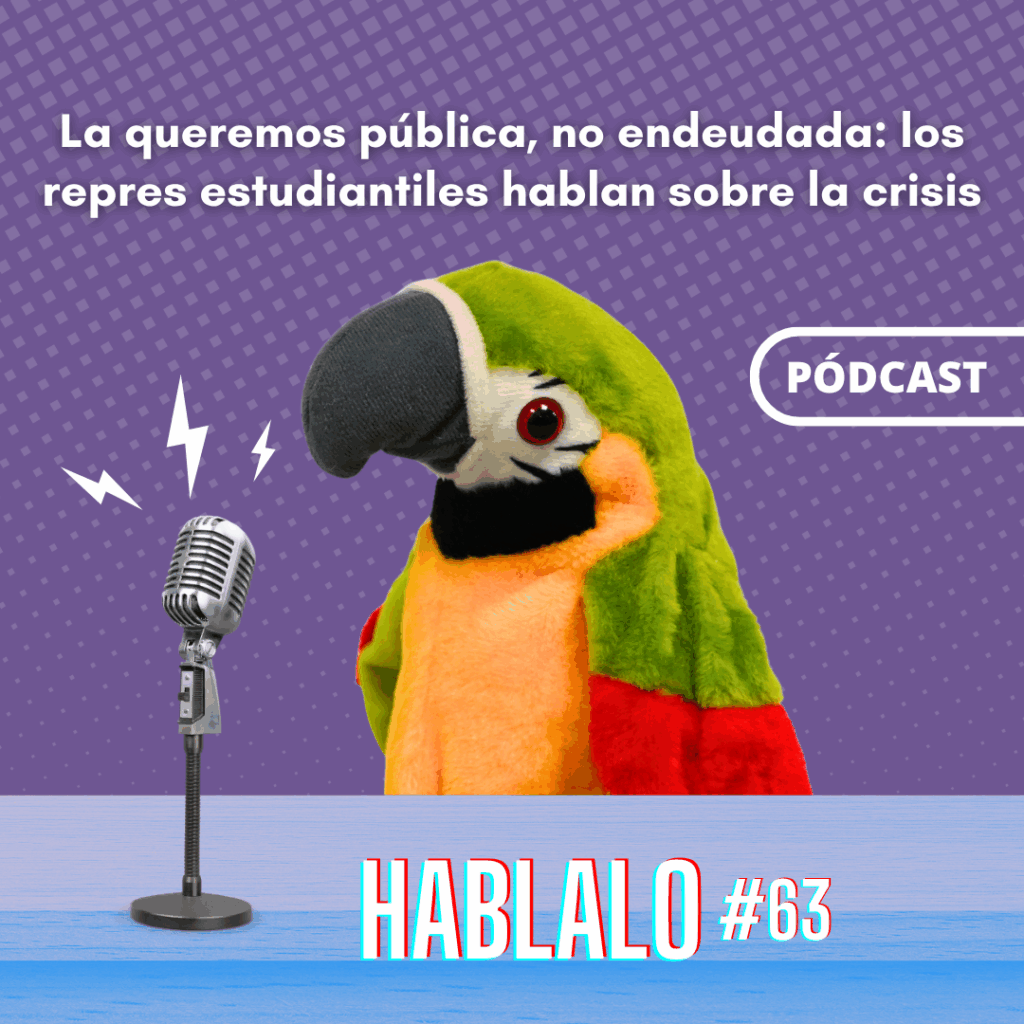
Desde el 11 de septiembre, la silla de la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UdeA tiene nombres. Los nuevos representantes manifiestan que su labor se centrará en hacer veeduría al manejo de los recursos y que les preocupa la solución por la que han optado los administrativos: el endeudamiento. En el episodio #63 de Hablalo conversamos con Laura Melissa Olarte, representante principal, y Juan Manuel Muñoz, representante suplente, sobre su labor, sus ideologías, su trayectoria en el movimiento estudiantil y la lectura que hacen de los distintos actores y de los miembros del CSU en medio de la multicrisis de la Universidad. Melissa y Juan enfatizan en que la actual reforma a la Ley 30, si se llega a dar, no es el fin de la lucha estudiantil, sino que hay que seguir luchando por una reforma integral que aborde otros ejes importantes para la Universidad: el bienestar, las violencias basadas en género, la democracia y la participación. Entrevista: Gisele Tobón y Santiago Vega Durán. Producción: Carmelo, Gisele Tobón, Valeria Londoño, Santiago Vega Durán, Santiago Bernal y Andrés Tuberquia.
Con poco gas se apaga nuestra seguridad energética

En medio del incremento a las tarifas del gas natural y la creciente necesidad de importarlo, toman relevancia las discusiones sobre la seguridad energética del país y el impulso de una transición hacia fuentes alternativas de energía.
Entre el águila y el dragón

La disputa arancelaria entre China y Estados Unidos, desatada bajo el Gobierno de Donald Trump, sacude al mundo desde el llamado “Día de la Liberación”. En este contexto, Colombia se enfrenta a un panorama incierto en el que, por ahora, parece apostarle a fortalecer su relación con el gigante asiático, pero las consecuencias de esta decisión podrían jugarle en contra. En la pugna entre China y Estados Unidos por la hegemonía económica mundial, países como Colombia están quedando en la mitad. Ilustración: José M. Holguín. El 2 de abril fue llamado por el presidente Donald Trump como el “Día de la Liberación” en Estados Unidos. Esto porque era el día pactado para anunciar un paquete de aranceles del 10 % para la mayoría de los países, y otros más altos para países y comunidades políticas como Vietnam (90 %), Taiwán (64 %) y la Unión Europea (39 %). Estos impuestos llegaron acompañados de declaraciones sobre las relaciones comerciales: “Durante décadas nuestro país ha sido estafado por países cercanos y lejanos […], pero eso no va a volver a ocurrir”, dijo. Desde esa fecha el principal objetivo de los aranceles ha sido China. Iniciaron en 67 %, luego escalaron hasta 145 % y, finalmente, tras un acercamiento entre las dos potencias, se establecieron de forma temporal en 30 % el 12 de mayo. Colombia, aliado histórico de EE. UU. en el continente, está en medio de ese campo de batalla geopolítico en el que los aranceles y la guerra comercial han obligado a decenas de países a tomar un bando. Así, el país mira hacia Europa, África y, principalmente, al Pacífico en busca de mejores oportunidades. A pesar del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2012 con EE. UU., Colombia fue uno de los países que recibió en abril el 10 % de aranceles. Esto provocó respuestas por parte de la Cancillería y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que, en conjunto, anunciaron que lideran “una estrategia integral para ampliar y consolidar nuevos destinos para nuestras exportaciones”. La canciller Laura Sarabia también declaró, durante el “Día de la Liberación”, que buscaría negociar la eliminación de los aranceles a Colombia, y que enviaría formalmente la petición el 11 de abril, aunque hasta ahora no ha habido avances significativos. Detrás de esta conversación hay una razón importante: Colombia no puede responder recíprocamente a los aranceles, como sí pudieron hacerlo Brasil, China y la Unión Europea. Según Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit, “Colombia no tiene cómo responder con la misma moneda”. Además, la profesora piensa que no hacerlo es una buena decisión: “Es reconocer lo pequeña que es nuestra economía, lo frágil y dependiente que somos de Estados Unidos hoy”. La situación se complejiza más porque la economía colombiana depende, en gran medida, de las exportaciones e importaciones de este país norteamericano. “Colombia no debería renunciar del todo a la relación económica, comercial y política con los Estados Unidos, porque sigue siendo el principal comprador de nuestros productos de exportación”. Javier Sánchez, coordinador del semillero de investigación en Estudios Asiáticos de la Universidad de Antioquia. Tweet Según el Dane, hasta marzo de 2025, el 32.3 % de nuestros ingresos por exportaciones provenían de las realizadas a EE. UU. Además, el 39 % de todas las inversiones extranjeras directas del 2024 vinieron de ese país: cerca de 5550 millones de dólares. Por esto, Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), dijo en enero a CNN que no es posible reemplazar las exportaciones enviadas a EE. UU., como sugirió el presidente Petro en enero ante las amenazas de las imposiciones arancelarias de Trump. La dependencia económica de Colombia con EE. UU. viene desde más atrás. Sin ir muy lejos, para el año 2000 el 30 % de las exportaciones colombianas llegaron a manos norteamericanas y, de acuerdo con el Dane y el U. S. Census Bureau, en 2015, poco después de la firma del TLC, las exportaciones a ese país alcanzaron su punto más alto: el 40 % de los productos colombianos. Mantener una relación preferente con EE. UU. es riesgoso. Como dice Javier Sánchez, “la imposición de aranceles a México y Canadá por parte de Trump demuestra la volatilidad de depender de un socio que prioriza sus intereses sobre la estabilidad regional”. Por su parte, quienes se han acercado a China han enfrentado consecuencias directas desde Washington: el 28 de febrero del 2025 Trump afirmó que el canal de Panamá estaba bajo influencia china, y amenazó con medidas arancelarias a este país. En consecuencia, Panamá decidió no renovar el acuerdo de entendimiento con China que está vigente hasta el 2026 y por el cual hace parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. “Yo creo que es interesante ver qué va a pasar con Estados Unidos, porque Trump está en una dinámica un poco amenazante: ellos o nosotros; pero tampoco está ofreciendo beneficios a cambio de elegirlos a ellos. Puede que Panamá se quede sin el pan y sin el queso”. Andrea Arango, politóloga y profesora de Ciencia Política de las universidades de Antioquia y Eafit. Tweet La vía hacia el Lejano Oriente Cientos de países se han adherido a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, que inició en 2013 con Xi Jinping, presidente de China. Esta estrategia se basa en la financiación de grandes proyectos de infraestructura por todo el mundo, como puertos en el océano Índico, el Sudeste Asiático, África y ciertos puntos de Europa, además de gasoductos y vías férreas entre Asia y Europa con el objetivo de consolidar la economía china. Panamá fue el primer país de la región en adherirse a este acuerdo en el 2017. Le siguieron Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Perú, Nicaragua y Argentina. Colombia fue el último en sumarse. El 14 de mayo Gustavo Petro firmó el ingreso del país a la Iniciativa de la Franja y la Ruta durante una
¡A ver, a ver! ¿Quién lleva la batuta cuando el Gobierno es de izquierda?

Aunque no hay avances sustanciales en la promesa de reformar la Ley 30 de 1992, que organiza “el servicio público” de educación superior, los universitarios todavía se debaten sobre qué posición tomar, como movimiento social, frente al Gobierno de Gustavo Petro. Collage: Valentina Urrea Aristizábal y Santiago Bernal Largo. Ha pasado más de un año desde que Gustavo Petro asumió la presidencia y el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, de educación superior, una de sus promesas de campaña, sigue en borrador. Sin embargo, el movimiento estudiantil no ha asumido la posición confrontativa que lo ha caracterizado frente a otros Gobiernos. La llegada de Petro al poder fue ampliamente respaldada por jóvenes y universitarios; ahora, el movimiento estudiantil ha asumido una posición expectante mientras define en qué lugar se ubicará en relación con el Gobierno y su propuesta de reforma. La postura de los estudiantes ha sido “débil”, según Carlos Díaz, estudiante de Ciencia Política que entre 2018 y 2022 participó de marchas y otros espacios del movimiento estudiantil. Él considera que la victoria de Petro también se debió al movimiento estudiantil, pero cree que esa afinidad ha sido contraproducente, pues ha “cegado” a los estudiantes por tratarse de un presidente de izquierda. “El movimiento estudiantil que hubo de 2018 a 2022 parece haber muerto. Parece haber perdido su independencia y carácter crítico respecto de cualquier Gobierno y gobernante”, apunta Díaz. A pesar de que el movimiento estudiantil tiene un relevo de militancias y liderazgos constante, esto no ha sido impedimento para que se herede entre generaciones la idea “de que sí o sí hay que hacerle oposición al Gobierno”, como señala Luisa López, politóloga y magíster en Sociología Política. Por eso, considera que buena parte del estudiantado no ha reflexionado sobre la correlación de fuerzas que puede implicar apoyar o no al Gobierno y, en particular, esta propuesta de reforma a la educación superior. Esa reflexión se intentó abordar en el más reciente Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), que se convocó en la UdeA del 22 al 24 de septiembre de 2023 para discutir los aspectos del borrador a la reforma de la Ley 30, entre otras preocupaciones de la comunidad estudiantil de distintas universidades de Colombia. Pero no se consiguió. El último día del encuentro el cronograma estaba retrasado casi 10 horas: la discusión en plenaria sobre los reclamos del movimiento estudiantil al Gobierno debía comenzar en la mañana, pero cuando por fin tomó lugar, las delegaciones de varias partes del país empezaron a irse. Eran las cinco de la tarde, el Teatro Universitario Camilo Torres Restrepo estaba casi vacío y los universitarios aún no habían acordado una declaración política. Los últimos estudiantes se debatieron entre tomar una postura a favor del Gobierno o, en cambio, distanciarse de este. Al final, la que era una de las decisiones centrales del encuentro quedó en el aire por la falta de cuórum para tomarla. “El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la universidad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las coyunturas políticas, sociales y económicas del país”, piensa Carlos Díaz, quien además considera que el desorden de este encuentro y las ausencias en algunas plenarias y discusiones muestran que hay menos compromiso de la comunidad estudiantil con las causas del movimiento. «El movimiento estudiantil cada vez se ve más reducido dado que son pocos los jóvenes que ingresan a la univerisdad pública y mantienen un criterio crítico y profundo sobre su importancia en las conyunturas políticas, sociales y económicas del país». Carlos Díaz A esto se suman las complejidades de establecer liderazgos en el movimiento estudiantil, ya que mientras en la movilización social es importante generar identidades colectivas y roles de liderazgos, como explica Luisa López, en el caso de los universitarios hay relevos generacionales que interfieren con este factor: “Se es mujer toda la vida, se es obrero durante gran parte de la vida productiva, pero se es estudiante muy poco tiempo y eso hace que se pierda muy rápido el trabajo de la formación de líderes”. En debate permanente El período 2018-2022 fue de mucha agitación social. En 2019 y 2021, durante el Gobierno Duque, se dieron masivas protestas nacionales en contra de un intento de reforma tributaria, de la desfinanciación de las universidades públicas, del asesinato de líderes sociales y del incumplimiento del presidente con los acuerdos de paz. Fue en el marco de ese Gobierno que surgió el ENEES como una propuesta para unificar fuerzas en el movimiento estudiantil. Su última reunión, antes de la del 2023, fue en noviembre del 2019 en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, con delegaciones de 23 instituciones de educación superior, menos que los tres mil estudiantes de 41 instituciones que participaron en el más reciente encuentro, en la UdeA. Allí debatieron y presentaron propuestas sobre ejes temáticos como la financiación, el bienestar, la regionalización, las violencias basadas en género, entre otros. La financiación es uno de los puntos álgidos en la reforma a la Ley 30. El artículo 87 de la ley vigente determina que los aportes que entran a las IES del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales se calculan según el Índice de Precios del Consumidor (IPC), es decir, con base en los precios de la canasta familiar. Ese aumento presupuestal no es suficiente para cubrir los costos de la canasta de insumos, productos y servicios necesarios para sostener una IES. Esto quiere decir que a las instituciones de educación superior les está entrando menos plata de la que gastan, lo que ha generado un déficit. Esta canasta es calculada cada semestre por el Dane en el Índice de Costos de Educación Superior (ICES). El proyecto de reforma propone que el aumento a las universidades se calcule con base en el ICES y no en el IPC. Juan Pablo Dussan, estudiante de Economía del Colegio Mayor de Cundinamarca, participó en
