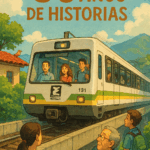“Alguna vez, tal vez, encontraremos refugio en la realidad verdadera. Entretanto ¿puedo decir hasta qué punto estoy en contra?
Te hablo de la soledad mortal. Hay cólera en el destino porque se acerca, entre las arenas y las piedras, el lobo gris. ¿Y entonces? Porque romperá todas las puertas, porque sacará afuera a los muertos para que devoren a los vivos, para que sólo haya muertos y los vivos desaparezcan. No tengas miedo del lobo gris. Yo lo nombré para comprobar que existe y porque hay una voluptuosidad inadjetivable en el hecho de comprobar.
Las palabras hubieran podido salvarme, pero estoy demasiado viviente. No, no quiero cantar muerte. Mi muerte… el lobo gris… la matadora que viene de la lejanía… ¿No hay un alma viva en esta ciudad? Porque ustedes están muertos. ¿Y qué espera puede convertirse en esperanza si está todos muertos? ¿Y cuándo vendrá lo que esperamos? ¿Cuándo dejaremos de huir? ¿Cuándo ocurrirá todo esto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para quién?”.
El infierno musical (1971) de Alejandra Pizarnik.

Un menú ritual
Dicen que en la memoria colectiva habitan historias de quienes, empujadas y empujados por un hambre primigenia o una fe ciega, cruzaron el tabú más brutal y se comieron al otro u otra. Aparecen cada vez que nuestras metáforas de devorar el amor se vuelven demasiado literales.
En pleno Pacífico, 1820: el ballenero Essex se hunde y la tripulación flota a la deriva, con la sal en los labios y el miedo revolviendo el estómago. Dicen que sortearon la muerte a mordiscos —“elige quién muere para que nosotros sigamos respirando”—, y esa carne clavada al paladar fue el impulso que Melville utilizaría para escribir.
Un salto de siglo y medio después, el 13 de octubre de 1972, un Fairchild uruguayo se estrella en los Andes y los sobrevivientes, atrapados por el hielo y el hambre, enfrentaron el mismo dilema: alimentarse de los cuerpos sin vida de sus compañeras y compañeros. Semanas de silencio, de miradas que cruzan costillas, hasta que comer se convierte en la única conversación posible para no morir. Cuando al fin bajan vivos… ¿cómo explicas que fuiste quien te alimentaste de ellas y ellos?
Pero el canibalismo no siempre viste harapos de desesperación. En el corazón de Brasil, los tupiguaraní creían que engullir al difunto era un trago de fuerza viva, un puente hacia la tierra sin mal. Y en las colinas de Nueva Guinea, los fore, con su canibalismo funerario, pasaron priones de carne a carne hasta que el kuru, esa enfermedad que devora el cuerpo desde adentro, surgió.
El salto a lo moderno trajo nuevas formas al deseo de consumir carne humana. Internet se volvió el nuevo mercado de la vorarefilia. Armin Meiwes, el caníbal de Rotemburgo, en 2001 publicó un anuncio en internet buscando a alguien que aceptara ser asesinado y comido. Bernd Brandes respondió. Hubo consentimiento, grabación, desmembramiento y un congelador lleno de restos humanos. El juicio dividió a la opinión pública entre quienes veían un acto voluntario y quienes denunciaban un crimen.
Y no fue el único. Karl Denke, el caníbal de Münsterberg, asesinó a habitantes de calle y viajeros entre 1921 y 1924, registrando meticulosamente cada víctima como si se tratara de una contabilidad cárnica. Guardaba la carne, presuntamente para venderla como alimento.
Nunca se sabrá, pues se suicidó antes de que el juicio lo alcanzara.
Y en América Latina, Venezuela no quedó fuera. Dorángel Vargas Gómez, conocido como El comegente, confesó haber asesinado y comido al menos a diez personas entre 1998 y 1999. Habitaba las calles y cazaba a sus víctimas cerca de ríos, utilizando un tubo como lanza. Guardaba la carne, cocinaba vísceras, enterraba extremidades. Cuando fue capturado, describió su dieta preferida, la carne de los hombres, decía, porque era más sabrosa.
No muy lejos, en Medellín, tenemos nuestra propia historia de terror, en agosto de 1928, el mayordomo de la hacienda La Escocia descubrió, en condiciones macabras, una mano humana saliendo del suelo, lo que desató una investigación que culminó en el hallazgo del cadáver mutilado de un adolescente de 14 años, identificado como Roberto de Jesús Múnera.
La investigación, conducida por el inspector Alfonso Cadavid Uribe y el detective O’Hanlon, de Scotland Yard, reveló que el cuerpo presentaba cortes irregulares, faltaban porciones de carne y se hallaron indicios de un proceso largo y laborioso, posiblemente realizado con un instrumento poco afilado. Al mismo tiempo, se conectaron otros casos de menores desaparecidos en años previos, lo que llevó a teorías sobre un grupo/secta de “chupasangre”.
El foco se centró en la familia Cano. Los testimonios apuntaron a Carlos Cano, y, en cierta medida, a su padre, Marcelino Cano, como responsables. Según las investigaciones, Carlos Cano sedujo y abusó del menor, para luego asesinarlo, mutilar su cuerpo y cocinar parte de su carne para ofrecerla a sus propios familiares.
Posteriormente, Carlos Cano fue juzgado y condenado en 1933, tras años de investigación y múltiples pruebas forenses.
Si te interesan casos como este, escucha el episodio uno de Caribales: ¿Realidad o mito urbano?

Lo que nos queda adentro
—¿Y si el amor cruzara el umbral de la piel?
—¿Y si no fuese solo metáfora y se anidara en la fibra, en el músculo, en el hueso?
Nos llenan de frases: “amor que te devora”, “me muero por ti”.
Suenan más a una invitación a una cena ritual que a un romance de cuento.
Entonces… entre mordisco y mordisco, una se pregunta: ¿en qué momento el canibalismo se volvió un tabú, si nuestras palabras ya lo insinúan desde hace siglos?
Y entonces (inevitable) aparece la eucaristía: “El que no coma la carne del hijo del hombre y beba su sangre, no tiene vida entre nosotros” (Juan 6:53).
Un banquete teo-fá-gi-co, casi fértil —cuerpo de Cristo como postre y salvación—.
Carl Sagan (1974), citado por Jáuregui (2003), lo interpreta como una ceremonia cargada de simbolismo: un acto de comunión, sí, pero también de fusión, de deseo trascendental.
Quienes niegan que la eucaristía influye en la percepción simbólica del canibalismo, están cometiendo un pecado, no de fe, sino de honestidad. El cristianismo, nos guste o no, ha sido una de las narrativas más influyentes en Occidente.
Vicky Velásquez, teóloga, explica que “en el Antiguo Testamento sí se hace mención del canibalismo en situaciones extremas, como es el caso de las mujeres de Samaria que se comieron a sus hijos durante el asedio de la ciudad […]. Allí es mencionado, no es juzgado, es decir, se menciona el hecho”. Esta escena aparece en el Segundo Libro de los Reyes, de forma explícita:
“Y aconteció después de esto, que Ben-adad rey de Siria reunió todo su ejército, y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria […]. Entonces una mujer dijo al rey: Señor mío, rey, esta mujer me dijo: Da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos, pues, a mi hijo, y lo comimos. El día siguiente yo le dije: Da acá tu hijo, y comámoslo; mas ella ha escondido a su hijo” (2 Reyes 6:24–29).
Entonces, digamos, que unas mujeres se comen a sus hijos y no hay juicio, solo registro. La biblia como testiga fría. Una ciudad, un hambre y alguien escribe eso sin levantar la ceja.
Y una piensa: ‘ah, entonces se puede narrar el canibalismo sin escándalo, sin castigo, sin gritar herejía, como si fuera solo eso: una manera más de seguir viviendo’. Ahí se abre algo. Una hendija en la moral, devorar no siempre es condena, puede ser ritual, necesidad, hambre de otro tipo o incluso (y aquí se me escapa una metáfora) amor.
Desde otro lado, pongamos, el lado de las y los que se ponen gafas para mirar el mundo: antropólogas y antropólogos, teólogas y teólogos, gente que ya no se asusta fácil con el tema.
Dicen: bueno, pero si lo pensamos bien… el canibalismo simbólico está por todos lados y, en las iglesias, además, se institucionaliza como un gesto espiritual legitimado.
Esteban Cruz, antropólogo, dice que se basó en Hans Küng, —sí, el teólogo del Vaticano— para leer la eucaristía como un gesto caníbal. Jesús diciendo: coman, esta es mi carne y todas y todos, tan obedientes, abriendo la boca porque el milagro lo permite, porque la hostia se vuelve carne literal en algunos casos, hasta la Iglesia lo ha certificado. Carne y sangre. Entonces esto no es solo metáfora, es dogma, el cuerpo divino se come y no se cuestiona.
Y saben como le dicen a esto, dizque “transubstanciación”, ese truco lingüístico-teológico donde el pan se convierte en cuerpo y el vino, en sangre, así nomás, ni siquiera simbólico: real. Como si Dios se dejara devorar cada domingo.
¿Y qué pasa cuando el canibalismo no es crimen, sino sacramento? Escucha el episodio 2 de Caribales: un banquete teológico que no vas a querer perderte.

Según Pizarro Obaid (2013), el canibalismo se relaciona con la pulsión de incorporación y la fusión: deseo, posesión, transgresión. ¿No es eso lo que buscamos en el sexo? incorporar a la y el otro, comerle, chuparle, metérsele hasta que no se sepa dónde termina una cosa y empieza la otra.
Armin Meiwes lo llevó al extremo, una cita, un acuerdo, uno que se ofrece, el otro que lo devora, ¿crimen?, ¿o comunión perfecta? Nadie huyó, nadie gritó, solo hambre pactada.
Esteban Cruz une los puntos, dice que Meiwes y Jeffry Dahmer —conocido por la serie que se hizo famosa con su historia— querían lo mismo: poseer, impedir el abandono, comerse al otro para que nunca se vaya. Como si la digestión fuera un conjuro de permanencia.
Pero bajemosle el tono, imaginen lo mismo, sin cuchillos, un motel, piel con chantilly, un halls derritiéndose en la lengua, el sabor artificial del deseo, sushi sobre el abdomen, tanga de dulce que se muerde, que se arranca. Yo no sé ustedes pero a mí me enseñaron que eso también es comerse a alguien.
Solo que lo aceptamos, lo decimos, lo pedimos, lo proclamamos con o sin orgasmos. El mismo gesto trasladado al lenguaje, la misma hambre, pero más suave, más performática.
¿O no es lo mismo?, ¿no es todo, al final, una forma de decir: quiero que seas parte de mí?
Ángela Franco, nutricionista, y Adriana Patricia Mazo, experta en salud sexual y reproductiva, coinciden en que el chocolate, la chantilly, todo eso que se unta, se lame, se derrite sobre el cuerpo, no solo excita, también significa.
Porque sí, el placer entra por la boca, pero también por el símbolo, y cuando el cuerpo se vuelve plato, cuando el sexo se sirve tibio, ya no hay manera de separar alimento de deseo. Y ahí, justo ahí, es donde todo empieza a tambalear porque cuando la carne es símbolo y el deseo es argumento la ley ya no sabe por dónde entrar.
Obregón Taborda, Urán Córdoba y Quintero Mendoza (2019) lo dicen: esa imagen del canibalismo nos aleja de su crudeza, lo desactiva como crimen, lo convierte en algo ambiguo en un casi delito que no se puede atrapar con códigos ni artículos.
En Colombia, de hecho, el canibalismo no es delito, y no porque sea raro que pase —spoiler: lo es— sino porque está cubierto de símbolos, como si fuese un fantasma que no se puede tocar.
Me voy a tirar un honesticidio con ustedes, ¿no lo hemos romantizado ya lo suficiente? Desde el vampiro, ese caníbal con modales, que nos seduce con sangre, nos gusta, nos parece sexy (yo también vi Crepúsculo y quise que Edward Cullen me mordiera). En Hannibal (NBC, 2013) el asesino se viste demasiado elegante, cocina hígados con reducción de vino, te habla de arte mientras te sirve carne humana en platos de porcelana, y una piensa en lo irresistible que se vuelve y como es de fácil olvidar la etiqueta de asesino serial. En Raw (Ducournau, 2016) o Bones and All (Guadagnino, 2022) el canibalismo es coming of age (género cinematográfico y literario centrado en la iniciación, maduración y desarrollo personal de un personaje) sexualidad que despierta entre bocados, es amor de carretera con sabor a sangre, comer como gesto de identidad, como decir: te quiero tanto que te meto dentro.
Pero ojito, que esto no empezó en Netflix o en alguna plataforma de entretenimiento, ni en los pasillos de la crítica de cine. Villalta (1948) ya contaba cómo los tupiguaraníes comían a sus enemigas y enemigos. Solo que ahora, todo eso pasa por el filtro de lo romántico, le ponemos luces suaves, música instrumental y el horror se disfraza de estética.
El problema —decime si no— no es lo que se hace, sino cómo lo empacamos. Por eso en Colombia no se castiga, porque no sabemos qué estamos viendo, ¿es crimen o es símbolo?, ¿poesía o delito? Obregón Taborda et al. (2019) dicen lo obvio que nadie quiere decir: el derecho penal no tiene herramientas para nombrar esto porque esto no grita, proponen que la falta de tipificación clara responde a la incapacidad del derecho penal de enfrentarse a prácticas cargadas de símbolos.
Claro, en un país donde todo arde, hacerle juicio a una metáfora parece un lujo para cuando no estemos apagando incendios.
Esto es solo el aperitivo. El banquete completo está en el pódcast sexual. ¿Te atreves a escucharlo con los ojos cerrados?

Impunidad a la carta
El 22 de abril a eso de las 9:35 de la noche, me llegaron unos audios, bastantes largos de Carlos Andrés Álvarez, abogado con experiencia en derecho penal, hablando de derechos fundamentales como si estuviera leyendo un mantra constitucional:
—No creo que debería existir una ley o un delito que castigue especialmente la conducta del canibalismo. Pues como ya hemos visto, hay tipos penales que servirían para judicializar esas conductas.
Y pienso: ¿cómo es posible que devorar a alguien, literalmente, encaje en los mismos anaqueles que el homicidio?
Él recuerda la tutela, ese salvavidas jurídico para el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de culto, derechos que flotan por encima de todos los demás (¿incluir en esa lista el hambre de otro cuerpo?).
Carlos Álvarez insiste en el riesgo biológico:
—Ahora, debemos tener en cuenta que existe el riesgo biológico que conlleva la ingesta de tejido animal sin el debido proceso de engorde y faenado. Los humanos somos un animal más, somos una fuente de proteína.
Y me veo pensando en vacas, pollos y cerdos, en sus certificados sanitarios… ¿Y el cuerpo humano? Un misterio sin reglamento, una proteína salvaje, igual de A-N-I-M-A-L, a la espera de un manual de manipulación.
—Nadie en Colombia, al menos, puede ser culpado ni culpable por decidir de manera voluntaria atentar con su contra su propia salud o integridad personal, porque si así fuera entonces tendríamos que meter a la cárcel a los que consumen alcohol, a los que consumen azúcar, a los que consumen aguas residuales o los que consumen aguas no potables o aguas no tratadas, son simplemente manifestaciones de la personalidad, son creencias, son costumbres y no podemos estar persiguiendo penalmente a quien decide comer algo o no.
Porque, claro, si castigaramos la autodestrucción, tendríamos que encerrar a todo el mundo. Carlos Álvarez dice que la o el comerciante de tejidos humanos estaría incurriendo posiblemente, si participó, en la conducta de acabar con la vida de esas personas, en la conducta punible de homicidio y por atentar contra la salud pública.
Multas, no prisión.
Y un juicio moral que pesa más que cualquier artículo del Código Penal.
¿Cómo se juzga (o no) estos actos? Descúbrelo en el episodio cuatro de Caribales que mastica lo que la ley calla.
Así, en Colombia, el canibalismo no está tipificado. El bien jurídico protegido se llama vida e integridad personal… pero, qué paradoja, esos bienes no cubren a las y los muertos.
—El que sustraiga el cadáver de una persona o sus restos o ejecute sobre ellos acto de irrespeto incurrirá en multa, ni siquiera nos están hablando de pena de prisión, sino una multa. Miremos que hay un asunto más moral que precisamente jurídico. Si el difunto era una persona no creyente, no se haría esta multa, concluye.
Y me pregunto: ¿es más grave el insulto a un cuerpo inerte que la ingesta de un cuerpo vivo? Que si es creyente hay multa, pero si en la Biblia desde antes se hablaba ya de esto:
“Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá”, Deuteronomio 28:53.
Sigo acá, leyendo la ausencia de la palabra canibalismo en el Código Penal, mientras me sigue resonando lo que Carlos Álvarez dijo: Es una manifestación de la personalidad, de la creencia, de la costumbre.
Eucaristía, rito sagrado… cine y literatura, antros eróticos… Asesinos seriales, romance, temor…
¿Resultado? Hemos pulido tanto el canibalismo que ya no lo reconocemos como crimen, sino como verso, como metáfora de un “te amo”, que se mastica despacio, casi con delicadeza.
Si miramos con atención ese cardumen de símbolos —religiosos, eróticos, pop— entendemos que el canibalismo simbólico está en el corazón del amor. Es por eso que criminalizarlo se vuelve un laberinto, porque nadie quiere ser la o el aguafiestas que cambie el poema por un artículo del Código Penal.
Pero recuerden que detrás de cada metáfora late un cuerpo real que sangra, siente, muere.
Tal vez el reto no sea escribir leyes nuevas, sino arrancar las máscaras románticas y enfrentar al canibalismo por lo que es: una transgresión que no debería encontrar lugar ni en el altar, ni en la cama, ni en la página del libro, ni en la pantalla.